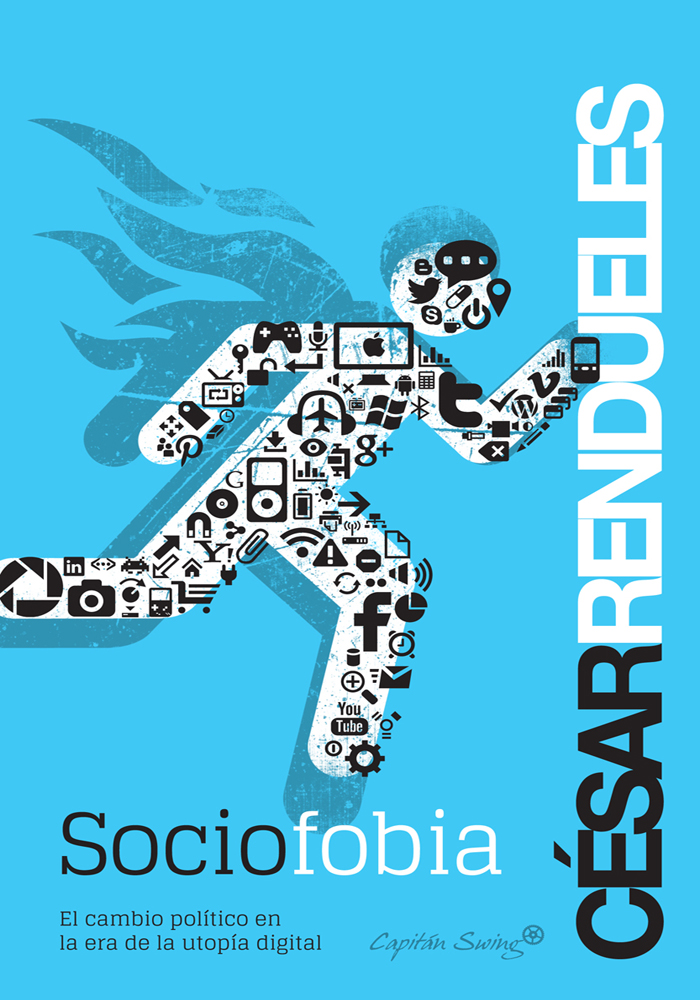Se ha cumplido estos días el aniversario del asalto al Capitolio a cargo de un extravagante grupo de paramilitares trumpistas que parecían tener por objeto frenar la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos so pretexto del fraude electoral que —creen ellos— habrían perpetrado sus rivales. Si los asaltantes confiaban en algún tipo de insurrección generalizada, es que conocían poco a su país: por mucho que haya ido perdiendo lustre, el respeto al rule of law sigue siendo un rasgo definitorio de la cultura política anglosajona. De hecho, los seguidores de Trump invocan el principio de legitimidad democrática cuando acusan a sus rivales de amañar las elecciones, en lugar de reclamar el derecho natural del jefe —su jefe— a gobernar al conjunto de la nación. He aquí un rasgo que distinguiría al populismo trumpista del fascismo con el que en ocasiones se lo quiere identificar.
Indudablemente, el recurso a la violencia permite asociar a los perpetradores del asalto con algunas prácticas fascistas. A pesar de que la banda en cuestión guardaba más semejanzas con los personajes de El gran Lebowski que con una milicia organizada, hubo muertos en la colina. Siendo el fascismo una ideología que glorifica la violencia, no obstante, sería exagerado afirmar que la violencia es un rasgo exclusivo del fascismo; extremismos políticos que nada tienen que ver con el fascismo han recurrido a ella de manera recurrente. Ahora bien: estas indispensables cautelas taxonómicas tampoco debieran impedir que reconociésemos la existencia de organizaciones o conceptos fascistas allí donde aparezcan, si se da el caso. No sea que las ensoñaciones libidinosas del antifascista terminen por producir en los analistas el efecto contrario, cegándolos —cegándonos— ante las hipotéticas manifestaciones de este deprimente fenómeno histórico.
Buena parte de los problemas que aquejan a la correcta identificación del fascismo tienen así que ver con la tendencia inflacionaria que registra su empleo en el habla política; incluyendo en la misma a quienes participan en la esfera pública a través de los medios tradicionales o las redes sociales. Una sencilla búsqueda del término «fascismo» en el Google hispanohablante arroja 23 millones de resultados, que en el caso de «fascista» se quedan en unos 18. Aunque pertenece a la misma familia política, el nazismo es menos popular si nos atenemos a su denominación genérica (16 millones); el calificativo de «nazi», que ha venido a usarse libérrimamente como sinónimo de fanático o intolerante, alcanza en cambio los 1880 millones de resultados. Si establecemos comparaciones con las otras grandes ideologías de la modernidad, el comunismo bate todas las marcas (casi 29 millones, más de 61 si se busca «comunista») y el liberalismo se confirma con poco (20 millones para «liberalismo», no siendo fiable buscar «liberal» porque esa misma palabra en inglés significa también, confusamente, progresista). En cualquier caso, es llamativo que el fascismo puntúe tan alto si tomamos en consideración que sus manifestaciones históricas más ortodoxas caen con estrépito en torno a 1945, retrasándose hasta 1975 el fin del franquismo español; es debatible si las dictaduras latinoamericanas de derecha o el salazarismo portugués deben considerarse regímenes fascistas, aunque lo cierto es que no suelen clasificarse como tales. Por su parte, el comunismo aguanta en la URSS hasta 1989 y todavía hoy constituye el credo oficial de China, Vietnam, Cuba y Corea del Norte. Desde este punto de vista, el siglo XX no ha terminado: nuestra imaginación política sigue vagando por sus vistosas ruinas.
Súmese a lo anterior que el repudio del fascismo en nombre de la democracia se ha convertido, sobre todo después de las turbulencias políticas creadas por la larga crisis financiera, en un recurso electoral con intensas ramificaciones periodísticas. Si alertar contra el fascismo puede servir para ganar votos, uno se verá tentado a detectar fascistas incluso allí donde no los hay. Recordemos las distintas «alertas antifascistas» proclamadas por el inefable Pablo Iglesias, cuyo rendimiento decreciente ante las urnas —al menos si nos fijamos en las últimas elecciones generales y en las últimas autonómicas madrileñas— indica que tampoco es un recurso del que pueda abusarse impunemente. Pero no todo es parte de una estrategia deliberada: quienes pertenecen a la tradición política de la extrema izquierda se ven con frecuencia a sí mismos como antifascistas a tiempo completo, empeñados en cultivar la memoria de aquel momento singular de la historia europea en el que podía combatirse al fascismo real en nombre de la revolución socialista. Seguir combatiendo al fascismo tras su desaparición sería, también, una manera de reproducir ese momento irreproducible. Se establece así una relación de orden fantasmático: si el fascismo persiste, ¿acaso no persistirá igualmente la posibilidad del comunismo? Refugiarse en el pasado tiene sus ventajas.
Esta relación de sutil dependencia mutua permite asimismo explicar la potencia emocional que posee para sus enemigos el término «fascismo», que se transmite también a la noción de «antifascismo». La historia épica de la política europea está contenida en esas palabras y en las amarillentas imágenes que las acompañan, si bien resulta evidente que no existen ya partidos abiertamente fascistas y sin embargo perviven los partidos comunistas; de ahí que tengamos dificultades para encontrar orgullosos fascistas y sin embargo abunden los antifascistas. No hace falta añadir que el uso desordenado del término conduce de manera inevitable a un estiramiento conceptual cuyo desenlace solo puede ser la banalización semántica: si el fascismo está en todas partes, quizá no esté en ninguna. Pero si llegase a estarlo, como se ha dicho ya, nos costaría tomarlo en serio después de habérnoslo tomado a broma. Los españoles estamos familiarizados con esta falta de rigor, a menudo inadvertida y con frecuencia malintencionada, ya que al adjetivo «facha» —que vendría a designar al fascista autóctono— se dispensa con una alegría digna de mejor causa.
No obstante, hay otra manera de mantener vivo el concepto de fascismo y consiste en dejar en su sitio el significante al tiempo que se le cambia el significado. O sea: usaríamos la palabra para referirnos a algo distinto de lo que ha significado históricamente, tratando sin embargo de mantener algún tipo de vinculación entre el fenómeno original y aquel estado de cosas que el término vendría sobrevenidamente a designar. Esta operación resignificadora es la que realiza el escritor y cineasta Pier Paolo Pasolini en un conjunto de textos publicados entre 1962 y 1975, año también de su violenta muerte en la playa de Ostia, que acaban de ser compilados en un librito al que la editorial Galaxia Gutenberg ha dado el llamativo título de El fascismo de los antifascistas. Aunque se trata de un volumen breve, su interés es notable: su rápida lectura no solo nos regala el espectáculo de una potente inteligencia, sino que también nos permite identificar una de las principales fuentes de la interesada confusión entre el orden liberal y esa suerte de fascismo por otros medios que aparece también en los trabajos de Adorno, Horkheimer, Marcuse y demás miembros de la rama de la Escuela de Frankfurt más aficionada a la exageración sofisticada. Pasolini no se queda ahí; como veremos enseguida, dice cosas interesantes sobre la sociedad de consumo y la Italia de su tiempo. Pero su contribución al uso desviado —más histérico que histórico— del concepto de fascismo es innegable. Veamos.
Publicado en septiembre de 1962, cuando el director italiano acababa de concursar en el Festival de Venecia con la excelente Mamma Roma, el primero de los textos de esta compilación es la larga respuesta que da Pasolini a un periodista de Vie Nuove —revista vinculada al poderoso Partido Comunista Italiano— acerca de la atracción que el ideario fascista ejercería sobre parte de la juventud italiana. Después de señalar a la manera de preámbulo que el éxito es algo horrendo para una vida moral y sentimental, Pasolini relata cómo había vencido su resistencia a ser entrevistado y se había encontrado con una periodista cuyo hijo se decía fascista. Habían hablado del asunto y se habían despedido; cuando salió el artículo, resultó ser ofensivo y estar lleno de lugares comunes. Pasolini deduce de aquí que la periodista que se mostraba angustiada por tener un hijo fascista había perpetrado una «operación fascista» contra él, nacida del fondo secreto del alma. Y acusa:
«Italia se pudre en un bienestar hecho de egoísmo, estupidez, incultura, habladurías, moralismo, coacción, conformismo: prestarse de algún modo a contribuir a esta podredumbre es, actualmente, el fascismo».
Más aún: el hijo, señala Pasolini, es menos fascista que la madre. Su fascismo es más noble, porque contiene una protesta; el adolescente sabe que vive en un mundo atroz y se levanta contra él. La madre, en cambio, participa del fascismo como normalidad; sus acciones expresan el «fondo brutalmente egoísta de una sociedad». Ya se ve que el fascismo no es aquí ni una forma de gobierno ni una ideología política a la que uno pueda adherirse; el fascismo es una forma global de organización social y la vez la podredumbre moral que permite su continuidad. Fascista será entonces cualquiera que contribuya «de algún modo» a mantener ese estado de cosas; la única posibilidad parece así residir en la resistencia activa —no meramente declarativa— contra el orden existente. El episodio inspiró a Pasolini un epigrama que luego adoptaría la forma de un poema, titulado «El hombre de Bandung», que el traductor David Paradela tiene la amabilidad de reproducir: «Pensad vosotros en el destino / de vuestros hijos: mi imprecación / de católico, de puritano traicionado, / es (así no se cumpla): «¡Tened hijos fascistas!» / ¡Que os destruyan con las ideas / nacidas de vuestras ideas! / ¡Con el odio / nacido de vuestro odio!». Para Pasolini, el fascismo «ridículo» de las banderas a destiempo sería entonces el irónico castigo que sufre la burguesía por su responsabilidad en la construcción de una sociedad de aspecto bienestarista y trasfondo fascista.
Esta situación sería un resultado del cambio antropológico que Pasolini observa en su país; la revolución de las mentalidades y los hábitos constituye la premisa necesaria del fascismo democrático. Pasolini se sirve del ejemplo que le proporciona el referéndum sobre el divorcio, celebrado el 12 mayo 1974 y ganado holgadamente —59% a favor— por los partidarios de su legalización. Para el escritor italiano, no se trata de una victoria del laicismo y de la democracia, sino la demostración del cambio experimentado por las clases medias italianas: sus valores ya no son los del clericalismo y la reacción, alega, sino los valores de «la ideología hedonista del consumo y la consiguiente tolerancia moderna de tipo americano». Asoma por aquí una crítica avant la lettre de la globalización que se parece mucho a la que cristalizó en los años 90, antes del ascenso de China: ¡si lo global es lo americano, arriba el localismo!
Al mismo tiempo, se habría derrumbado la Italia «campesina y paleoindustrial» que solía definir sociológicamente al país entero. En una carta abierta a Italo Calvino, Pasolini aclara que él no añora la «Italieta» del subdesarrollo y la ignorancia, caracterizada por el provincianismo y la «psicología milagrista» y aficionada a perseguir a los homosexuales como él, sino que echa de menos los mundos del campesinado y el subproletariado: ese residuo de una civilización anterior que describe como «universo transnacional que ni siquiera reconoce las naciones». Y es tal su nostalgia que dice pasar «todo el tiempo que puedo en países del Tercer Mundo». Resonará en los oídos de algunos críticos contemporáneos del orden liberal el argumento de que estos campesinos vivían menos en la «edad de oro» que en la «edad del pan», siendo como eran consumidores de bienes extremadamente necesarios: en el bienestarismo democrático, en cambio, consumimos bienes superfluos que hacen que la vida misma sea superflua. ¡Estamos alienados! Para colmo, los dialectos se van perdiendo: las lenguas maternas desaparecen porque los hijos —viene a la memoria Rocco y sus hermanos, del también comunista Luchino Visconti— emigran a los grandes centros urbanos. Iglesia, patria, familia, ahorro, orden, moralidad: nada de eso cuenta ya. Se gana confort material, pero se pierden raíces. Así que el viejo rechazo del lujo, común al cristianismo y al republicanismo, reaparece aquí bajo la forma de una acusación: nos hemos quedado sin comunidad. Son muchos los que hoy, a izquierda y derecha, dicen lo mismo.
Bajo el aspecto de la pluralización liberal de la sociedad, la sociedad estaría viviendo un proceso acelerado de homogeneización: la cultura de masas vinculada al consumo es, para Pasolini, el nacimiento de un «Poder» al que le sobran las viejas supercherías de la raigambre existencial. El pensador italiano no se complica: no sabe en qué consiste ese poder, ni quién lo representa, pero no alberga dudas sobre su existencia. En la Gomorra capitalista, solo cuentan la producción y el consumo. Bajo esa premisa, tiene lugar una «homogeneización represiva» que —recordemos a Marcuse— tiene lugar por medio del hedonismo y la joie de vivre. Se trataría de una falsa tolerancia: «ningún hombre tuvo que ser nunca tan normal y conformista como el consumidor». Y esta «cruenta homogeneización» habría afectado por igual a todos los miembros de la sociedad, dando lugar a una indiferenciación del italiano que permite describirlos a todos como conformistas por igual e iguales entre sí de acuerdo con un «código interclasista». Por extensión, este proceso elimina las diferencias entre fascistas y antifascistas:
«No existen ya diferencias apreciables —más allá de una elección política como esquema muerto que hay que llenar a base de gesticulaciones— entre un ciudadano italiano fascista y un ciudadano italiano antifascista. (…) En su comportamiento cotidiano, gestual, somático, no hay nada que distinga —repito, al margen de unos comicios o una acción política— a un facista de un antifascista».
Si excluimos a quienes se sitúan voluntariamente al margen de la sociedad, llevando vidas marcadas por una cierta precariedad material de acuerdo con una ideología antisistema, buena parte de quienes hoy se autodenominan «antifascistas» o denuncian el fascismo del prójimo encajarían en esta descripción: también ellos beben buen vino y compran alguna vez en los grandes almacenes, aunque prefieran el comercio de proximidad. El antifascista, viene a decir Pasolini, pertenece a la misma cultura que el antifascista: la cultura de la sociedad de masas. En el caso de Italia, irónicamente, se trataría de la primera «unificación real» del país; solo en la Alemania de Hitler encuentra Pasolini un trauma parangonable al italiano, resultado del contacto entre el arcaísmo pluralista de la premodernidad y la nivelación industrial moderna. Después de milenios de relativa inmovilidad, esta mutación se habría producido en unas pocas décadas y habría convertido a los italianos —especialmente a los meridionales— en un pueblo «degenerado, ridículo, monstruoso, criminal». Pasolini entiende que este cambio es más profundo que el que jamás logró el fascismo, que operaba en un nivel superficial y no penetraba en la conciencia. De ahí que llegue a decir que Italia vive en ese momento —1974— algo parecido a lo que experimentó Alemania en los albores del nazismo.
Pero eso no es lo único que dice Pasolini sobre el fascismo clásico, que a su juicio conservaba incluso algunas virtudes. Entiéndase: como fenómeno que se produce antes de la gran degeneración consumista, el fascismo de Mussolini posee al menos la virtud de la honestidad. Por eso dice Pasolini que ese fascismo «hacía distingos», mientras que el nuevo solo persigue «la homogeneización brutalmente totalitaria del mundo». La disciplina del fascio original era superficial y escenográfica; la del fascismo del consumo es una «disciplina real» que nos roba el alma; oímos ecos de Foucault en esa referencia al disciplinamiento a través de la libertad. Tras ver Fascista, documental de Nico Naldini que recoge abundante material gráfico de los años de la dictadura, Pasolini encuentra en los seguidores del Duce la nobleza de la necesidad y concluye que esos fascistas tenían mucha más fuerza sociológica que ideológica: se trata de un tipo de italiano que marchó sobre Roma como quien iba de excursión y que solo la civilización del consumo, tras siglos de estabilidad, ha logrado cambiar. En su origen, dice Pasolini, el fascismo era mano de obra de la patronal; luego se convertiría en una farsa siniestra. Pero las multitudes de entonces poseían una dignidad que hoy se ha perdido: aunque sus valores fueron degradados por el fascismo, pero al menos tenían valores.
Justamente por eso considera Pasolini que el fascismo clásico no puede volver: porque el mundo social que lo hizo posible ha desaparecido. La película de Naldini le persuade de que tanto el Jefe como la multitud a la que se dirige son «personajes absolutamente arqueológicos»; si un líder así tratase hoy de hacerse con el poder, añade con cierto optimismo, no encontraría espacio ni credibilidad. Y remata:
«Bastaría con la televisión para anularlo, para destruirlo políticamente. Las técnicas de aquel jefe funcionaban en lo alto de una tribuna, en un mitin, ante las multitudes «oceánicas», pero no funcionarían nunca en una pantalla».
Ese fascismo no se repetirá, insiste, porque su cuerpo social está formado por nuestros antepasados, vale decir por un tipo humano que se ha extinguido. Perseguir este fascismo arcaico da lugar a un antifascismo fácil, cómodo, que se empeña en luchar contra una fantasmagoría; lo que debería preocuparnos es el sutil fascismo de la sociedad de consumo. Pasolini atribuye a esta última los crímenes del terrorismo ideológico de extrema izquierda y extrema derecha, que a su manera de ver configuran un escenario más inhumano que el de los años 20 y 30; y ya es decir. Pero la verdadera intolerancia no es la del terrorista, sugiere, sino la «intolerancia disfrazada de tolerancia» propia de la sociedad de consumo. Reproduciendo el viejo dogma marxista, el cineasta boloñés afirma que la democracia liberal es puramente formal y que, de hecho, la continuidad entre fascismo fascista y fascismo democrático es «completa y absoluta». Nuestra civilización de consumo, concluye, es una civilización dictatorial. Y que no parezca serlo es su secreto triunfo.
Ahora bien, Pasolini añade algo que matiza su argumentación y desactiva —acaso sin querer— la maniobra retórica que ha venido empleando. Escribe: «si la palabra fascismo significa la prepotencia del poder, la «sociedad de consumo» ha convertido el fascismo en realidad». La cursiva es mía: la palabra «fascismo» no puede designar apenas la prepotencia del poder, una cualidad demasiado genérica que puede predicarse de cualquiera que lo ejerza. ¿Acaso Pasolini ha venido hablando del fascismo de la sociedad de consumo solamente con el fin de aprovecharse de las connotaciones negativas del viejo fascismo? Tampoco hay de lo que sorprenderse: calificar al orden liberal de «fascista» solo es posible si se anula el significado del término y se lo sustituye por otro. La conservación del significante permite seguir usando una palabra cargada de connotaciones peyorativas, solo que redirigiéndola hacia ese nuevo objeto de aversión que es la sociedad de consumo. Si se detesta el fascismo y se detesta la democracia liberal, ¿por qué no proceder a identificarlos? Por algo dice Pasolini que es escritor y escribe para polemizar con otros escritores: la exageración es un arma habitual del polemista. Pero hay otro momento en que concede que quizá su punto de vista sea el propio del artista, dotado de una sensibilidad particular; ese artista que la burguesía suele considerar un loco, pero cuya óptica —dice— ha de tomarse en consideración.
Y así lo haremos, en la siguiente entrega, echando mano de otros análisis y testimonios: aunque nos hayamos acostumbrado a oír que el fascismo sigue entre nosotros, adoptando distintas formas, queda por determinar si esa afirmación es cierta.