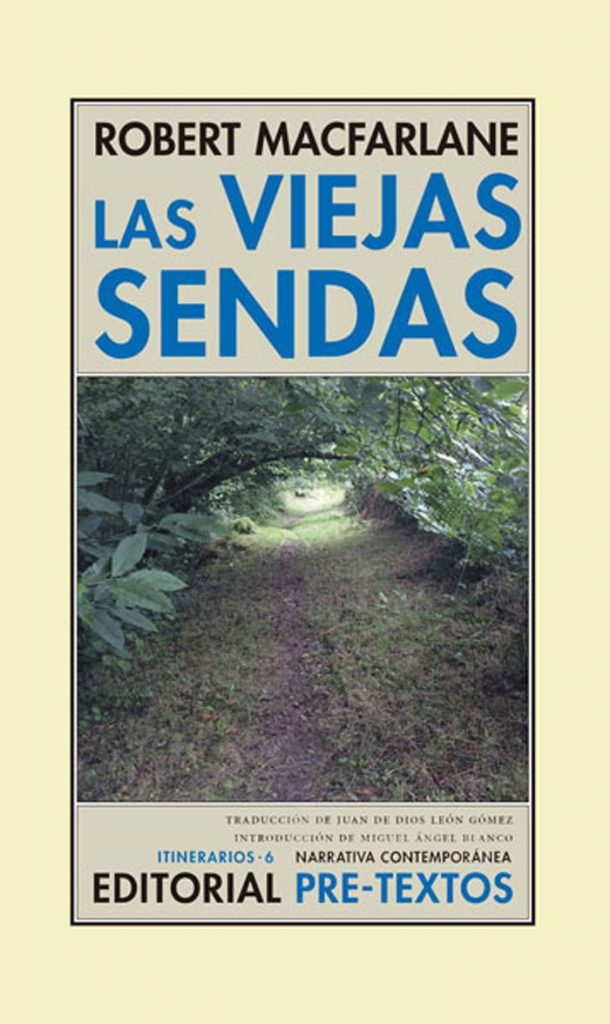La mente se expande más allá del límite físico de nuestro cuerpo, los paisajes existen dentro y fuera de nosotros. De la misma manera, la superficie del cuerpo es permeable: permeable a la mente que fluye hacia el exterior y al paisaje que penetra hacia el interior. Esta idea constituye el tema central de Las viejas sendas, de Robert Macfarlane, la tercera entrega de una trilogía vagamente unida sobre cómo nos afectan los paisajes.
Macfarlane es consciente de que sólo existe un camino para explorar dicha tesis: caminando. El autor y el lector sólo podrán conectar con las ideas relevantes, las historias, leyendas, anécdotas y observaciones siguiendo los senderos que abundan en su obra y sobre el terreno. Si no existe un límite preciso entre paisaje y mente, tampoco existe otro entre paisaje y literatura.
De esta forma, Macfarlane guía al lector en su viaje a través de rutas, veredas, vías marítimas, cañadas y caminos de Inglaterra, Escocia, Palestina, Israel, España y Tíbet. El viaje se inicia en su hogar en Cambridge. Distraído por la nevada e incapaz de concentrarse en su trabajo, se escabulle fuera de su casa hacia la oscuridad con una petaca de güisqui para combatir el frío. Vaga por los suburbios, cruza un selecto campo de golf y toma el camino que recorre habitualmente que, afirma, no es particularmente bonito y, sin duda, nada salvaje.
A pesar de ello, desde la primera página el lector se siente sacudido por el poder evocador de la naturaleza que lo rodea. Las huellas en la nieve de los pájaros y otros animales, la independencia y lo esquivo de esas criaturas, la forma en que árboles y arbustos proyectan sus sombras en la superficie helada. Macfarlane retoma el camino en el punto exacto donde lo dejó en su libro anterior, Naturaleza virgen (The Wild Places), que finaliza también en el sur de Cambridge, donde «la tierra parece envuelta por una luz salvaje».
Quizá baste leer las páginas iniciales de Las viejas sendas para obtener una idea de lo que la obra de Macfarlane ofrece a través de una prosa sugerente: «La nieve penetraba el cono de luz anaranjado que proyectaba una farola; los gruesos copos refulgían como centellas en una fragua». También de un sentido preciso y lírico de geografía y geología: «una pequeña vereda que conduce en dirección este-sudeste hasta un promontorio alargado de suelo calizo […]. En la oscuridad de la noche, la loma se alzaba en el horizonte como la espalda de una ballena», y de una perspicaz observación de sus alrededores, impregnada de exquisitas referencias ecológicas y culturales: la sombra que proyecta el cerezo silvestre remeda el camuflaje de la cebra, las huellas del conejo evocan imágenes de El grito, de Edvard Munch. La habilidad de Macfarlane para recuperar el hechizo de los paisajes modificados por el hombre y sumergir al lector en ellos es inigualable.
En el segundo capítulo, se supone que Macfarlane se traslada desde la campiña que rodea Cambridge a su escritorio y a su biblioteca, para ofrecer un relato histórico y filosófico de las relaciones entre paisaje, caminar y conocimiento. El autor cuenta que Ludwig Wittgenstein solía pasear incesantemente por el despacho de Bertrand Russell durante horas, para estimular sus pensamientos y reflexiones sobre lógica, y que cuando consiguió resolver un complejo problema filosófico durante un invierno que pasó en un fiordo noruego (a menudo paseando por los senderos que circundan el fiordo camino de las montañas), le confesó a su hermana que no habría podido resolverlo en ningún otro lugar. Para Macfarlane, las sendas sustentan conocimiento, recuerdos e historias, de la misma manera que albergan guijarros o plantas. Ofrecen mucho más que medios de movernos por el espacio: brindan formas de ser, conocer y sentir. Quizás este párrafo nos resume la idea central que recorre el libro: «Hace tiempo que pienso que las preguntas que deberíamos hacernos al encontrarnos frente a un paisaje impactante son dos. En primer lugar: ¿qué es lo que sé cuando estoy en este sitio que no sé cuando me encuentro en cualquier otro lugar del mundo?; y seguidamente, por más vanidoso que resulte: ¿qué sabe este sitio de mí que yo mismo aún no conozco?»
Con esta idea en mente, Macfarlane camina. Camina a través del Icknield Way, donde cien años antes el poeta Edward Thomas ya había caminado. También recorre el Broomway en la costa de Essex, un sendero en el mar que une el litoral con la isla de Foulness, sólo transitable durante la marea baja y del que se asegura que se ha cobrado más de cien vidas. En el Broomway, ajustarse a los horarios de las mareas es cuestión de vida o muerte. Un pánico irracional invade entonces a Macfarlane: ¿y si las mareas desobedecieran a la luna? El lector no puede sino compartir su miedo.
Macfarlane viaja después a Escocia, donde inicialmente sorprende al centrarse no en los senderos terrestres, sino en las vías marítimas. El océano, nos dice, también tiene sus caminos que durante siglos han transportado personas, ideas y lenguas. Algunas de las implicaciones de la existencia de las rutas marítimas son intuitivas y asombrosas. Por ejemplo, hasta la llegada del ferrocarril los viajes por mar eran generalmente más rápidos que los terrestres, favoreciendo que las zonas costeras de Escocia compartieran más vínculos culturales con Escandinavia, Irlanda y Galicia que con el interior de Gran Bretaña. Quizá las rutas marinas, más que las terrestres, sustentan la idea de que los senderos son fenómenos mentales además de físicos, ya que la huella que deja en el agua el paso del ser humano perdura, en el mejor de los casos, escasos minutos, mientras que en la mente puede persistir durante generaciones.
Macfarlane es sagaz para descubrir un ejemplo similar de sendero terrestre: la ruta de Manus en la isla de Lewis, donde las marcas físicas son tan tenues (un acúmulo de piedras ocasional, una roca desnivelada) que su existencia es más relevante en el folclore y en la memoria de los lugareños que sobre el propio terreno. Mientras Naturaleza virgen impregna el comienzo de Las viejas sendas, en este capítulo vislumbramos Landmarks, su cuarto libro (aún no traducido al castellano), especialmente en su afán por recoger palabras gaélicas que describen con exactitud las características del páramo escocés.
Tras Escocia, Macfarlane viaja al extranjero: primero a Palestina e Israel, donde caminar es una forma de rebeldía, y después a España. En nuestro país, Macfarlane se reúne con Miguel Ángel Blanco, autor de la Biblioteca del Bosque, formada por objetos recogidos durante sus caminatas, y el lector agradece su interés por la poesía de Antonio Machado y los cuentos de Borges. Igualmente reflexiona sobre algunos senderos, cañadas y romerías, considerando que la creciente popularidad del camino de Santiago constituye un signo del actual renacimiento del peregrinaje.
El lector reconoce en Las viejas sendas la continuidad de la obra de Macfarlane, al igual que percibe dónde han cambiado sus puntos de vista. Mientras que en Las montañas de la mente (Mountains of the Mind) el autor se sumaba al entusiasmo de Occidente por el montañismo, en el viaje al Tíbet de Las viejas sendas, Macfarlane dedica más tiempo a caminar y recorrer las montañas que a escalarlas. Y, en contraste con el Macfarlane del comienzo de Naturaleza virgen –que considera la salida de las ciudades como abandonar la historia–, en este libro el autor describe la historia como una «sustancia» inherente a los paisajes: la historia ha moldeado el territorio y viceversa.
Pero, sin duda, la novedad más atractiva respecto a sus libros anteriores es el protagonismo de la gente. Mientras que, en Naturaleza virgen, Macfarlane fue criticado por ignorar a los habitantes de los territorios salvajes, el núcleo de este libro son precisamente las personas. A medida que se recorren caminos y sendas aparecen y se suceden gentes y personajes de todo tipo: desde personas de entornos humildes que dependen de la tierra para subsistir hasta privilegiados intelectuales que teorizan sobre los paisajes. Se cruzan fantasmas de sujetos fallecidos hace mucho tiempo, y también gente feliz que, al igual que Macfarlane, encuentra una genuina e intensa felicidad en los lugares salvajes, e individuos depresivos, como George Borrow o Edward Thomas, que hallan en el paisaje un consuelo temporal para sus aflicciones psíquicas. O un excéntrico que ha dedicado su vida a crear objetos rituales para una tribu inexistente y un hombre que desde el fallecimiento de su esposa, varios años atrás, vive en los caminos. De los personajes principales (Ian el marinero, Edward Thomas, Miguel Ángel Blanco y otros) ofrece descripciones inteligentes: sus diferentes caracteres, temperamentos, peculiaridades y valores.
Esencial en el libro son también los escritores más influyentes en el trabajo de Macfarlane. Algunos se mencionan de forma explícita: por ejemplo, cuando el autor recoge las ideas de Edward Thomas en Inglaterra y Nan Shepherd en Escocia. Otras influencias son más sutiles: la honesta exposición de Barry Lopez de los claroscuros de las personas y los paisajes que, por otra parte, festeja; las descriptivas estampas al principio de cada capítulo, probablemente inspiradas en Meridiano de sangre de Cormac McCarthy; o, sin duda, el doble compromiso de Rebecca Solnit con la belleza y la justicia social. Ya sea abierta o implícitamente, la escritura de Macfarlane es una excelente ventana al trabajo de sus predecesores y también al de sus seguidores, como María Belmonte en España y su excelente Los senderos del mar.
En los capítulos finales, Macfarlane regresa a Inglaterra. La presencia de Edward Thomas, que de forma ligera percibimos en los capítulos previos, se establece ahora en el primer plano para ofrecer su sabiduría. Quizá su premisa más importante es la interiorización del paisaje: la propia mente es un paisaje y caminar una forma de entenderla. Mientras que a lo largo del libro Macfarlane redacta sus andanzas en pasado, en el penúltimo capítulo ?una breve biografía de Thomas– recurre al presente. Esta disonancia temporal crea el sugestivo efecto de sentir que la vida de Thomas es más concurrente con la lectura que los viajes de Macfarlane, a pesar de que Thomas murió hace más de un siglo y Macfarlane viajó en los últimos quince años. Por tanto, se crea una sensación de intemporalidad: conocer la vida de Thomas es de aquí y ahora, al igual que de allí y entonces.
Con este sentido de intemporalidad se alcanza el capítulo final, en el que el autor camina por una playa del noroeste de Inglaterra siguiendo las huellas fosilizadas de nuestros antepasados de hace cinco mil años. Caminando junto al hombre del Neolítico, el autor percibe una sensación de presencia, una extraña combinación de intimidad y lejanía. Gradualmente, la erosión costera revela huellas más antiguas: el fluir del tiempo hacia el futuro impulsa el pasado hacia el presente. En el libro de Macfarlane, al igual que en las propias sendas, el tiempo no siempre fluye de forma lineal, sino que retrocede, se fragmenta y reagrupa. Aunque, naturalmente, Macfarlane no lo reconoce, Las viejas sendas ya ha trazado el futuro en la medida que nos transporta al pasado.
Rogelio Luque Lora tiene un Máster en Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Cambridge, donde realiza actualmente el doctorado sobre los aspectos éticos de la conservación de la naturaleza.