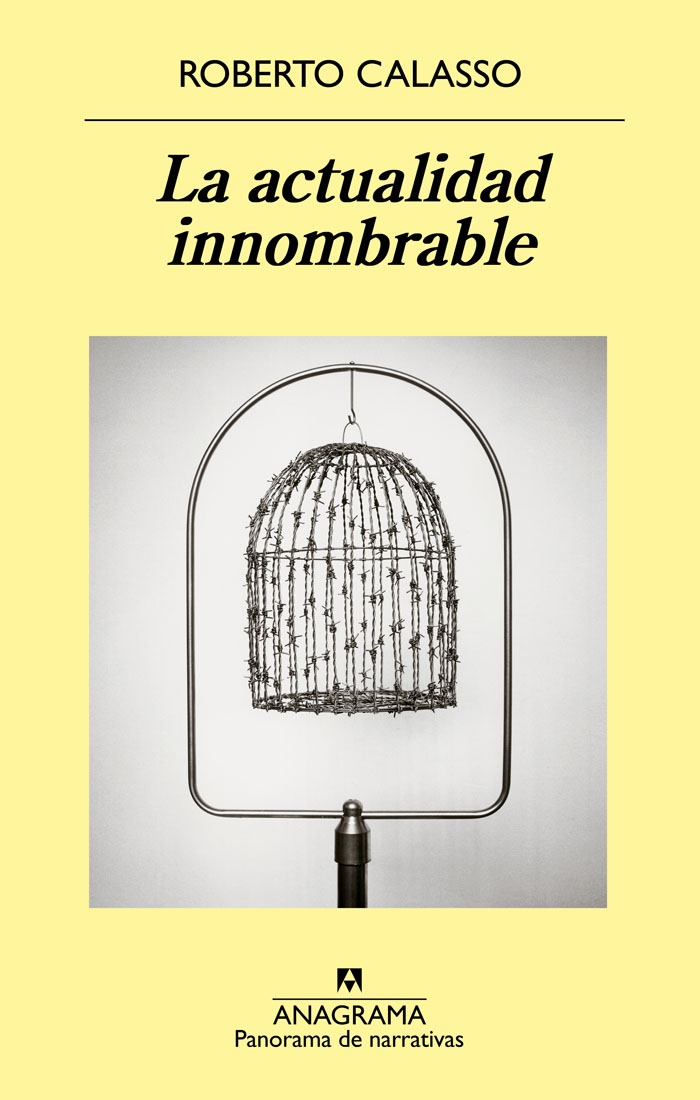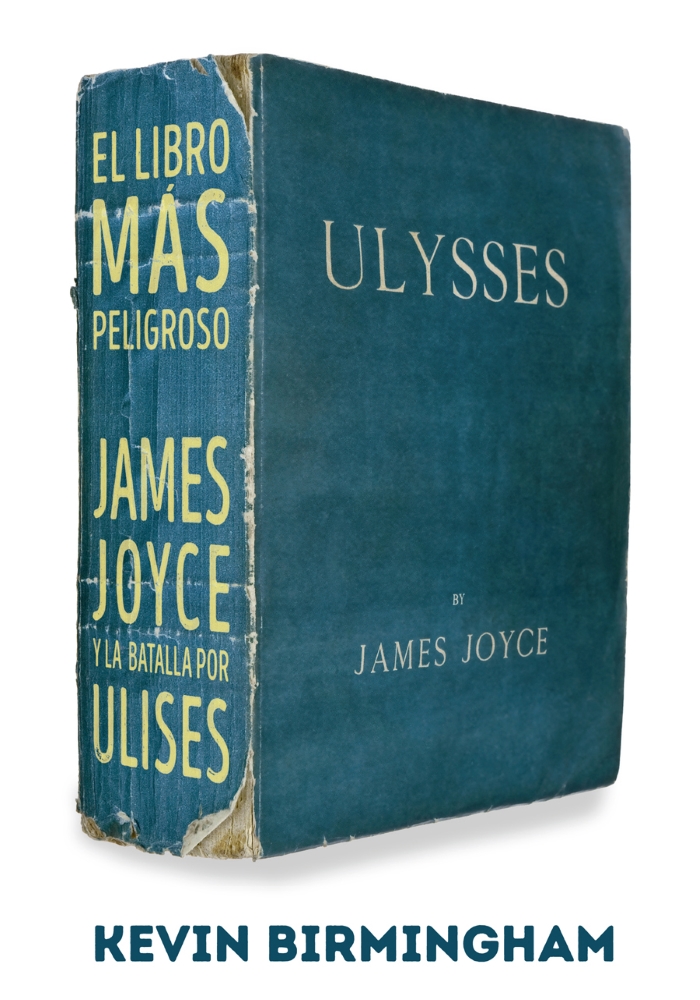Si evitamos la jugosa tentación del pesimismo y aceptamos que el progreso moral existe, ¿hay algo que podamos hacer para reducir su carácter accidentado e intermitente, no digamos para evitar sus regresiones ocasionales? El filósofo londinense Philip Kitcher cree que sí y ha publicado un libro, del que dábamos cuenta aquí en la anterior entrega, donde expone sus ideas al respecto. Recordemos sucintamente, para refrescar la memoria del lector, cuáles son.
Kitcher entiende que una situación es moralmente problemática si hay un individuo o grupo de individuos que rechazan el el marco moral vigente que la permite; en tal caso, debería iniciarse un proceso de indagación moral consistente en una «conversación ideal». En tal contexto, una demanda habrá de ser considerada justa si así lo decidieran los miembros del grupo después de una deliberación caracterizada por la inclusión, la racionalidad y una «simpatía hipotética» por los afectados. Las propuestas consideradas en esa conversación habrán de ser coherentes con la información disponible; la solución propuesta solo podrá ser aceptada si todas las partes están representadas. Pero incluso en ausencia de desafíos concretos al orden establecido, una sociedad habría de evaluar periódicamente su propia salud moral. Para ello, Kitcher delinea una democracia «deweyana» —en referencia al pensador norteamericano— dotada de instituciones encargadas de canalizar el proceso de deliberación moral. Y aunque no proporciona demasiados detalles, los filósofos tendrían en esa democracia una función destacada como profesionales del análisis moral; aunque no se les otorgaría una autoridad especial ni nada parecido a una última palabra, su conocimiento especializado habría de ser provechosamente empleado en el interior del cuerpo institucional orientado a la racionalización del progreso moral.
¡Fenomenal ambición! Si una sociedad fuera capaz de sujetarse a un procedimiento así para la revisión de sus creencias morales, quizá ese procedimiento fuera innecesario. Pero dejemos eso a un lado y evaluemos la propuesta de Kitcher. Lo primero que hay que matizar —antes de dar paso a los argumentos de las comentaristas— es que el problema no está solamente en las creencias morales dominantes, sino en su expresión política en forma de autorizaciones y prohibiciones legales. Si pudiera crearse una comisión como la sugerida por Kitcher, sus resoluciones no podrían consistir en llamamientos genéricos que nos instasen a ver la realidad con otros ojos, sino que habrían de incluir medidas concretas tales como la interdicción de conductas lesivas o inaceptables. La decisión moral colectiva sería entonces el primer paso de un largo proceso de transformación social que pasaría, inevitablemente, por la política.
Aquí, claro, se plantea un problema sustancial: ¿es la moral un asunto colectivo? ¿O la moral deja de serlo cuando se convierte en un imperativo social? La respuesta a esta pregunta depende de la concepción de la sociedad que hagamos nuestra: las sociedades más inclinadas al colectivismo en sus distintas formas, que van del socialismo al comunitarismo, entienden los dilemas morales como asuntos que corresponde decidir a la comunidad y no al individuo. En una sociedad liberal, que se compromete con la protección del pluralismo, el individuo debe en cambio tener autonomía para decidir con qué valores morales se compromete. Eso no significa que tal libertad sea absoluta, ni que privemos al Estado de su capacidad para encarnar valores morales particulares. No solo hay genuinos dilemas morales que exigen regulación, sino que la realización de principios como la igualdad o la libertad trae consigo conflictos que exigen ser abordados por el poder público.
Ahora bien, ¿qué debe ser regulado por el Estado y qué ha de quedar fuera de su alcance? Tal es el quid de la cuestión: dejar al individuo sin margen para la elección moral entre concepciones alternativas del bien dejaría sin contenido nuestra libertad. Si el Estado lo regulase todo de acuerdo con un procedimiento tasado de deliberación moral con efectos políticos, no habría moral choice digno de tal nombre. Y esto explica, en buena medida, ese carácter accidentado del progreso moral contra el que se rebela Kitcher: no sabemos a ciencia cierta —o al menos no lo sabemos siempre— qué contenidos de la moral han de ser exigidos coercitivamente a los ciudadanos y cuáles habrán de ser considerados como de libre disposición por su parte. No está de más recordar que la protección del pluralismo en la tradición liberal obedece asimismo al recelo hacia el Estado: aunque los hegelianos y sus herederos puedan tenerlo por un Leviatán bondadoso que introduce contenidos éticos en el cuerpo social, la historia nos enseña a sospechar de sus buenas intenciones. En otras palabras, proporcionar al Estado la decisión última acerca de todo lo que está bien y lo que está mal no parece una idea demasiado brillante, no importa cuán «ideal» sea la deliberación que hubiera de preceder a semejante decisión. Parece recomendable una mayor cautela; por desgracia, no podemos confiar en que los filósofos que participen como expertos en ese proceso sean capaces de guardarla.
Visto lo visto, no debería sorprendernos que las comentaristas encargadas de glosar a Kitcher apenas logren disimular su perplejidad ante el utopismo de su colega. Veamos, sin entrar en demasiados detalles, cuál es el tenor de sus objeciones.
Amia Srinivasan, estrella emergente de la filosofía contemporánea que mostró en reciente conversación con Tyler Cowen una sorprendente reticencia a considerar el valor de los datos empíricos en la evaluación de las realidades sociales, aplaude inicialmente la apuesta de Kitcher. A su juicio, es un saludable llamamiento a estudiar el progreso moral a través del análisis histórico, abandonando el modelo del cambio científico. Y es que los «descubrimientos morales» no conducen al cambio social de manera necesaria ni inmediata (tampoco los descubrimientos científicos han sido siempre aceptados tan rápidamente, cabría añadir). Sin embargo, hay individuos que actúan como pioneros morales y denuncian situaciones injustas ante la ceguera de sus contemporáneos. Para ello, no basta con las buenas intenciones: es necesaria una sensibilidad moral especial, que se vea expuesta a situaciones propicias y se vean acompañadas de una independencia de criterio que empuje al individuo en cuestión a insistir en su descripción alternativa del orden social. Para Srnivasan, el problema no está en el modelo del descubrimiento, sino en la «fantasía liberal» según la cual «todos estamos igualmente equipados para alcanzar la verdad moral, sea cual sea el espacio que ocupemos en el campo de la posibilidad moral».
Pero hagamos un inciso: no está claro que el liberalismo sea tan fantasioso. Sí, es obvio que no todos tenemos la misma sensibilidad moral; sería muy raro que así fuese. Pero de ahí no se deduce que no podamos desarrollarla ni que la autonomía personal (si seguimos a Mill) o moral (si estamos con Kant) sean ideales desdeñables. ¿Cuál es la alternativa? No todos los sujetos dotados con sensibilidad moral tienen razón; tampoco puede afirmarse que todos los conflictos morales admitan una solución única. Pensemos en el aborto o en la prostitución: las cosas no siempre están claras y parece aconsejable dejar un margen de elección al individuo sin hacerle un examen que determine su grado de sensibilidad moral. Salvo en aquellos casos en los que una comunidad haya alcanzado un consenso lo bastante fuerte: matar a alguien no es permisible, por ejemplo, si bien aun en este caso se admiten unas pocas excepciones a la regla. Resumiendo: aunque nuestras sensibilidades morales difieran, nadie puede arrogarse el derecho a decidir por nosotros salvo en un puñado de circunstancias excepcionales y mediando las necesarias garantías.
Srinivasan no cree que la moralidad sea algo que pueda teorizarse —como la ciencia— desde una posición neutral. Eso le lleva a afirmar que la expresión más auténtica de la verdad moral habremos de encontrarla en la vanguardia de la historia, o sea en las acciones de los revolucionarios que han luchado por el progreso moral y político. Se diría que con ello le ha llegado a Srnivasan el turno de ser ingenua: no hace falta mencionar a Calvino o Pol-Pot para percatarnos de que las revoluciones han derramado sangre inocente en nombre de la pureza moral. ¡Cautela, de nuevo! Su afirmación es tanto más chocante cuanto que la propia Srnivasan corrige certeramente el idealismo de Kitcher, al recordarnos que la historia de gran parte del progreso moral ha sido menos una conversación pacífica que un conflicto de poderes entre los desposeídos y la clase dominante. Contemplar la historia del progreso moral a través de la óptica de la conversación ideal puede así hacernos perder de vista «una larga historia de resistencia de los poderosos hacia esas conversaciones». Eso está bien dicho, pero quizá Kitcher tenga razón en algo: si vivimos en democracias, ¿no debería ser distinto? No nos mucho cuesta trabajo responder que sí. La pregunta es: ¿acaso puede ser distinto?
A ese respecto, la filósofa moral estadounidense Susan Neiman reprocha a Kitcher su exceso de racionalismo. Su enfoque estaría demasiado inclinado del lado cognitivo y, en última instancia, depende de la buena fe de los participantes en la conversación ideal. «No son los Philip y Pat Kitchers del mundo los que presentan obstáculos al progreso moral», señala Neiman. A su juicio, el componente emocional del mismo es mucho mayor de lo que Kitcher sugiere; la abolición de la esclavitud debió más a la empatía que a los argumentos racionales. De ahí su intuición: el progreso moral sería más fácil si resultase más cool. Claro que ser woke hoy es tan cool como lo fue en su momento blandir el Libro Rojo de Mao en las barricadas de París o, salvando las distancias, ser miembro de la Guardia Roja. No quisiera con ello comparar al activista woke con el practicante del maoísmo, aunque la comparación con el angry young parisino resulte más apropiada; solo quiero alertar contra la identificación automática de la verdad moral con aquellas luchas que nos proporcionan emociones fuertes.
Por lo demás, resulta interesante que Neiman se refiera al carácter asimétrico e impredecible del cambio moral a través del ejemplo que proporciona el feminismo. Sus hijas dan por supuestas muchas de las conquistas que su generación llevó a cabo, dice, pero no están convencidas de que la situación con la que se encuentran ahora deba ser considerada un avance. Escribe la filósofa:
«Cierto, ahora se espera de ellas que tengan una carrera profesional en lugar de solo permitírseles tener una. Pero también están sujetas a un grado de cosificación sexual desconocido para mi generación. A pesar del #MeToo, de ellas se espera al mismo tiempo que sean profesionales competentes y parezcan estrellas porno».
La cursiva, claro, es mía. Porque el razonamiento de Neiman conduce a una pregunta más difícil de responder de lo que parece: ¿quién espera tal cosa? ¿Y cómo se expresa semejante expectativa? Decir que la culpa es de «la sociedad» está al alcance de un alumno de secundaria y no aclara demasiado, máxime cuando la mitad de esa sociedad está compuesta por mujeres. Si esa expectativa rige, lo que por otra parte no está tan claro, las mujeres tendrán algo que ver con ello. Y es que no parece que una expectativa social —si la hay— deba ponerse en pie de igualdad con una norma legal que, pongamos, impidiera a las mujeres tener una cuenta corriente sin el consentimiento de su marido. Mientras que lo segundo puede modificarse legalmente, y así se ha hecho en las sociedades occidentales, lo primero depende de un cambio en las conductas individuales. Y ese cambio solo podría acelerarse mediante una intromisión fuerte en la esfera de la libertad personal. Dicho de otra manera, una sociedad podría prohibir los tacones altos o las prendas escotadas: ahí están las sociedades islámicas para demostrarlo. Una sociedad liberal, en cambio, no puede hacer tal cosa; corresponderá a sus miembros decidir cómo quieren conducirse en el ejercicio de su autonomía personal.
En la medida en que suministra una descripción realista del tipo de cambio social que trae consigo un progreso moral, por último, la contribución de la filósofa alemana Rahel Jaeggi destaca sobre las demás. Jaeggi reprocha a Kitcher el desdén con que trata las cualidades estructurales del marco social e histórico en cuyo interior se produce —o deja de producirse— el cambio moral. Jaeggi cree que el progreso moral tiene que ver con luchas sociales que, a su vez, son consecuencia de contradicciones estructurales y crisis periódicas. De hecho, describir el progreso moral como la solución que se da a un problema es ya cuestionable: ¿quién decide lo que cuenta como un problema? Identificar los problemas morales es tan controvertido como discutir acerca de sus soluciones. A su juicio, no se trata tanto de atender a los sentimientos subjetivos de quienes se consideran justificadamente victimizados en una determinada situación, cuanto de atender a situaciones en las que las cosas no funcionan en la práctica. Los problemas tienen así una cualidad objetivable y no dependen únicamente de las apreciaciones subjetivas de quienes los señalan: hay personas que encuentran obstáculos, hay grupos sociales que padecen una desventajaba susceptible de ser medida empíricamente, hay principios constitucionales que no se realizan por igual para todos los ciudadanos. Aunque Jaeggi no lo expresa así, podríamos decir que los problemas morales se manifiestan a través de indicios susceptibles de ser investigados.
Ocurre que la conversación ideal dibujada por Kitcher —esto lo dice también Srinivasan— no solo se ve obstaculizada por errores epistémicos o déficits de empatía, sino asimismo por «estructuras sociales de dominación». A la luz de lo que Jaeggi añade a continuación, acentuar el muy francfortiano concepto de dominación quizá sea contraproducente: no hace falta ir tan lejos. Lo que Jaeggi añade es que el progreso moral tiene lugar cuando cambia un conjunto amplio de prácticas que componen una forma de vida. En otras palabras: el cambio moral solo es parte de un cambio social más amplio, «un cambio dentro del cambio» que se produce cuando las formaciones sociales cambian o lo hacen los horizontes de interpretación a partir de los cuales cobran sentido las prácticas morales de los individuos. Es como si la sociedad en su conjunto cambiase de pantalla. Eso explica la lentitud del progreso moral: por mucho que hubiera pioneros que denunciasen la esclavitud o la desigualdad entre los sexos, estos fenómenos se encontraban integrados en el curso normal de la vida social. Lo que se sigue de aquí es una descripción aún más caótica del cambio social, cuya historia está llena de consecuencias imprevistas: «Cambios en un conjunto de prácticas —la invención de la máquina de escribir, de la píldora anticonceptiva, de la pólvora— pueden provocar cambios en otras áreas, sin que nadie esté persiguiendo activamente las transformaciones en cuestión». La lentitud del progreso moral no se debe a la falta de método que denuncia el olímpico Kitcher, sino al hecho de que una época debe estar «madura» para el mismo: han de darse las condiciones —erosión suficiente de las prácticas o valores dominantes— que hacen posible su reemplazo. Piense el lector en la explotación animal y quizá lo vea más claro.
Me parece así que la visión de Jaeggi se ajusta más a la realidad que la ofrecida por Kitcher, quien confía demasiado en la capacidad de las sociedades para autoordenarse de manera a la vez reflexiva y metódica. En España tenemos un ejemplo de cómo hay aberraciones morales que pueden tener lugar en sociedades desarrolladas donde sin embargo se desdeñan las legítimas quejas de quienes sufren una situación injusta: lo vimos trágicamente en el País Vasco durante los años del plomo y lo seguimos viendo hoy cada vez que un terrorista sale de la cárcel. ¿Dónde están aquí los participantes de la conversación ideal? Asumamos que no están en ninguna parte. Algo parecido podría decirse del caso catalán, donde una minoría se ha arrogado la portavocía de una sociedad entera y vulnerado algunos de sus derechos en nombre de la fantasía que consiste en afirmarse como un sol poble. No son pocos los independentistas que han llegado a creer que su posición es similar a la de la minoría negra de los Estados Unidos: se ha invocado más de una vez a Rosa Parks y Martin Luther King. Y lo que es peor para la credibilidad del marco propuesto por Kitcher, no han faltado los filósofos dispuestos a apoyar un delirio semejante.
Ahora bien, el caso catalán nos permite asimismo comprender el valor extraordinario que posee el constitucionalismo liberal como marco para la intelección, discusión y búsqueda del progreso moral en el interior de sociedades pluralistas. Por muy desordenada que sea la conversación moral realmente existente, el marco institucional liberal no solo permite introducir un cierto orden a través de valores como la autonomía y la tolerancia, sino que también proporciona los ideales fundamentales cuya realización práctica se discute. Hablamos de un puñado de principios: igualdad, libertad, pluralismo, justicia, autonomía. ¿Qué significa exactamente ser libre? ¿Cuándo lo somos? ¿De quién predicamos esa libertad y bajo qué condiciones? Somos iguales, ¿quiénes y cómo? ¿De qué manera han de resolverse los conflictos entre igualdad y libertad? ¿Qué concepción de la justicia hemos de hacer nuestra para alcanzar un grado de igualdad que sea compatible con un ejercicio significativo de la libertad? Incluso quienes no se toman el pluralismo en serio invocarán principios democráticos a la hora de plantear con mayor o menor éxito sus demandas: recordemos el astuto «derecho a decidir». Puede así concluirse que el bienintencionado plan de Kitcher está condenado al fracaso, máxime en sociedades donde la competición partidista impone un desagradable límite a la veracidad con que se conducen los protagonistas de la conversación democrática. Aunque Kitcher tiene el mérito de intentar tomarse en serio la crucial dimensión histórica de una democracia liberal que se va haciendo vieja y tiene mucho que enseñarnos, no podemos confiar ni en la racionalidad ni en la bondad de sus principales actores: la lucha por el poder corrompe al más pintado. Para colmo, las ilusiones del racionalismo han terminado por resquebrajarse estos años turbulentos: hemos recibido amargas lecciones sobre las limitaciones de nuestra racionalidad y comprobado con qué facilidad puede subordinarse el interés general a las ambiciones de líderes o partidos. En cuanto a los expertos, ya hemos visto que el más rimbombante de ellos puede convertirse en un vulgar apparatchik de la noche a la mañana si la nómina lo merece o la coyuntura lo exige. Así que será mejor no hacerse demasiadas ilusiones acerca de las velocidades del progreso, reconociendo sin embargo el mérito que adorna al quijotismo inteligente de los Kitcher de este mundo.