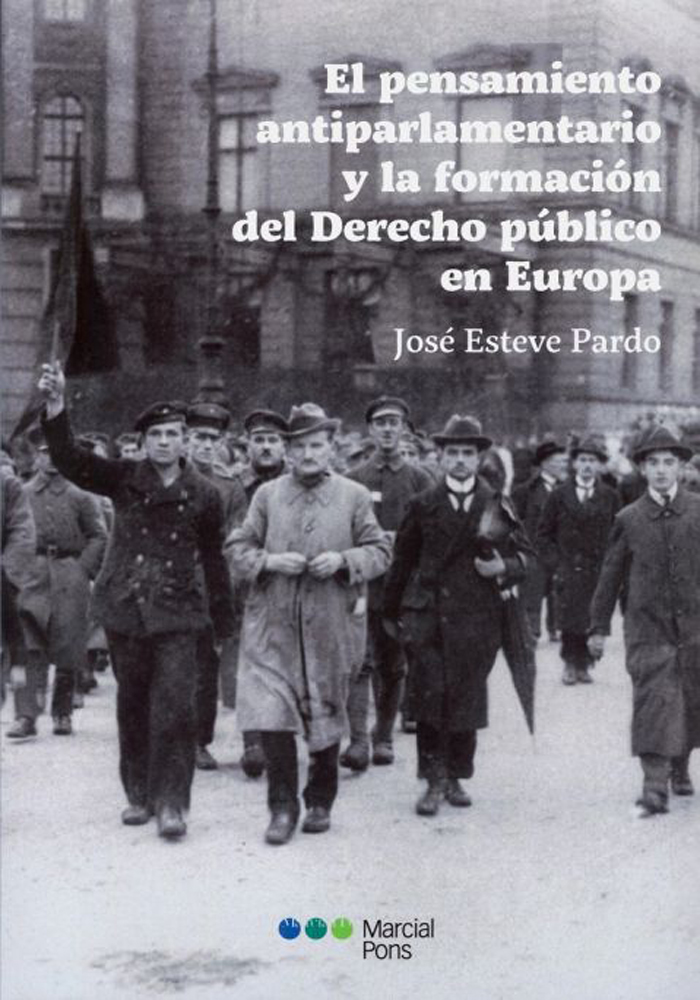Hace unos días, la filósofa Clara Serra publicaba una tribuna de opinión en el periódico El País en la que reflexionaba sobre el tipo de feminismo que sería necesario para poder realizar la igualdad entre los sexos sin provocar por el camino el rechazo de aquellos grupos sociales que recelan de sus versiones más conspicuas. De acuerdo con su razonamiento, el predominio del votante masculino en la extrema derecha —solo un 24% de quienes se decantan por Vox en las encuestas son mujeres— solo puede abordarse eficazmente si el feminismo abandona el «identitarismo» que le hace desentenderse de los problemas o demandas de los varones. Para Serra, se trata de una renuncia poco inteligente que para colmo incurre en una esencialización de la masculinidad: como si las reacciones de los hombres ante las demandas feministas fueran naturales o inevitables. Por el contrario, el feminismo debería hacerles comprender —a los hombres— que su malestar es un problema feminista, por la sencilla razón de que los males de hombres y mujeres tienen un mismo origen. Escribe Serra:
«El patriarcado genera soledad, silencio, incomunicación, violencia, suicidios y muertes en la población masculina, y el feminismo debe politizar en clave transformadora todos esos malestares. Si no, lo hará la extrema derecha».
Apoyándose en el sociólogo norteamericano Michael Kimmel, Serra apunta hacia las privaciones materiales que impedirían a los hombres realizar sus proyectos vitales; entre ellos, ser padres de familia capaces de dar protección a los suyos: imperativos reconocibles de la masculinidad tradicional. Se trataría de combatir por igual tanto «el mandato de género y sus violencias» como «el neoliberalismo y sus violencias», algo que solo puede hacer —sostiene Serra— un feminismo que renuncie al susodicho esencialismo identitario. Bajo este punto de vista, en consecuencia, el feminismo habría de convertir en cómplices a aquellos hombres que se sienten heridos en su orgullo a causa de los obstáculos que la sociedad contemporánea les pone por delante.
Todo es posible. Para ello, en cualquier caso, se hace necesario conducir con éxito una operación teórica que incluye dos maniobras distintas y, sin embargo, relacionadas entre sí. La primera consiste en estirar el significado del discutible concepto de patriarcado —que no deja de ser la interpretación de un conjunto de hechos sociales mensurables tales como la brecha salarial, la sexualización del cuerpo femenino o las estadísticas relativas a los delitos contra la libertad sexual— hasta convertirlo en cifra de todos nuestros males, de tal forma que no solo las mujeres serían sujetos oprimidos, sino también los hombres mismos. La transversalidad del feminismo alcanzaría con ello su paroxismo: cualquier oprimido que habite el interior del patriarcado pasaría a ser objeto de su atención. A su vez, esto puede significar dos cosas: una, que el patriarcado es una abstracción sistémica sin protagonistas reales, ya que todos los seres humanos sufrirían bajo su dominio; otra, que el feminismo buscará alianzas con aquellos hombres que padecen las consecuencias negativas del patriarcado, mientras combate sin cuartel a aquellos hombres que disfrutan de las ventajas derivadas de la opresión sistemática de la mujer… que llevaría incorporada asimismo la de algunos hombres.
Ahora bien: si el patriarcado genera «soledad, silencio, incomunicación, violencia, suicidios y muertes» en la población masculina, produciendo así unos malestares que deben ser politizados por el feminismo con objeto de evitar que sea la extrema derecha quien lo haga, ¿cuál es el sujeto revolucionario del feminismo? El parecido entre el viejo marxismo y la teleología feminista es patente: las mujeres conformarían un grupo social homogéneo –la mujer— que sufre la explotación sistemática por parte de un grupo social —el hombre— también homogéneo. Pero así como el proletariado podía describirse como una clase social universal, por entenderse que el número de los explotados era mucho mayor que el de los explotadores, identificar a la mujer como sujeto de la revolución deja fuera a la mitad de la humanidad: a los hombres. La emancipación de la mujer no es entonces la emancipación de la humanidad; a primera vista, la revolución feminista resulta menos abarcadora que la revolución socialista. Contra ese reduccionismo se manifiesta aquí Clara Serra, asumiendo no obstante la premisa mayor del patriarcado y sugiriendo, por tanto, que la emancipación de la mujer occidental no se ha producido todavía.
En todo caso, Serra facilita la aplicación de la estructura redentorista del marxismo cuando identifica a una parte de los hombres como víctimas pariguales del patriarcado. Y es que si reemplazamos el capitalismo por el patriarcado, necesitamos que la liberación de la mujer sea también la liberación de la humanidad en su conjunto; para ello, nada mejor que construir una clase universal —los oprimidos por el patriarcado– que incluya a todas las mujeres y a una parte importante de los hombres. Queda pendiente determinar si algunas mujeres son también miembros de la clase opresora o si se considera que incluso aquellas que gozan de posiciones de privilegio están sencillamente alienadas por efecto de los embrujos del sistema. De ser así, ¿no estarán alienados los varones opresores también? Para complicar las cosas, la mayoría de las teóricas feministas dan por supuesto que abolir el capitalismo es un presupuesto necesario para la abolición del patriarcado; aunque haya formas de organización social que, no siendo capitalistas, colocan a la mujer en una evidente posición de subalternidad. Ahí están las sociedades islámicas, por ejemplo, así como un sinfín de comunidades tradicionales. Uno pensaría que los países occidentales son aquellos que más han avanzado en la igualdad entre los sexos, hasta el punto de que resulta difícil sostener que las mujeres se encuentran hoy en ellos en una posición de desventaja a la hora de realizar su plan de vida. Pero siempre se puede sacar la carta de la alienación, negándose que la autonomía con que deciden las mujeres en esas sociedades sea una verdadera autonomía; estaríamos por el contrario ante una treta del sistema, tan astuto que hace creer a las mujeres que son libres cuando no lo son en absoluto. Lo que viene a decir Serra es que eso mismo puede decirse de los hombres —o de algunos hombres— y por la misma razón: el patriarcado se sobra para producir malestares a diestro y siniestro.
Salta a la vista del buen observador que el problema está en las generalizaciones: esa ambivalente herramienta sin la cual no serían posibles las descripciones sistemáticas ni las construcciones ideológicas. Es a través de las generalizaciones que podemos ordenar la multiplicidad de lo real; sin ellas, el pluralismo sería inmanejable y el gobierno de las sociedades complejas ya no digamos. Pero las generalizaciones son instrumentos peligrosos, que pueden conducir fácilmente a una caricaturización de lo real. Hablar de clases sociales, identidades, etnias, culturas o pueblos implica asignar rasgos estandarizados a grandes segmentos de la realidad social, negando así la heterogeneidad que los caracteriza y con la que nos encontramos de frente cuando hacemos el esfuerzo de asomarnos a su interior. Inversamente, no podemos fijarnos solo en las particularidades; sería entonces imposible identificar patrones o crear categorías. Se trata de un equilibrio sutil, que requiere honradez epistémica y que por desgracia importa poco a quienes solo persiguen promover determinados intereses o movilizarse en busca del poder: cuando uno quiere hacer la revolución, tampoco va a dedicar los mítines a refinar los conceptos que maneja para enardecer a sus seguidores.
En el caso del feminismo, la dificultad para conciliar la realidad plural de las mujeres con la apelación al interés común de la mujer ha estado ahí desde el principio y difícilmente podrá resolverse jamás. Tiene su lógica: cuanto más vasta sea la realidad que el concepto quiere abarcar, más deficientes serán las generalizaciones que se derivan del mismo. Hablar de todas las mujeres y de todos los hombres, asignando a unos y otros rasgos inamovibles que a su vez habrían de condicionar el modo en que se relacionan entre sí los individuos de carne y hueso que están detrás de las abstracciones, no deja de ser un salto mortal de la teoría. La noción de transversalidad trata de corregir ese sesgo en lo que a la representación de los intereses y las sensibilidades de las mujeres se trata, llamando la atención sobre el hecho de que no todas ellas son iguales: una inmigrante no es lo mismo que una profesora, ni quien vive en una capital occidental tendrá los mismos problemas que quien malvive en el extrarradio de una ciudad africana. Ni que decir tiene que la transversalidad —que trata asimismo de incluir dentro del feminismo identidades sexuales diferentes a la tradicional— no resuelve un problema insoluble; encajar la heterogeneidad en el lecho de Procusto de las categorías ideológicas exige operaciones de fuerza que desfiguran la realidad sobre la que se trabaja. Sucede que no puede llevarse a cabo una movilización política eficaz sin recurrir a las simplificaciones y las exageraciones: hay que elegir entre ser popular y ser riguroso.
En el artículo de Serra late un reconocimiento —que no se hace explícito— de ese problema epistémico: la ideología deforma lo que estudia. Su argumento es que los hombres también sufren en el patriarcado y, en consecuencia, no deben ser demonizados como un otro perverso; se trata de comprenderlos y de hacerles ver que se les comprende. Pero un entendimiento cabal de la realidad psicosexual —digamos— de nuestras sociedades tendría que ir un poco más lejos, cuestionando la precisión de conceptos tales como «mandato de género» en beneficio de una descripción menos dogmática del mundo. Y eso, como acabamos de ver, limitaría la fuerza movilizadora de las generalizaciones: no podríamos decir que todas las mujeres son «seres de luz» ni considerar a todos los hombres sin excepción violadores disfrazados de personas normales. Porque también hay mujeres que persiguen implacablemente sus propios intereses y hombres que jamás rompen un plato. Así como ha habido —todavía hay— estructuras legales y normas culturales que discriminan a la mujer por razón de su sexo, que naturalmente coexisten con injusticias o desigualdades en las que el sexo no juega papel alguno, también podemos concluir que a menudo hombres y mujeres sufren por igual la carga de una existencia compartida. Hay un intercambio verbal en A Most Wanted Man, la película que hizo Anton Corbijn a partir de la novela de John Le Carré, que resulta ilustrativo al respecto: habiendo recibido la espía encarnada por Nina Hoss una invitación de boda, comenta que siempre tiene la misma sensación cuando sabe del matrimonio de alguna amiga, a saber, que otra mujer «se pone frente al muro» dispuesta a ser fusilada; la respuesta de su superior, el solitario protagonista al que da vida Philip Seymour Hoffman, es preguntar «¿y el hombre?». La respuesta, sonriente, es que «el hombre es el muro». Quiere decirse: el pelotón de fusilamiento es la institución del matrimonio. Y sin embargo, claro, nos seguimos casando; también la soledad tiene sus cargas. ¡No hay escapatoria!
Dar expresión a la heterogeneidad de las relaciones humanas presenta sus dificultades. Algunas de ellas tienen que ver con la legitimidad que se confiere a quien hace el esfuerzo correspondiente: quién diga qué tiene una importancia formidable a la hora de explicar cuánta atención le presta el público o cuál es el público que le presta atención. Ni que decir tiene que deberíamos juzgar los textos o los argumentos por sus propios méritos y no en función de sus autores; sin embargo, rara vez lo hacemos. Es más: la ferocidad con que llegan a defenderse algunas posiciones ideológicas en la esfera pública desanima al más pintado, que quizá prefiera remar a favor de corriente o quedarse callado con objeto de evitar disgustos. De ahí que cada época posea su cuota de realidades silenciadas o de figuras subrepresentadas: si el Zeitgeist pudiera hablar, diría de ellas que «no tocan».
Esa impresión tuve cuando, dando un paseo por la madrileña Cuesta de Moyano hace unos meses, topé con un librito cuya existencia desconocía: Monsieur Bovary, firmado por una tal Laura Grimaldi y editado en Anaya & Mario Muchnik en 1994. El señor Charles Bovary es un viejo conocido de este blog, que dedicó una entrada a la visión que del personaje tenía el filósofo Jean Améry. Mezclando la narración con el ensayo, Amery discutía el realismo de Flaubert y trataba de demostrar que Charles Bovary es un personaje inverosímil en el marco histórico-cultural donde se lo coloca: ¿cómo podría un buen burgués como él haber pasado por alto las infidelidades de su esposa, hasta el punto de haberse dejado arruinar por ella? El contraste con el marido de Anna Karénina en la novela de Tólstoi, por ejemplo, es evidente. Para Améry, lo que hace Flaubert con Bovary es silenciarlo y disminuirlo, reduciéndolo a la condición de perdedor de provincias sin voluntad propia.
Hay que conceder que si Bovary hubiera sido el protagonista de una de las roman durs de Georges Simenon, Emma no se habría suicidado sino que habría muerto envenenada por su esposo. Que es, justamente, el final alternativo que Laura Grimaldi imagina para redimir al bueno de Charles de las incontables humillaciones que su esposa le inflinge. No solo eso: Grimaldi decide que el médico rural podría encontrar la felicidad en una relación homosexual con el ayudante del farmacéutico Homais, ofreciendo así una escapatoria a alguien sobre quien Flaubert vertió tanta infelicidad y salvando de paso del futuro de la pequeña Berthe.
Pero lo interesante de Monsieur Bovary —una fluida narración breve que carece del aparato filosófico con que Jean Améry acompañaba a la suya— está justamente en el retrato de eso que solía llamarse un «calzonazos». Todavía hoy recoge el diccionario de la RAE este coloquialismo, referido a un hombre de carácter débil que se deja dominar fácilmente por otra persona y especialmente por su mujer. Grimaldi, de hecho, dedica su libro «a todos los hombres maltratados por sus esposas». ¡Haberlos, haylos! Igual que hay mujeres maltratadas por sus esposos. La autora de este singular librito quiere «dotar de un mínimo de dignidad al hombre que usted inmovilizó en un papel tan estrecho como una cárcel, como si no fuera digno de protagonizar su propia vida». Para ello, se sitúa en el punto de vista de Charles, a quien presenta como un hombre arruinado por las mujeres: por su madre y por su segunda esposa. Curiosamente, Grimaldi acaba por hacerle culpable del asesinato de sus dos esposas. Y lo que reprocha a Emma es que sea ciega al sufrimiento de su marido e indiferente a las necesidades de su hija, entregándose alocadamente a la persecución de una vida que no le corresponde y llevándoselo todo —incluso a ella misma– por delante. Encarándose con el Flaubert que manifestaba su interés por las Emmas que lloraban en toda Francia, Grimaldi contraataca: «¿Acaso no lloraba Monsieur Bovary, hombre libre de toda culpa excepto la de haberse casado con Emma?».
Este divertimento, obra de una traductora y escritora de novelas de suspense fallecida hace una década, tiene más fondo de lo que parece. A ello contribuye el paso del tiempo: lo que treinta años atrás apenas destacaba como el ingenioso ejercicio de adensamiento de un personaje secundario, hoy se nos antoja como el recordatorio impopular de que la realidad de las relaciones humanas —incluidas las relaciones románticas o matrimoniales— escapa a nuestras generalizaciones. ¿Encontraría hoy editor esta novelita? No hablo de la cultura de la cancelación, sino de su viabilidad comercial; es probable que nadie le hiciera caso: su forma no encaja con el molde dominante. La literatura ofrece aquí una valiosa lección a las ciencias sociales y no digamos a las ideologías: el mundo es más complicado que las categorías con que tratamos de darle sentido.