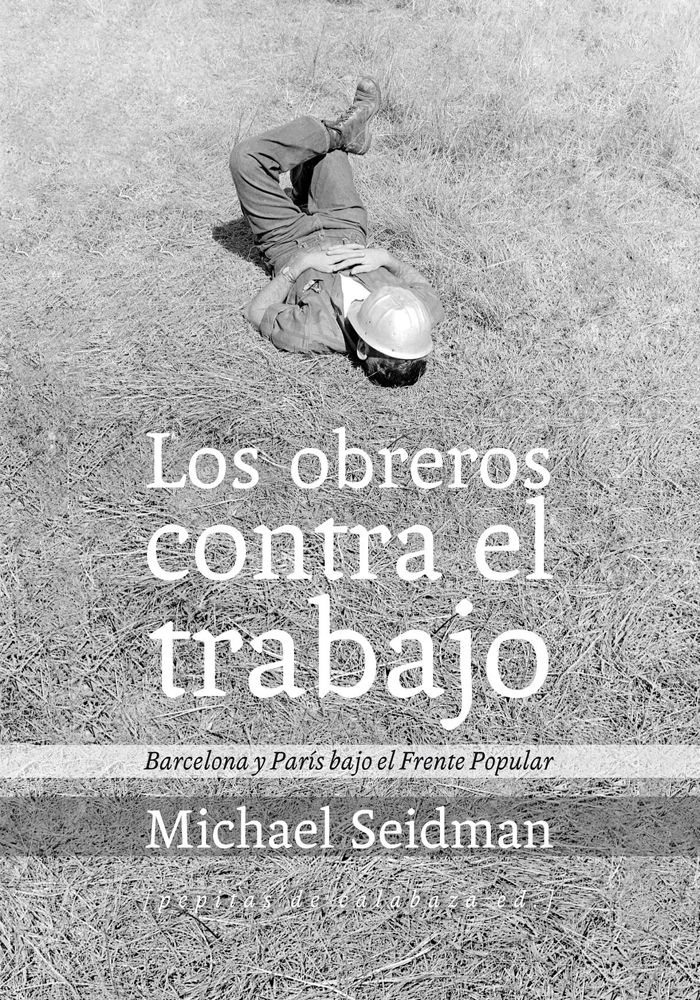¿Cómo debe el hombre tratar a los animales? Tal era la pregunta con la que hace una semana cerrábamos aquí una breve meditación sobre las relaciones socioanimales, tomando como pretexto la controversia provocada por el sacrificio de Excálibur, el perro de la enfermera española contagiada –pero felizmente curada– con el virus del ébola. En la vorágine argumentativa de aquellos días, no pocos ciudadanos tomaron a broma los argumentos animalistas, rechazando, por ejemplo, que pueda tener sentido una noción como la de «especieísmo», o discriminación por razón de especie. Es un tema intrincado, donde las percepciones se mezclan con los intereses y las emociones con las razones. Es decir, igual que en todos los demás temas.
En 1823, Jeremy Bentham formuló la pregunta sobre la que se ha fundado el conjunto de la reflexión filosófica sobre la relación del ser humano con los animales: «Do they suffer?»Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Amherst, Prometheus Books, 1988, p. 311. Esto es, ¿sufren o no los animales? Porque, si sufren, quizás estemos moralmente obligados a evitarles todo dolor innecesario. Tratarlos mejor sería así una decisión moral, que requeriría de traducción política. Es la misma línea argumentativa seguida por Jonathan Safran Froer en su libro contra el sistema industrial de producción alimentaria:
Entonces, ¿cuánto sufrimiento es aceptable? Eso es lo que está en el fondo de todo esto, lo que cada persona tiene que preguntarse a sí misma. ¿Cuánto sufrimiento vas a tolerar a cambio de tu comida? [cursivas del autor]Jonathan Safran Froer, Eating Animals, Londres, Penguin, 2009, p. 115
Dicho de otra manera, la moralización de nuestra relación con los animales se deduciría de un sencillo principio: no podemos hacer con ellos lo que queramos. Y ello a sabiendas de que una buena parte de nuestro bienestar se funda sobre su diario malestar. Es verdad que ese malestar carece de importancia para la mayor parte de los seres humanos, pero la historia nos ha enseñado que los círculos morales son bien cambiantes: una afirmación ahora tajante puede sonar ridícula pasados cien años. Hasta hace bien poco, la misma paliza pública a un perro que dejaba indiferentes a los transeúntes ahora les hace reaccionar.
Tampoco es casualidad que al esclavo se le denegara la humanidad, degradándosele al título de animal, para explotarlo mejor. No en vano, la necesidad cultural de distinguir con claridad entre lo humano y lo animal ha tenido también, históricamente, importantes consecuencias inter homines: si alguien no alcanza a ser hombre, puede ser tratado como un animal. De esta manera, si se definía la esencia de la humanidad como consistente en alguna cualidad específica, se seguía de ello que cualquier hombre que no la poseyera era subhumano o semianimal. La definición de humanidad ha servido así, hasta hace bien poco, para sancionar la dominación o el exterminio de quienes son tenidos por menos que humanos. ¿Acaso no es todavía un insulto llamar a alguien «perro»?
Aunque la pregunta de Bentham –¿sufren?– no tenía una respuesta clara en su día, debido a la vigencia residual de la tradición cartesiana, según la cual los animales eran meras máquinas sin sensaciones ni emociones, pocas dudas nos caben hoy de que, cuando menos, los mamíferos experimentan dolor y placer. Y ello por mucho que ellos mismos ignoren que así sea por carecer –o eso parece– de toda reflexividad individual. Parece razonable, entonces, restringir al menos, en la medida de lo posible, el sufrimiento innecesario de los animales; al menos, cuando este sufrimiento no esté al servicio de la satisfacción de necesidades humanas lo bastante justificadas. Es un objetivo razonable: el debate sobre una protección más amplia está todavía por celebrarse. Tal como ha dicho Iris Radisch: «En nuestra vida común con los animales, es imposible hacerlo todo bien. Pero eso no nos da derecho a hacerlo todo mal». La fraternidad humano-animal a la que podemos aspirar es así menos utópica que pragmática.
Esto último se pone claramente de manifiesto allí donde son extraídas todas las consecuencias políticas del razonamiento moral, esto es, cada vez que el matiz arriba señalado –en la medida de lo posible– es dejado a un lado en nombre del maximalismo ético. El filósofo holandés Marcel Wissenburg ha ilustrado a la perfección ese problema en su aproximación a las tesis de su colega norteamericana Martha Nussbaum sobre el bienestar de los animales.
Nussbaum es bien conocida por su enfoque de las capacidades o competencias [capabilities], que ha contribuido a desarrollar junto con el economista indio Amartya Sen. Ambos reinterpretan el concepto rawlsiano de los «bienes sociales primarios», subrayando que esos bienes son tales cuando verdaderamente incrementan las capacidades de los individuos, es decir, sus posibilidades de acción. Nussbaum añade un fundamento aristotélico a esta idea, de forma que esas capacidades son las que permiten el florecimiento individual: la realización de nuestro potencial como individuos. Se cuentan entre esas capacidades la salud y la integridad corporales, las emociones, la razón práctica, una relación significativa con otras especies, o el control político y material sobre el propio entorno. Pero Nussbaum, en ulteriores desarrollos teóricos, ha aplicado este enfoque también a los animales.
A su juicio, los animales son sujetos válidos de justicia, porque poseen «dignidad»; atribución que, sin embargo, permanece inexplicada. Parece ignorarse aquí la otra lección de la revolución darwinista: si la primera consiste en la demistificación del ser humano en relación con la naturaleza a la que resulta pertenecer de pleno derecho, la segunda no es otra que la correspondiente demistificación de la naturaleza y los animales en relación con la humanidadPeter Janich, Der Mensch und andere Tiere. Das zweideutige Erbe Darwins, Berlín, Suhrkamp, 2010, p. 12.. ¡Seculares unos, seculares todos!
Siguiendo el camino contrario, Nussbaum razona que, teniendo los animales una competencia para la vida, la muerte de un animal a manos de un ser humano es incorrecta, a fuer de injusta. Más aún, dado que los animales también tienen la posibilidad de realizar su potencial (algo que se entiende más fácilmente si pensamos, por ejemplo, en cómo el cautiverio de una gacela impide su florecimiento), no deberían sufrir ningún daño. Lo que vendría a exigir la promulgación de leyes que prohibiesen su tratamiento cruel o abusivo, garantizando a la vez su acceso a las fuentes de placer propias de cada especie. Porque, ciertamente, tal es la otra cara de la pregunta de Bentham: ¿disfrutan?
Sucede que, como Wissenburg hace notar, estos «derechos» animales demandan acciones humanas orientadas a asegurar el disfrute de esas capacidades; no bastaría con nuestras omisiones. Y esas acciones pueden ser de una envergadura formidable, a la vista de la sorprendente afirmación que hace Nussbaum cuando explica las implicaciones que comporta una de esas capacidades o derechos: que cada animal viva en concierto y en relación con el resto del mundo natural. Leemos:
Esta capacidad, vista desde la óptica humana y animal, demanda la formación gradual de un mundo interdependiente donde todas las especies disfruten de relaciones recíprocamente cooperativas y auxiliadoras. La naturaleza no es así y nunca lo ha sido. De ahí que se demande, en sentido general, la gradual suplantación de lo natural por lo justoMartha Nussbaum, Frontiers of Justice, Cambridge, Belknap Press, 2006, p. 399..
¡Ahí es nada! Si los seres humanos han sabido desarrollar principios de justicia capaces de enmendar nuestros muy naturales instintos (descartándose así, algo alegremente, que exista algo parecido a un sentido innato, adaptativo, de la justicia), otro tanto correspondería hacer con el mundo animal: se trataría de hacerlo justo. Un ejemplo que ilustra su tesis: para evitar el «dolor de la frustración» que experimenta un tigre que, encerrado en un zoo, no puede ejercitar su naturaleza depredadora, caben dos opciones: entregarle una gacela vida para que se la coma, o un muñeco que simbolice a la gacela. Nussbaum elige esta última opción. En otras palabras, el mundo animal no es justo, pero debe ser incorporado al ámbito de la justicia debido a nuestras obligaciones para con él. Somos, pues, guardianes de nuestros padres olvidados y tenemos no ya un derecho, sino el deber de interferir:
Si un perrito es despedazado por un ser humano o por un tigre, es igual de malo para él, y mi enfoque se basa en las capacidades de cada criatura. Creo que el perrito tiene derecho a ser protegido del tigre y del humano […] en la medida en que estemos presentes en el escenario, debemos defender a los animales más débiles. Y nunca debemos suponer que la muerte de unos animales a manos de otros sea moralmente neutral» [la cursiva es mía]Martha Nussbaum y Carla Faralli, «On the new frontiers of justice: a dialogue», Ratio Juris, vol. 20, núm. 2, 2007, p. 158..
Puede formularse así la obligación humana de rediseñar el mundo natural, a fin de que ningún animal sea muerto o resulte dañado innecesariamente por la acción de otro animal. Recuerda mucho a la imagen bíblica en la que
lobo y cordero pacerán a una, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo, no habiendo más daño ni perjuicio en todo mi santo monte (Isaías, 65: 5).
Bien mirado, esta analogía sugiere que la fabulación de Nussbaum expresa contemporáneamente un viejo –aunque marginal– anhelo humano: la desaparición de toda violencia natural. Resultado final de la lógica defendida por Nussbaum es la negación de todo estado de naturaleza, en beneficio de un estado de justicia, con lo que, concluye Wissenburg,
los depredadores deberían ser apartados de toda crueldad y muerte, ya sea en el corto plazo mediante su captura, reclusión o distracción, ya, en el largo, mediante la modificación genética o, si es necesario, el sacrificio; mientras tanto, los no depredadores deberían ser protegidos de la superpoblación y la hambruna mediante la provisión de alimento, pero, en última instancia, con la esterilización, modificación genética o, si es inevitable, el sacrificio.
¿Utopía animalista o distopía antropocéntrica? Paradójicamente, el rechazo hiperbólico del interés humano en favor de los intereses de otras especies puede desembocar así en la afirmación de un delirante poder humano de interferencia. Se trata además de una lógica que –dicho sea de paso– entra en flagrante contradicción con el principio defendido por la mayor parte del ecologismo: la primacía de un estado de naturaleza que permita a ésta encontrar su propio estado de equilibrio. Y nos permite observar qué poca fuerza tiene, en último término, la posición de quienes demandan la satisfacción de todos los intereses animales cuando se invoca la conveniencia de atender a alguno de ellos: si comes carne a la brasa, no vale oponerse a la tauromaquia. En realidad, la moralización de las relaciones socioanimales tiene unos límites políticos que aconsejan adoptar un enfoque mucho más modesto, atento a las innumerables contradicciones que plagan este asunto.
Sin embargo, ni siquiera esa fraternidad limitada parece poder alcanzarse fácilmente, tal es la formidable resistencia social a la misma. Se trata de una resistencia peculiar, porque muchos ciudadanos se adhieren en abstracto a la idea de que del sufrimiento animal puede deducirse la obligación humana de no infligirles daño sin causa justificada, pero no apoyan el tránsito hacia una organización socioeconómica en la que ese sufrimiento animal resulte –parcial o severamente– restringido. Y otra cantidad aún mayor jamás se ha planteado seriamente el problema del sufrimiento animal, quizá por razones análogas a las que llevan al primer grupo a no ser coherentes con sus conclusiones iniciales: oponerse a la tauromaquia, pero comer carne a la brasa.
Así las cosas, el modelo paulino de la iluminación filosófica, ese momento en el cual nuestra mirada se cruza con la del animal y comprendemos que los animales son compañeros evolutivos cuyo sufrimiento debe ser evitado, presenta un claro problema: no puede universalizarse. Ya que puede valer para algunos individuos, pero no valdrá para todos. En una sociedad pluralista, nada garantiza que todos vayamos a desarrollar ese sentimiento de empatía, derivado a su vez de un reconocimiento entre especies. Y aun en el supuesto de que existiera un cierto grado de reconocimiento, abundarían las divergencias a la hora de establecer prioridades entre especies.
Seguramente, una política animal alternativa –que se proponga restringir las aristas más crueles de nuestro inevitable antropocentrismo– deba por ello ser más social y menos individual. Su aspiración no será la progresiva abolición del control humano sobre la naturaleza, sino su refinamiento. Es verdad que el ser humano ha sido, en el pasado, brutal: consigo mismo y con otras especies. Pero acaso no podía ser de otra manera, por formar esas acciones parte de una lucha por la supervivencia cuyo impulso sólo ha podido moderarse con la paulatina neutralización de la naturaleza como amenaza y la condigna emergencia de una mayor reflexividad en nuestras relaciones con el entorno. Es el progreso el que crea las condiciones para su superación en el sentido hegeliano. Aufhebung! En ese contexto, quizá la respuesta al sufrimiento animal se encuentre en el desarrollo de un sentimiento de piedad que se apoye en los avances científicos y tecnológicos como medio para disminuir el sufrimiento de las demás especies animales. Pensemos en los alimentos transgénicos, en la extracción de células de vacas vivas para la producción de carne, en los usos tecnológicos por venir. Ser piadosos sin comprometer nuestros estándares de bienestar como especie: la piedad 2.0.
En otras palabras, una fraternidad humano-animal será más probable si no tenemos que alterar radicalmente nuestra forma de vida para realizarla. Esta moralidad de bajo coste es una forma de realismo sucio, pero, en el caso que nos ocupa, mejor ser realistas que pulcros. Las utopías animalistas son una necesaria contribución al debate reformista, como contrapeso a la tesis cartesianas que ven en los animales meras carcasas dispuestas sobre la tierra para uso humano, pero no constituyen un fundamento adecuado para el desarrollo de una fraternidad viable. Sólo desde una posición de dominio puede el dominio refinarse.
En consecuencia, mientras en el nivel individual subrayamos que los animales son –también, y a su manera– significant others, la más amplia reorganización social de la animalidad tendría como fundamento inevitable la excepcionalidad de la especie humana. Queda así abierta la posibilidad de que la conversación pública dé forma, andando el tiempo, a una sociedad más protectora del bienestar animal a medida que las iluminaciones filosóficas descritas por Montaigne o Derrida se hagan más frecuentes. Pero mientras eso sucede, si sucede, sólo el desarrollo humano será el que cree las bases culturales y materiales para una protección razonable de aquellas especies que nos son –por razones caprichosamente sociales– más queridas.