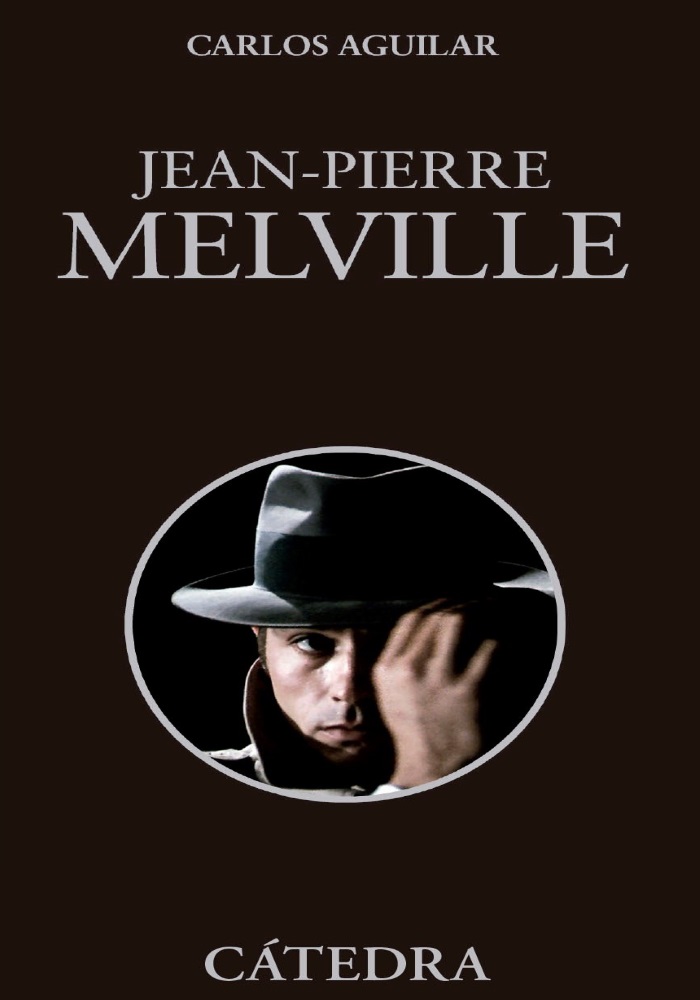Utilizando al decadente Joris-Karl Huysmans, bien pudiera decirse que Jean-Pierre Melville vivió à rebours de modas y tendencias estéticas, amén de ideológicas. Su cine nace y se desarrolla en unos márgenes prefigurados y delimitados por su cinefilia. Por encima del autor, y, en consecuencia, proyectando luces y sombras sobre su creación, se encuentra el cinéfilo contumaz, el espectador visceral, el devorador frenético de películas. Desde su adolescencia, el director de Círculo Rojo fue un adicto al cine, especialmente en su acepción norteamericana y circunscrita ésta al western y al thriller, forjando una sensibilidad artística personalísima, asaz mitómana y radicalmente obsesiva. Al gusto por el clasicismo cinematográfico Melville añadió el inevitable jazz y una literatura en la que, obviamente, sobresalieron los maestros estadounidenses. No en vano Jean-Pierre Grumbach, que así se llamaba realmente el cineasta, tomó el seudónimo de Melville en homenaje al autor de Moby Dick. Aunque cabe precisar que su novela predilecta de dicho escritor no era la del cachalote blanco, sino la titulada Pierre o las ambigüedades. De Edgard Allan Poe alabó el tinte gótico de las narraciones, así como admiró de Jack London el espíritu de masculinidad aventurera que desprenden sus historias, mientras que de Dashiell Hammett emuló la ambigüedad moral y la descripción behaviorista de los personajes.
Junto a un universo de influjo yanqui, germina la otra gran constante en la filmografía melvilliana: la Resistencia y sus circunstancias, es decir, la Francia ocupada por los nazis. El aficionado, e incluso el crítico de cine, podría establecer dos líneas maestras en la obra del director. Sin embargo, tal y como explica Carlos Aguilar, escritor y melvilliano de pro, en este ensayo/estudio preciso y completo, ambas corrientes aparecen imbricadas merced a unas fijaciones y constantes que se repiten a lo largo de la trayectoria profesional de Melville. De hecho, la pertenencia a la Resistencia del director durante los años de guerra le permitió conocer el submundo del hampa, la delincuencia y la clandestinidad. Pese a ello, y por encima de todo, «la obra de Melville en general no tanto crea cuanto recrea, personalizando sustanciosamente los referentes fílmicos de cabecera, amados en particular y de por vida», sentencia Aguilar.
De esta manera, nos encontramos ante un autor que, pese a las apariencias y sus querencias, se aparta conscientemente del realismo para construir un mundo a partir de sus apasionadas filias y el fetichismo que las envuelve. Es así como se fraguan los (anti)héroes melvillianos: hombres elegantes (con una estética marcadamente noir en el caso de los protagonistas de sus thrillers), solitarios, parcos en palabras y con una marcada aura fatalista, que tan bien encarnaron Alain Delon, Jean-Paul Belmondo o Lino Ventura. Su gusto por la gabardina y el Stetson calado los convierte en una suerte de soldados urbanos o samuráis de ciudad. Volviendo a las páginas del ensayo, el autor vincula el ascetismo, la conducta ritualizada y unos códigos morales de nobleza espiritual con el Bushid?, tratado ético por el cual se regían los samuráis. No es de extrañar, entonces, que en el original francés la mítica La soledad de un hombre se titule Le samouraï y su inicio contenga una cita apócrifa del tratado de marras: «No hay soledad más profunda que la del samurái, a no ser, quizá, la del tigre en la selva». De igual manera, el destino trágico de los grandes personajes melvillianos, su obstinado camino hacia la inmolación, el nihilismo agazapado tras su impasible rictus, remiten a la tradición japonesa del seppuku, comúnmente conocido como harakiri.
En todo caso, y como señaló Jesús Palacios en «Los bulevares del crimen», incluido en Euronoir (Madrid, T&B, 2006), «la pulsión suicida o, mejor dicho, la pasión por el suicidio considerado como una de las bellas artes recorre gran parte de la mejor tradición cultural francesa. Está presente en el Alfred de Vigny que convirtió en héroe romántico a Chatterton, en el oscuro y esotérico Gérard de Nerval, en Vaché y Rigaut, Crével y Roussel, Rimbaud, Baudelaire, Drieu de la Rochelle y Artaud, Bousquet y Montherlant, Camus, Boris Vian y Bataille, en franceses adoptivos como Celan y Cioran… La lista de suicidas, apologistas del suicidio y estetas de la autodestrucción franceses y afrancesados puede alargarse hasta el aburrimiento (sentimiento también muy francés e inspirador) y alcanza hasta Michel Houellebecq y Emmanuel Carrère».
La cita de autores confirma que, pese a su postura y voluntad de distanciamiento, Melville debe mucho a la tradición francesa. De la misma manera que la fascinación por el mundo del hampa y los gánsteres, más allá de la conexión con el underworld de la literatura y el cine negro, entronca con el Polar (el cine negro francés), la novelística gala del siglo XIX y cierta literatura popular. Tal y como expone Aguilar: «Para empezar, la referida simpatía estética, a menudo también ética, por los delincuentes y villanos había particularizado con intensidad el género policíaco francés desde sus mismísimos inicios literarios, en el siglo XIX. Concretándose en ejemplos distintos pero convergentes, los cuales cubren desde las memorias del legendario Eugène-François Vidocq (ratero reformado que devino en director de la Sûreté nacional y fundador de la primera agencia de detectives moderna) hasta la creación de antihéroes fantasiosos tan emblemáticos del género folletinesco como Arsène Lupin, Rocambole o Fantomas (fruto de los escritores Maurice Leblanc, Ponson du Terrail y Pierre Souvestre, respectivamente), sin olvidar que un funcionario de la policía representa el auténtico villano de un clásico de la literatura francesa previo al nacimiento del cine: el «inspector de hierro» Javert de Los miserables, de Victor Hugo».
Todo este crisol referencial está presente en mayor o menor medida en las grandes producciones del polar, que brillaron con luz propia entre los años cincuenta y setenta del pasado siglo, sin olvidar la exitosa recuperación y actualización del género policíaco a través de la colección série noire que la editorial Gallimard inauguró en 1945. Así pues, Melville no fue inmune a las tendencias y las modas del momento, aunque ciertamente lograra distanciarse del redil pagando por ello un paulatino aislamiento y un hermetismo no sólo creativo, sino también vital. Con fama de tipo difícil, se construyo un personaje que respetaba el fetichismo estético de los protagonistas de sus películas. Famosos son sus sombreros Stetson y las Ray-Ban oscuras, sus declaraciones intempestivas y sus mutismos desdeñosos. Su apuesta inicial –El silencio de la mar (1949), Los niños terribles (1950), Quand tu liras cette lettre (1953), Bob le flambeur (1955) y Dos hombres en Manhattan (1959)? supuso cierta novedad y ruptura con el cinéma de qualité imperante al rodar con presupuestos irrisorios, contar con actores no profesionales y forjar una marca de estilo auténtica y emocional. Por ello fue considerado el inspirador de la Nouvelle Vague, etiqueta que detestaba, llegando además a romper relaciones con Jean-Luc Godard y despreciar públicamente su obra junto a la de François Truffaut y Alain Resnais.
Apartándose, pues, de la nueva oleada de los jóvenes cineastas salidos de las efervescentes páginas de Cahiers du Cinéma (tampoco ayudó a conectar con las nuevas generaciones su admiración confesa por De Gaulle), durante los años sesenta e inicios de los setenta Melville completó una filmografía plagada de obras mayores –El confidente (1962), El guardaespaldas (1963), Hasta el último aliento (1966)?, cuando no maestras –El silencio de un hombre (1967), El ejército de las sombras (1969) y Círculo rojo (1970)?, despidiéndose del cine con Crónica negra (1972), una suerte de apéndice fallido y fatigado de sus constantes temáticas y estilísticas.
Personaje hermético, solitario, noctívago, amante de los gatos y con fama de misógino, mitómano hasta la médula, creador personalísimo, visceral y de filias tan definidas como sus fobias, Melville posee una obra y un universo creativo que bien merecen un estudio reposado, documentado y conspicuo como el presente. Hay erudición sin petulancia, exégesis transparente, valoración crítica argumentada y contextualización histórica y cultural sin avasallamientos. Un ensayo, en fin, a la altura de su protagonista.
Jordi Bernal es periodista y crítico de cine. Es colaborador de Jot Down y The Objective y ha participado en diversos libros colectivos sobre cine. Es editor, junto con José Lázaro, de Ciudadanos. Sed realistas: decid lo indecible (Madrid, Triacastela, 2007) y autor del libro de crónicas periodísticas Viajando con Ciutadans (Madrid, Triacastela, 2015).