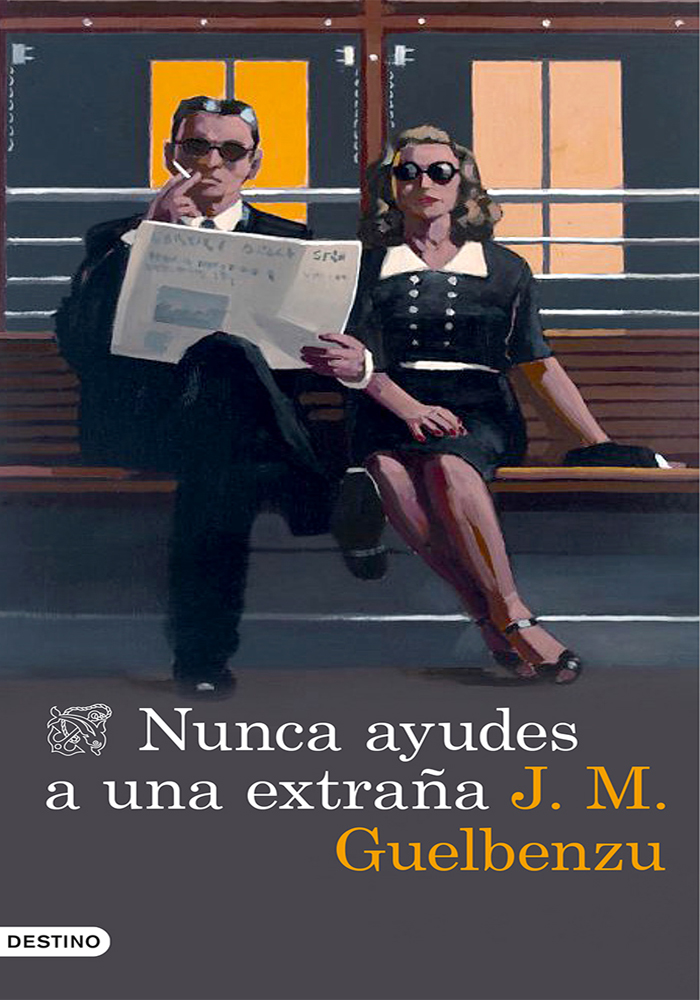Fue Pere Gimferrer y era diciembre. La cosa sucedió en Madrid, en la Biblioteca Nacional. Una tarde de niebla. En la sala apenas siete, ocho personas. Quien esto escribe acababa de llegar de China tras una estancia tan prolongada y universitaria como memorable. Borges había muerto en junio. La leyenda, aquí también, comenzaba, superaba a la realidad. Maria Kodama, aún con la estela de Ginebra en la mirada, agradecía las sabias palabras de Gimferrer. Y fue en diciembre de 1986, en la Biblioteca Nacional, cuando Gimferrer afirmó que tal vez nuestro mayor mérito literario sea haber sido contemporáneos de Borges (Buenos Aires, 1899-Ginebra, 1986). Con Borges ocurre que no es sólo todo él una literatura, sino que buscó y alcanzó ser la literatura. Al menos, la del siglo XX. Dibujó la cartografía de esa literatura, advirtió respecto a las fronteras, inventó genealogías secretas, ocultó las huellas y viajó –a través de los libros y de los mapas– en un viaje a la semilla, sin saber que, al final, la semilla era su propia obra. Intentó simular su vida en las lecturas y casi lo consiguió. Cuenta, en uno de los libros que se señalan más arriba, Norman Thomas di Giovanni cómo durante la redacción de la autobiografía, publicada en inglés, Borges le comentó: «¡Ay, las crudas verdades que guardo!».
¿Quién es Borges? ¿Cuál de los dos? En otro momento de esa biografía imposible que nadie escribirá –o que escribirán muchos y será entre todos– le confiesa al mismo Di Giovanni cómo a principios de los años cuarenta, un compañero de la biblioteca municipal donde trabajaba, le comentó a ese Borges anónimo, privado, «la extraña coincidencia de que en un manual de autores argentinos se mencionara a alguien con el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento». Borges no se inventó a sí mismo, lo inventó la literatura, tras el asombro una noche de sábado en una confitería del bonaerense barrio del Once, allá por los primeros años veinte del siglo pasado, cuando descubrió a un ser extravagante y melancólico, genial e invisible que se llamaba Macedonio Fernández (1875-1952). Macedonio le permitió acceder a dos conceptos clave en su obra posterior, la literatura dentro de la literatura y la dimensión onírica de la realidad. Todo vendría después.
Cuando en 1999 se celebró el centenario, la obra de Borges adquiría, sin él quererlo, el carácter de mito. Trabajos sobre la cábala, la memoria, la magia, la geometría, los límites del lenguaje, la parodia, la autobiografía, la nominación de la realidad, se multiplicaban en busca de ese Rosebud que diera sentido a todo lo demás. Ya no pertenecía a nadie. La paradoja adquiría el rango de categoría: un hombre que nunca obtuvo un título universitario, que nunca había tenido la condición de estudiante universitario, se estudia de manera harto frecuente, exhaustiva en los más exquisitos, en los más distinguidos, en los más exigentes, en los más populares (si vale el oxímoron) círculos universitarios. El viaje se había cumplido. Volver a Borges es volver a la semilla de lo que será la literatura –la que un grupo de conjurados sabe lo que es– del siglo XXI. El rito de paso no es obligatorio, es insoslayable. Como ese aleph, ese instante infinito en el que el ayer y el hoy, la epifanía, se reúnen y se confunden.
La edición de Julio Ortega y Elena del Río Parra, hasta ahora la más rotunda, en su claridad y en su erudición, revela el asunto esencial que recorre cada página de la obra ejemplar del argentino. Es el mapa de su literatura. Desvela, junto al pormenorizado estudio del proceso de composición del cuento El Aleph, el fascinante viaje «al taller interior de la obra borgeana». Ahí quedan las huellas de su origen, pero también la proyección de tan formidable composición literaria: sin ella, la simultaneidad pretendida de Rayuela (Julio Cortázar, 1963) y su desencadenamiento , Cien años de soledad (Gabriel García Márquez, 1967), no hubieran sido posibles. Es la «fuerza innovadora» del relato la que abre el millón de ventanas a la narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX (Carlos Fuentes). Es, y he ahí el mérito de esta edición, el descubrimiento del «alfabeto borgeano».
La irrupción del aleph en un sótano de Buenos Aires, al que ese Borges, que nunca sabemos quién es pero que aparece en el texto, llega gracias a la parodia del mundo al revés, Virgilio se llama aquí Carlos Argentino «y la inscripción a las puertas del reino» se sustituye, se muta en «un aviso de cigarrillos». En el aleph se conjuga la enumeración de los objetos, hechos y visiones que conforman «al inefable –escribe Borges– centro de mi relato.» Los editores relatan ese instante infinito: «la secuencia de la enumeración (escrita) busca corresponder a la multiplicidad (visión) del Aleph, esa pequeña esfera tornasolada y vertiginosa donde coinciden (tradición mística) todos los puntos del universo. Este es uno de los instantes supremos del arte borgeano de la ficción…». El anhelo de la literatura desde el principio, no sé si de los siglos pero sí del siglo XX.
La literatura, como ese Borges anónimo protagonista del relato, ha vencido a la muerte de esa Beatriz Viterbo, al otorgarle una vida suplementaria, darle presencia real, una presencia convocada por las palabras. Algo complementario es la colección que compone el segundo volumen de Textos recobrados, esta vez los comprendidos entre 1931 y 1955, el período de plenitud. Ya en 1935 consideraba que la razón, la esencia de su vida, era la lectura. Y esta amalgama de trabajos –dispares, pues junto a memorables textos, se citan reseñas y notas de ocasional, muy ocasional interés– retoma la discusión centrada en el respeto a la obra canónica fijada por el propio autor o la necesidad de conocer y publicar todo cuanto salió de su pasión por la literatura. Lo cierto es que en este volumen el lector descubrirá un conjunto de colaboraciones sin duda esenciales para cubrir la topografía fantasma y borgeana de asuntos, metáforas, invocaciones y deslumbramientos habituales. Baste citar «Mitologías del odio» (pág. 57), «Una sentencia del Quijote» (pág. 62), el poema «Para la noche del 24 de diciembre de 1940, en Inglaterra» (pág. 185) o ese ejercicio de escepticismo historiográfico y literario que son las desternillantes páginas que integran Vindicación del 1900 (pág. 228) y que terminan así: «Nuestra época es, a la vez, implacable, desesperada y sentimental; es inevitable que nos distraigamos con la evocación y con la cariñosa falsificación de épocas pretéritas» (pág. 232).
La historia, también, como ficción. Aquí, en estos Textos recobrados, están los dos Borges, o los mil Borges. El literato que construye su obra con la minuciosidad de un entomólogo chino y el que escribe –también luminosas notas a libros desdichados, el Borges –¿cómo distinguirlos?– que escribe en los periódicos y en las revistas efímeras. Los asuntos se repiten: he ahí la veracidad y la audacia de su apuesta por una arquitectura literaria. El comentario circular a los versos de Quevedo y de Góngora, a los capítulos del Quijote, a las pesadillas de Kafka, al concepto, insisto, circular de la literatura –inútil el término progreso para referirse a la historia literaria que no es lineal, ni simultánea–, a la tradición que cada presente inventa y recrea, a Buenos Aires, a los ficticios gauchos, al laberinto, a la oculta literatura argentina, al laberinto, a Nietzsche, a las alegorías chinas, a Poe y Walpole, a Joyce y a la «perfección verbal», textos que aparecen y desaparecen «porque los años pasan, pero el tiempo perdura» (pág. 185).
La construcción arquitectónica de la obra borgeana se completa con un ámbito hasta ahora más sospechado que conocido, como fue su dedicación docente y que el muy elaborado Borges, profesor eleva a la codición, en este caso noble condición, de Manual. Si el Quijote ocupa el lugar preeminente de las letras universales –más allá de los descerebrados intentos de lo políticamente correcto por arrinconarlo en decrépita «cultura occidental imperialista»– es gracias, ahora lo sabemos, a la relectura que las letras inglesas llevan a cabo durante el siglo XVIII. Esa impronta de la literatura inglesa es la que se muestra en estas clases magistrales sobre los autores que forman parte del imaginario borgeano. Destacaré los capítulos dedicados a Coleridge, Browning y Stevenson. Como terapia para cierta docencia actual, las lecciones de Borges constituyen un ejemplo de claridad, erudición y sencillez. Ahí es nada. Algo de todo esto debió ocurrirle al citado Norman Thomas di Giovanni al elaborar La lección del maestro. La historia es casi un diario de las relaciones que este profesor y traductor mantuvo con Borges a lo largo de finales de los años sesenta y principios de los setenta. Es un libro íntimo que se abre a la interpretación y que indaga en el otro lado, aún más sospechado, del autor argentino. Discutible, polémico, egotista, lo cierto es que Di Giovanni, más allá de la ebriedad de «yoísmo» (de manera poco ramoniana), compartió esos intensos años con Borges y, por ese tiempo, sucedió todo cuanto se narra, con especial énfasis, en el libro: la vuelta de Borges a los relatos de ficción y la creación poética. No es menos cierto que Borges ya no está para desmentir a Di Giovanni, y las confesiones quedan para el inventario de esa imposible biografía arriba señalada.
Horacio Capel, so capa de la arquitectura, repasa, en la mirada de un urbanista, los diversos tipos de los diversos laberintos inscritos, presentes en la obra de Borges. Los de adiciones infinitas, los que surgen de duplicaciones y simetrías, los multiplicados por los espejos; «un laberinto que confunde a los hombres», como el universo. Y la ciudad es el enorme laberinto de la modernidad, lo recuerda Capel en palabras del escritor argentino: «para quien quiere ocultarse Londres es el mejor laberinto». Ciudades contemporáneas y misteriosas estancias en el ancho desierto de la melancolía, espejos sin perfiles y geografías cifradas, bibliotecas infinitas y archivos y manuscritos de arena son los elementos del mapa literario. El arquitecto de su propio rostro, de su paisaje, del jardín oscuro de senderos que se bifurcan.
Es tiempo de concluir. La arquitectura metafórica del siglo XX ha sido, sin duda, el cine. Para muchos, quizá, sea una sorpresa descubrir lo mucho y bien que el cine estuvo presente en la obra y en la vida de Borges. El libro de Cozarinsky, Borges y el cinematógrafo, que es una edición muy ampliada de una primera publicada en España en 1981 por Fundamentos (Borges en (y) sobre cine ) y que incluye las adaptaciones hasta hoy mismo de las narraciones de Borges que se han llevado al cine y a la televisión, recupera las notas y críticas que el autor argentino escribió, sobre todo, entre 1931 y 1944 para la revista Sur de Buenos Aires –creada por Victoria Ocampo bajo el modelo orteguiano de la Revista de Occidente – sobre películas y aspectos del entonces incipiente y pleno lenguaje cinematográfico.
Basten dos ejemplos. Es en 1935 cuando Borges escribe en el prólogo a la Historia universal de la infamia su reconocimiento al modelo cinematográfico que para él, como escritor, le sirve y procura seguir, de Joseph von Sternberg. Y en 1967 advertirá –y ese comentario exigía una cultura cinematográfica y una devoción por el cine considerable– a Ronald Christ en The Paris Review cómo «en estos tiempos en que los literatos parecen haber descuidado sus deberes épicos, creo que lo épico nos ha sido conservado, bastante curiosamente, por los westerns […] en este siglo […] el mundo ha podido conservar la tradición épica nada menos que gracias a Hollywood». Y así lo cuenta Cozarinsky: el cine «era un hábito para el joven Borges, un accesible repertorio de referencias, tan visitado como la Encyclopaedia Britannica o la no impresa realidad» (pág. 10). Las notas sobre El bosque petrificado (1936) de Archie L. Mayo, o Ciudadano Kane (1941) de Welles, la adaptación de su querido Stevenson en Dr. Jekyll y Mr. Hyde (1941) de Victor Fleming, retienen una doble mirada que regresa, de nuevo, al Borges oculto en su literatura.
El círculo tiende a cerrarse, pero sólo por otro instante, nada más. Son libros para completar el horizonte de penumbra que, sin la niebla del tiempo, queda en la lectura de un autor casi inmortal. Una mitología creada al Sur, al principio del siglo XX, para reinventar desde el barrio de Palermo, allí en Buenos Aires, la literatura.