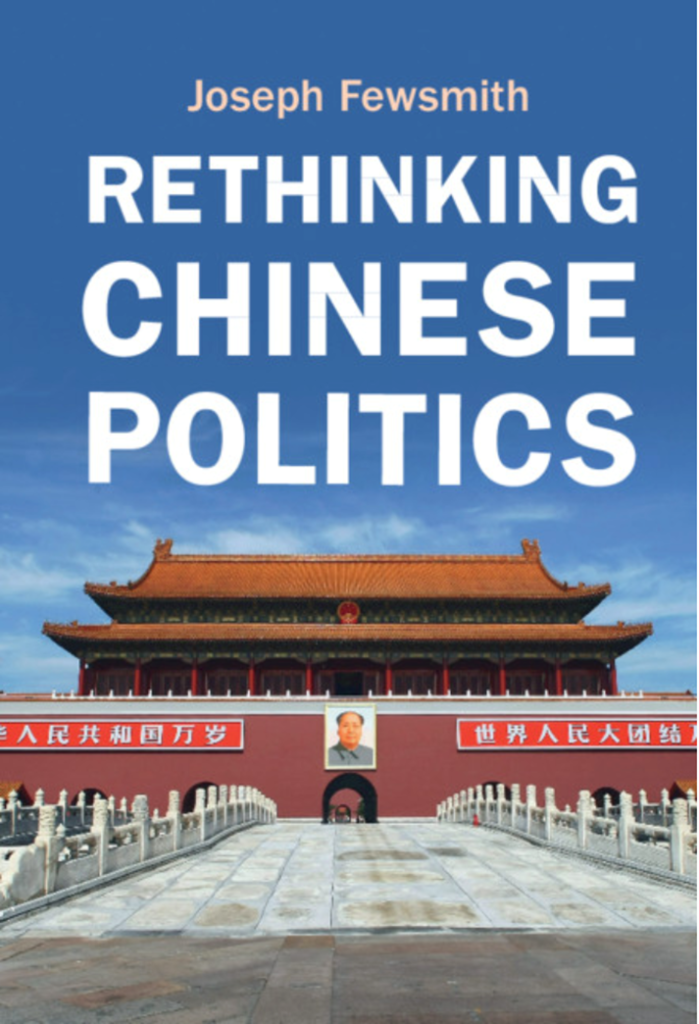La hipótesis de que el crecimiento económico acaba por abrir paso a la democracia liberal escondía muchas carencias y se ha roto los dientes tratando de deglutir al régimen comunista chino. Pero sus partidarios no dan el brazo a torcer y, justamente para explicar ese caso, han echado mano del esquema evolutivo weberiano. Cuando por las razones que fueren el orden jerárquico de las sociedades tradicionales llega a su fin, el nuevo orden carismático acaba por dotarse de instituciones burocráticas que, a la postre, llegarán a la misma meta democrática, así sea por un camino más lento y tortuoso.
Sin embargo, y de nuevo en el caso chino, esa opción acaba en un jardín de senderos que se bifurcan. Como señala Joseph Fewsmith en un libro reciente (Rethinking Chinese Politics. Cambridge UP: Cambridge 2021), en China «la personalización del poder, el faccionalismo, la arbitrariedad abusiva, la corrupción y la falta de disciplina en el seno del partido continúan asediándolo y bloquean su institucionalización». Si queremos comprender cómo y por qué su sistema político actúa de esta o de aquella manera, es menester preguntarse, pues, no por su grado de institucionalización, sino por todo lo contrario: por qué persiste en renunciar a aceptarla. Lo que, tratándose de uno de los países decisivos en la geopolítica multipolar posterior a la Guerra Fría, es un asunto que no puede tomarse a humo de pajas. Prever el camino que puedan tomar sus dirigentes tiene una importancia crucial para los demás participantes en ese sistema.
La solución alternativa que propone Fewsmith -seguir los movimientos infinitesimales del personal político y los matices cuasi imperceptibles de los textos oficiales del partido en una nueva variante de errada kremlinología- renquea por su excesiva confianza en detalles cuya importancia resulta difícil de valorar para quienes, como él y tantos otros observadores, intentamos comprender y hasta anticipar la conducta de sus dirigentes extramuros del medio opaco que es el PCC. Pero antes de llegar a esa conclusión conviene dar un repaso a la falta de instituciones políticas estables en China.
Pongamos por caso que al presidente Biden, cosas de la edad, le da un cólico miserere y fallece. Si alguien sabe dónde está o qué hace -lleva un año prácticamente desaparecida-, a la vicepresidenta la encontrará el Servicio Secreto y en unas pocas horas Kamala Harris jurará de urgencia el cargo y se convertirá en la nueva presidenta de Estados Unidos. Ese procedimiento está regulado constitucionalmente y forma parte de una de las instituciones básicas del país: la presidencia y el acceso a ella. El método ha funcionado satisfactoriamente tanto en los casos de asesinato de Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy como en los de muerte natural en el puesto: Harrison, Taylor, Harding y FDR.
Imaginemos por un momento que en quien se ceba el cólico miserere es en Xi Jinping, el actual secretario general del Partido Comunista Chino y presidente de la nación. Lo que seguiría no está nada claro. El artículo 84 de la constitución de la RPC aprobada en 1982 establece que le sucederá el vicepresidente y, si ambos puestos quedasen vacantes, lo hará temporalmente el presidente del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo -la sedicente cámara legislativa- hasta que esa asamblea elija un nuevo presidente y vicepresidente.
Pese a su ostentoso nombre, esos dos altos cargos carecen de relevancia institucional. Lo que verdaderamente contaría si Xi falleciera inesperadamente sería el nombramiento de un nuevo líder supremo de la nación y, hasta ahora, eso ha sucedido exclusivamente en el seno del partido, coincidiendo casi siempre con la designación (en China no hay elecciones) de un nuevo secretario general.
La eventualidad de un fallecimiento en el cargo sólo se ha producido hasta el momento en el caso de Mao Zedong, pero tras la muerte de Zhou Enlai el Gran Timonel se había adelantado a ungir a Hua Guofeng como nuevo presidente del Consejo de Estado (gobierno) y como primer vicesecretario del partido. En teoría, sin embargo, la decisión final sobre quién habría de ser el nuevo líder supremo a la muerte de Mao, es decir, quién iba a ser no presidente de la república (desde 1949 la presidencia ha sido siempre un accesorio) sino el secretario general del partido correspondía al Comité Permanente del Politburó, donde las fuerzas estaban empatadas. Hua y Ye Jianying, partidarios de dar el finiquito a la Revolución Cultural, tenían enfrente a dos miembros de la radical banda de los cuatro (Zhang Zhungqiao y Wang Hongwe), lo que hacía imposible una designación por unanimidad con el consiguiente peligro de un enfrentamiento civil. Y esa misma relación de fuerzas se reproducía en el Politburó y en el Comité Central.
Finalmente, el equilibrio se rompió con un golpe de mano. Apoyado por altos mandos del ejército y de las fuerzas de seguridad, así como por importantes dirigentes del partido, Hua hizo detener a todos los miembros de la banda en 6 de octubre 1976, menos de un mes después de la muerte de Mao, y fue proclamado secretario general y presidente de la Comisión Militar Central (CMC).
Hasta ahora, para ocupar la cumbre del partido y, por tanto, de la sociedad china, ha solido, bastar con la designación como secretario general. Es un silogismo. El secretario general domina la cima del partido y el partido es el organismo supremo en la sociedad china actual, ergo… el líder supremo tiene que ser el nuevo secretario general. En ese cargo partidario suelen acompañarle otros dos que refuerzan su posición: presidente de la República Popular China y presidente de la Comisión Militar Central (CMC).
Pero no siempre ha sido así.
La presidencia de la república es, ante todo, un órgano ceremonial. Por un lado, representa internacionalmente al país; por otro, es el ápice nominal de la unión entre la dirección política soberana que es el coto del partido y la gobernación/administración del estado y del conjunto de la sociedad china. El ejercicio efectivo de esta última potestad es tarea del Consejo de Estado, el nombre oficial del gobierno chino. La presidencia de la CMC marca la supremacía del partido sobre el fusil. El secretariado general es hoy, pues, el vértice sobre el que reposan todas las grandes funciones de la soberanía nacional.
A este esquema se ha llegado tras una larga historia en la que los papeles reales no han coincidido siempre con los títulos y las posiciones establecidas hoy. Para no alargar los detalles, baste con recordar que, entre 1943 y 1982, al líder supremo -Mao Zedong hasta su muerte en 1976 y Hua Guofeng hasta su deposición en 1981-, no se le otorgó el título de secretario general sino el de presidente (zhǔxí o, más frecuentemente, en inglés, chairman), ya lo fuera del Comité Central, del Politburó o del Secretariado, pequeños matices en los que no es menester detenerse.
Al tiempo, como sucedió con Liu Shaoqi, se podía llegar a presidente de la república sin pasar por la secretaría general del partido. Pero también era posible ser secretario general sin alzarse con el liderazgo supremo. Ejemplos: Hu Yaobang (1985-1987) y Zhao Ziyang (1987-1989). Pero también los hay de todo lo contrario: líder supremo sin títulos aparentes. Como Deng Xiaoping.
Tras su vuelta definitiva al poder en 1977, Deng no se convirtió en secretario general, renunció al boato del puesto, y prefirió ser designado presidente de una llamada Comisión Consultiva Central, un areópago de viejos revolucionarios, perseguidos durante la Revolución Cultural y ahora representantes de la facción burocrática que finalmente se impuso en aquel lance. Pero siempre, desde 1977 hasta su muerte, a fuer de sencillo, Deng fue el indiscutible líder supremo del partido. Siempre se le recordará con justicia como el principal impulsor de la política de apertura y reforma económica. Con la misma justicia también como el victimario de Tiananmén 1989. Esas y otras decisiones fundamentales se tomaban en su casa en reuniones informales del comité permanente del politburó, ampliado o restringido según conviniera, y entre partidas de bridge. Esto último siempre me ha resultado el rasgo más simpático de Deng, pero indudablemente no era la mejor prueba de que las instituciones funcionasen con independencia de las personas que las desempeñaban.
Finalmente, se puede llegar al liderazgo supremo sin poder esgrimirlo cabalmente. A Hu Jintao se le eligió secretario general en el 16o Congreso del partido en noviembre de 2002 pero no se hizo con la presidencia de la CMC. Jiang Zemin, su poderoso antecesor, se agarró como una lapa a ese puesto hasta dos años después.
En cualquier caso, bajo Deng Xiaoping aparecieron indicios de una incipiente institucionalización del poder. Tal vez por poner un poco de orden o, pura y simplemente, para dejar claro quién, por qué y cuándo mandaba o había mandado, fue Deng quien anticipó una solución para ese batiburrillo historiográfico. De su égida datan la regularización de los congresos quinquenales, la limitación del tiempo de ejercicio en los cargos (jubilación tras cumplir 65 años, con la excepción de los miembros del Comité Central y del Politburó a los 68) y la limitación a dos etapas (10 años) del mandato de los secretarios generales.
Pero, recuerda Fewsmith, aunque sea cierto «que el Partido Comunista Chino cuenta con sus propias “reglas de juego” y, por tanto, que tiene sentido hablar de sus normas y tradiciones […], esas pautas y regulaciones intrapartidarias se convierten en medios para que la élite dominante acabe por controlar y dominar a la sociedad, sin constreñir su propio ejercicio del poder».
Pero, en evitación de conflictos futuros, resultaba necesario establecer algunos patrones firmes de comportamiento frente a las crisis que eventualmente se producen en todas las sociedades. Y Deng propuso un remedio a través de su personal relectura de la turbulenta historia del partido. Las luchas internas y sus a menudo sangrientos desenlaces no podían ocultar, según Deng, la perdurable eficacia del aparato. En definitiva, no eran sino tensiones lógicas, amén de pasajeras, y aunque a veces plagadas de errores estaban llamadas a quedar finalmente superadas por la labor colectiva de las sucesivas generaciones de dirigentes. Ese es el raciocinio básico de la Resolución sobre la Historia del Partido de 1981: tanto un ajuste de cuentas con la etapa maoísta -crítica del culto a la personalidad de Mao- como una advertencia a los futuros dirigentes para que mantengan a toda costa la unidad del partido y respeten a aquel de entre ellos que se convierta en el líder supremo.
Los evidentes enfrentamientos del pasado reciente reflejaban pues para Deng tan sólo distintas formas de gestionar nuevas etapas y nuevos problemas. Así había sido en el pasado y así habría de ser en el futuro. Pero siempre, en cada una de ellas, el partido había resistido gracias al colectivo de líderes agrupados en torno a su centro o corazón (党的核心 o dǎng de héxīn en el pinyin de Google Translator).
Como tantas otras de Deng ésta era una solución pragmática, para ir tirando, en la expectativa de que los pequeños retoques procesales apuntados más arriba fueran capaces de evitar tensiones dramáticas ante un cambio de liderazgo tan comprometido como la llegada al poder de Jiang Zemin. Jiang no sólo carecía del carisma de los revolucionarios de la primera hora como el propio Deng, sino que, además, había sido designado secretario general a todo correr tras la imprevista destitución de Zhao Ziyang por la crisis de Tiananmén. Difícilmente hubiera llegado a ese puesto en otras condiciones.
Era también una maniobra astuta. Al evocar la necesidad de respuestas diferentes ante problemas y tiempos también diferentes y al exaltar la tarea unificadora de las generaciones de sus dirigentes, Deng pedía evitar que, para bien o para mal, esas etapas pudieran quedar en manos de un solo individuo, un plano inclinado por el que el partido se había deslizado necesariamente hacia el culto a Mao. La metáfora del corazón, por el contrario, aspiraba a recoger e impulsar los latidos de todo el grupo dirigente. Mao lo personificó en la primera generación; el propio Deng en la segunda; y Jiang, el sucesor que él mismo había designado, se convertiría en el corazón de la tercera. Y así sucesivamente.
En el razonamiento de Deng había otra ventaja ostensible. En la realidad, nada distinguía cronológicamente a las dos primeras generaciones. Mao y Deng se llevaban sólo once años. La suya no era, pues, una diferencia radical en Zeitgeist pero, con el truco de la diferencia generacional, Deng pasaba sin romperla ni mancharla sobre la diferencia política crucial entre ambos. Para él, el ideal del comunismo que Mao había esperado alcanzar en pocos años era una fantasía desatinada. Lejos de gestionar la ansiada abundancia, para Deng la tarea del momento -un momento cuya duración sólo podría terminar después de muchas lunas- no podía ser otra que la de escapar de la atroz escasez material y moral en que el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural habían sumido al país. Esa había sido su meta y, de paso, Deng se la marcaba con total claridad a las siguientes generaciones. La de Jiang y otras muchas en el futuro.
En noviembre 1989 el Quinto Pleno del 13o Comité Central hizo suya esa explicación y llamó al partido a unirse en torno a un centro (su núcleo dirigente) cuyo corazón sería Jiang Zemin. Esta expresión no es una cursilería mía ni está sacada de una novela de Corín Tellado; es un título oficial muy codiciado que otorga el Comité Central del partido. Corazón, dicho sea de paso, es una de las posibles traducciones al español de héxīn. En su versión al inglés se echa mano de la palabra core cuyos otros equivalentes en español serían núcleo, meollo o este corazón que resalta lo mejor del centro, como cuando se habla del corazón de una sandía.
Deng, empero, dejaba en la oscuridad una cuestión clave: ¿era el corazón del partido el colectivo de sus dirigentes superiores o, lisa y llanamente, el líder supremo que normalmente habría de coincidir con el secretario general elegido en los congresos quinquenales? Si lo primero, ¿quién tendría legitimidad para decidir en caso de diferencias insalvables en su seno? La única solución conocida era la de Hua Guofeng: el golpe de mano.
Y, si lo segundo, ¿cómo impedir que el corazón tomase decisiones al margen de los demás notables? Si el corazón del partido era individual, el líder supremo tenía que contar con el privilegio de imponer sus decisiones al resto, ya de forma respetuosa, ya imperativa si el comité permanente del politburó llegaba a encontrarse irremisiblemente dividido.
También aquí habría pronto precedentes. Así actuó Deng -y sin empacho alguno- en mayo 1989 para imponer la ley marcial en Pekín o en enero 1992 con su faccioso viaje al Sur en defensa de las reformas económicas. En definitiva, según el canon denguista, el héxīn cuenta con un privilegio que, para quienes nos hemos educado en la tradición católica, bordea la indiscutible -infalible solían llamarla- autoridad pontificia en asuntos de fe y costumbres. A todos los efectos es primus inter pares, con una supremacía fundada en el respeto de sus colegas hacia su historial político y el buen juicio mostrado en ocasiones anteriores, pero, si pintan bastos, hay que estar dispuestos a reconocerle que sea incluso primus supra pares.
Lo que crea problemas de difícil solución. El principal surge de la difícil transmisibilidad del carisma. Deng le marcó el camino a Jiang quien, tras un tira y afloja inicial, lo hizo suyo, justo al tiempo en que China se convirtió en el taller de chapuzas de la mundialización o, dicho con mayor circunspección, se benefició de la trasferencia a su territorio de gran parte de las cadenas mundiales de valor.
El corazón, empero, es una víscera individual e indivisible y la pegajosidad del carisma no se extiende indefinidamente. Con Hu Jintao la legitimidad del líder máximo empezó a mostrar de forma creciente un carácter burocrático. Prueba evidente es la obsolescencia del título de héxīn -Hu nunca lo obtuvo- y la insistencia de los documentos del partido en subrayar el liderazgo colectivo en torno al camarada Hu Jintao como secretario general. A todas luces, a su ejercicio del poder lo persiguió un ostensible signo de interrogación, pese al esplendor ganado por su país como anfitrión de los Juegos Olímpicos en 2008 y de la Exposición Universal en 2010 y pese a la celeridad con la que su gobierno aprobó un plan de impulso económico -Cuatro Billones (CNY)- para hacer frente a la gran recesión de 2009.
Xi era perfectamente consciente de esa deriva y puso manos a la tarea de enmendarla tan pronto como se afirmó en su primer mandato. En febrero 2016 comenzaron a oírse rumores de que se debía convertir en el corazón del partido y no pasaba día sin que todo el aparato de propaganda se hiciera eco de ellos. «El orden mundial de hoy está entrando en un intenso proceso de ajuste y, en el doméstico, estamos ante un período de profundos cambios. Más que nunca necesitamos un liderazgo firme», declaraba Guo Jinlong, el secretario del partido en Pekín. En octubre siguiente el Comité Central aprobaba la designación de Xi como nuevo héxīn y, con ella, el principio del fin de la rudimentaria institucionalización iniciada por Deng.
La limitación del período de mandato del secretario general no tardaría en seguirle. En marzo 2018 el Congreso Nacional del Pueblo acordó eliminar su reducción a un solo segundo período quinquenal y abrió la puerta a sucesivas reelecciones ilimitadas o a un nombramiento vitalicio. Posiblemente el próximo 20o congreso aclare esa cuestión.
En su discurso ante el 19o Xi propuso al partido un plan de actuación hasta el centenario de la fundación de la República Popular en 2049. Xi tendría entonces 96 años. Por supuesto, nadie sabe cuánto tiempo le queda de vida, pero de lo que caben pocas dudas es de su intención de ejercer su cargo de líder supremo con una total autonomía y una superioridad incuestionable sobre la nueva generación del partido que él personifica y por todo el tiempo que pueda. Un partido cuya esencia -leninista la llama Fewsmith; totalitaria preferimos otros- impide la formación de instituciones estables.
En resumen, para Fewsmith, «el análisis de las políticas de la élite bajo los cuatro líderes de la etapa de reformas muestra una sorprendente variedad en la forma en que cada uno de ellos organizó o trató de organizar su poder. El tiempo resultó ser un factor esencial. Cada uno de esos líderes tuvo que lidiar con problemas diferentes en el ámbito doméstico e internacional y cada uno de ellos ha contado con recursos dispares en sus intentos de acumular poder. También todos y cada uno se han enfrentado con obstáculos específicos: otros actores con grados disparejos de poder. Algunos buscaron apoyo en mantener el equilibrio; otros en sus facciones de partidarios. Unos trataron de crear instituciones mientras otros se limitaban a hablar de hacerlo. A la postre, empero, su leninismo demostró ser más poderoso que su necesidad de crear instituciones». Cierto, pero entender los enrevesados vericuetos de la política del PCC no es tarea fácil. El olfato, la intuición y una buena dosis de sentido común son para los analistas los únicos instrumentos que, con suerte, ayudan. Nadie, y menos que nadie los partidarios de la modernización, los institucionalistas y los kremlinólogos pueden presumir de penetrar en los arcanos de una organización reacia a abandonar su opacidad.