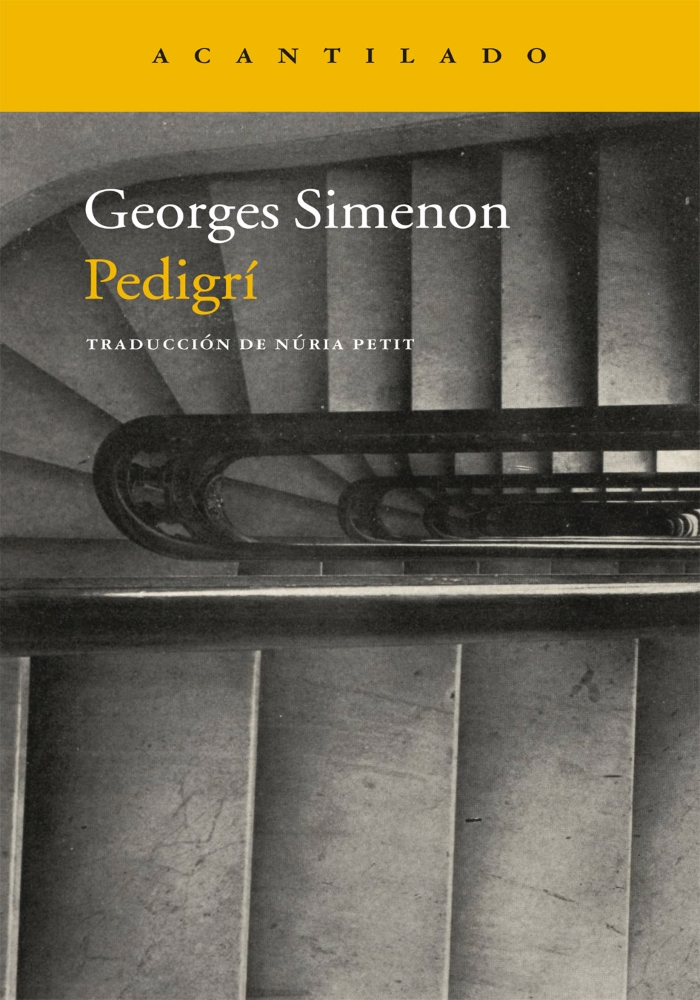La manera en que se está viviendo la crisis del coronavirus en Japón da cuenta una vez más de la excepcionalidad de ese planeta aparte que es este país, a-isla-do siempre en cierto modo del resto del mundo. Posiblemente esta pandemia global nos sirva como rasero para entender cómo funcionamos todos, cada sociedad, cómo es España, por ejemplo, cómo somos en realidad, qué podemos esperar de nosotros mismos. Japón fue de los primeros países afectados fuera de China, por causa del célebre transatlántico Diamond Princess, obligado a anclar en Yokohama en cuanto se supo que llevaba a bordo a una persona infectada, casi varado con todos sus pasajeros y tripulantes en una extraña y tal vez innecesaria o hasta equivocada cuarentena.
Ese barco varado en cuarentena actuó como firewall psicológico: la epidemia estaba en otra parte, en China, el continente, o a raya en el mar que casi siempre ha protegido a Japón de invasiones y presencias foráneas indeseadas, anclada en la bahía, a distancia. Los japoneses no tenían por qué sentirse aludidos y continuaban con su vida normal.
La preocupación creció algo a mediados de febrero cuando empezaron a darse casos locales que no procedían del transatlántico. Que si un taxista que había acudido a una fiesta con compañeros de trabajo en una chalupa en el río Sumida, que si gente que había estado en contacto con ese taxista, que si un foco en Hokkaido. Se empezó a ver más gente con mascarillas, calles algo más vacías, las tiendas de Ginza con menos público, el metro no tan abarrotado como siempre. Pero la vida seguía su curso casi como si nada pasara.
Al Gobierno la situación lo cogía en una pinza. Por un lado, el deber de protección a sus ciudadanos, que incumbe a toda administración, más aún en un país tan proclive a catástrofes y desastres naturales y tan acostumbrado a una administración protectora hasta extremos que a nosotros nos pueden parecer exagerados: muros enormes de hormigón en las playas capaces de contener un tsunami, parches también de hormigón en las montañas que evitan derrumbes, avisos continuos a la población de que se cuiden de todo posible inconveniente o daño… Por otro, el empeño seguramente en evitar daños colaterales: que la prohibición de entrada a viajeros procedentes de China pudiera entorpecer la visita de Estado en abril del Presidente Xi o, sobre todo, que demasiada sensación de alarma pusiera en peligro la celebración de los Juegos Olímpicos, el gran objetivo del país en esta década y un empeño personal del primer ministro Abe.
Abe dio por fin un primer paso a finales de febrero y recomendó que se cerraran durante un mes colegios e instituciones educativas. Recomendación solamente, el sistema constitucional japonés es excesivamente protector y preparado para evitar tentaciones autoritarias como las que llevaron al país a la escalada que culminó en la gran derrota de 1945. Pero la japonesa es una sociedad disciplinada, acostumbrada a responder a las amenazas al unísono, y los colegios cerraron todos inmediatamente. Los alumnos no han vuelto a clase desde entonces. La misma noche en que hizo esa recomendación la gente, por cierto, se lanzó a por pertrechos y por primera vez se acabaron el papel higiénico y el jabón en los supermercados. Las mascarillas protectoras ya habían desaparecido en cuanto empezó la cosa en China y nadie las ha vuelto a ver todavía.
El Gobierno recomendó también que museos, auditorios y centros culturales cerraran sus puertas y cancelaran sus actividades. Desde aquel día sigue paralizada la vida cultural y yo me he quedado sin ver no sé cuántas exposiciones interesantes ya en marcha o previstas para estos meses, me he perdido representaciones de noh para las que tenía entrada, me quedan pocos meses en Japón y no tendré otra oportunidad de ver Yoshitsune Sembon Zakura, una de las piezas más relevantes y famosas del repertorio de kabuki, o a relevantes artistas de butoh —Dairakudan, Akira Kasai, Takao Kawaguchi, Mitsuyo Usegi— que mostraban sus piezas en esta temporada. Bob Dylan tardó en suspender su gira de catorce conciertos en Tokio y Osaka, pero finalmente cayeron también. Yo tenía entrada el 2 de abril. Lástima estos últimos meses en Tokio, mis últimas oportunidades de disfrutar de todo esto y de mis kissaten, mis bares de jazz, mis tiendas de discos y de artesanía, mis librerías de Jimbocho, los sitios de ramen, los viajes pendientes.
Apenas se tomaron más medidas durante el mes de marzo, casi nada comparado con la rigidez de las adoptadas en China, Corea del sur o Singapur. Apenas se hacían test tampoco, sigue siendo muy difícil de hecho conseguir que se los hagan incluso a quienes creen estar contagiados, el procedimiento es proceloso, como casi todo aquí. Hay quien aduce que ha sido política del Gobierno para evitar una sensación de alarma que diera al traste con los Juegos Olímpicos. Otros hablan de recelo de los hospitales, buena parte en manos privadas, a que la confirmación de un caso en sus instalaciones pudiera alejar la clientela. Seguramente influye también la cultura japonesa de no perder la cara ni reconocer una debilidad frente a terceros.
El ritmo de contagios parecía en todo caso crecer muy lentamente y apenas había muertes: una o dos diarias como mucho, nada comparable a las cifras que se habían disparado en Italia, España, Francia o EEUU. Algunos pensarían que se podían estar ocultando datos; los sistemas de recuento de casos han sido un embrollo desde el principio y durante semanas no había manera de tener cifras consolidadas: pasajeros del Diamond Princess por un lado, tripulación por otra, japoneses repatriados en vuelos chárter en una tercera cuenta, casos locales…. ¡Ah!, y todo en japonés, sea usted extranjero en Japón en una situación como esta y se podrá sentir muy desamparado. Pero esta es una sociedad prevenida y asustadiza y no se ha detectado miedo generalizado ni un clamor que pudiera indicar escamoteo de cifras.
Las suspicacias que parecía haber al principio respecto a Japón, por su cercanía a China, fueron cambiando de orientación. A lo largo de marzo eran los japoneses quienes iban día a día cerrando cada vez más puertas a los extranjeros. Iberia no dejó de volar a Tokio porque los españoles tuvieran miedo de venir sino porque ya no nos querían dejar entrar los japoneses. No han sido las cifras de contagios o muertes en Japón las que terminaron por desencadenar finalmente el aplazamiento de los Juegos Olímpicos que tanto se temía Abe —ese elefante en la habitación durante semanas— sino la extensión mundial de la pandemia.
La gente aquí, mientras tanto, había perdido la precaución de los primeros días de febrero y hacía vida normal. Las calles japonesas han estado durante todo marzo casi tan llenas como siempre, los bares y restaurantes repletos, los clubs de hostesses supongo que igual de concurridos. No se había recomendado confinamiento alguno y se hablaba ya de reabrir pronto los colegios. Entramos a mediados de mes en temporada de sakura, el gran espectáculo de los cerezos en flor, uno de los grandes momentos del año para los japoneses, y aunque las administraciones habían suspendido facilidades habituales cada año, como la iluminación de las zonas más floridas, el fin de semana del 21 de marzo los parques estaban llenos de gente haciendo picnic y celebrando, pese a todo, el hanami. Menos seguramente que otros años, pero no tanto como para dar sensación general de precaución social. Un contraste aterrador con lo que se estaba viviendo ya en Europa. Incomprensible casi.
Se hablaba en esos días del milagro japonés, unas cifras tan bajas de contagios y muertes en un país tan poblado y tan cercano al epicentro original de la epidemia y aparecían de manera recurrente artículos en prensa que indagaban sobre el porqué de esta excepcionalidad. Se recalcaba el respeto a la autoridad y el enorme sentido colectivo de los japoneses, no había hecho falta más que una recomendación del primer ministro a instituciones educativas y equipamientos culturales para que todos cerraran. Se señalaba esa tradición estricta de apenas tocarse: los japoneses se saludan y despiden con reverencias, hasta un punto exagerado muchas a veces, o agitando la mano las mujeres, de una manera que a mí me resulta divertida, el intercambio de las inevitables tarjetas de visita sustituye a nuestro apretón de manos, no se ven casi parejas agarradas por la calle. Ese social distancing que tan de moda se ha puesto en el mundo —una de las expresiones nuevas a que forzosamente nos hemos acostumbrado este año— lo practican los japoneses desde siempre. Se ha recordado su costumbre de ponerse mascarillas a la mínima que tosen, carraspean o estornudan. No para que no se los contagie, como antes podrían pensar muchos en España, sino como muestra de respeto para no contagiar a otros. Se habla de su enorme sentido de limpieza. Recordaré siempre cuando al poco de llegar pasaba mi teléfono al peluquero para que un compañero de trabajo le explicara en japonés lo que quería y él no dejaba de limpiarlo con un trapo al devolvérmelo.
Hasta que de la noche a la mañana la situación pareció dar un vuelco de repente, como si hubiera cambiado el guión o dado uno de esos giros inesperados que saben imprimir los guionistas. Los últimos días de marzo las cifras de contagios y fallecimientos comenzaron a crecer a un ritmo mayor del que se venía viendo. Un país que vivía despreocupado todavía y una semana antes abarrotaba los parques para celebrar hanami se dio de bruces con que la cosa iba también con ellos y Japón no era tan excepcional en esto como en casi todo lo demás. La muerte el 29 de marzo del cómico más importante y querido del país, Ken Shimura, contribuyó más que cualquier noticia de prensa o aviso gubernamental a que la gente sintiera por primera vez que la amenaza era real y no afectaba solamente a extranjeros o, en todo caso, compatriotas que habían viajado a Italia o China.
El milagro japonés, la excepción japonesa, la tranquilidad de la sakura, parecieron acabarse todos de repente. La presión fue subiendo para que, sin Juegos Olímpicos que defender desde que el 24 de marzo se decidiera por fin retrasarlos un año, el primer ministro declarara el Estado de emergencia. Lo hizo finalmente el 7 de abril para las zonas metropolitanas de Tokio, Osaka y Fukuoka y nueve días después para el resto del país en vista de que por todas partes seguían aumentando las cifras.
A diferencia de la mayor parte de regímenes constitucionales, el de Japón no contempla sin embargo que la declaración del Estado de emergencia habilite a las administraciones a imponer medidas como confinamiento de la población o cierre de empresas y negocios (hoteles, restaurantes, bares, clubes nocturnos), excepto en casos de muy grave amenaza a la salud pública y en aras del bien común. Si hace unas semanas el primer ministro recomendaba que se cerraran escuelas e instituciones culturales, esta declaración habilita a su gobierno y a las administraciones locales a dar un paso más y solicitar cosas a ciudadanos, empresas y negocios. El propio Abe pedía el 7 de abril a los primeros que se quedaran en sus domicilios salvo para actividades esenciales, se abstuvieran de ir a bares, clubes nocturnos, karaokes y salas de conciertos, evitaran aglomeraciones, reuniones o eventos, especialmente salir a beber o cenar en grupo con personas que no fuesen familiares, y se mantuviesen, en definitiva, alejados de otras personas, además de usar máscaras para evitar el contagio. A las empresas les solicitaba que promoviesen el teletrabajo, excepto en aquellas profesiones necesarias para mantener el funcionamiento básico de la sociedad; y a los dueños de negocios, incluidos restaurantes, que tomaran medidas preventivas como garantizar la ventilación y asegurar la distancia entre los clientes. Todo ello con el objetivo de reducir entre un 70 y un 80 por ciento el contacto entre personas y evitar una propagación repentina e incontrolable como la que hemos vivido en España y para la que las autoridades japonesas no creen estar tampoco preparadas.
Poco más. Ese sistema constitucional protector y temeroso de tentaciones autoritarias apenas autoriza a actuaciones policiales o judiciales conminatorias y, menos aún, punitivas. Es cierto que grandes centros comerciales, cadenas de cafés y restaurantes, Disney o grandes tiendas como Uniqlo o Zara se han apresurado a cerrar y la noche se ha despoblado en buena medida; pero muchos restaurantes pequeños, bares y clubes nocturnos siguen abiertos y no es previsible que cierren hasta que se arbitre un sistema de ayudas que compense a sus dueños. Yo fui hace dos días a recoger unas pizzas a Savoy, nuestra pizzería preferida en Tokio, y estaba tan llena como siempre. No se puede multar o detener a quienes quieran salir de casa aunque sea para cenar fuera con amigos, celebrar su cumpleaños en un karaoke o pasar dos o tres horas conversando con una amable hostess en alguno de los innumerables clubes que pueblan la noche japonesa. Los salaryman siguen yendo a trabajar a sus oficinas de la misma manera que siempre y el metro en hora punta alcanza un 80 por ciento de su capacidad habitual. Los inevitables pasajes comerciales en torno a las grandes estaciones de tren, versión japonesa de los passages parisinos de Benjamin, estaban repletos de gente este fin de semana.
La sensación que impera ahora en Japón no es la de que la situación esté controlada, sino apenas contenida y con posibilidades de desbordarse en cualquier momento. Quienes hablaban antes del supuesto milagro japonés parecen hacerlo ahora de una bomba de efecto retardado y hay agoreros que predicen cientos de miles de contagios si la población no se toma en serio de verdad la necesidad de quedarse en casa y reducir los contactos interpersonales ese 80 por ciento que les pedía su primer ministro.
La excepcionalidad japonesa aparece de nuevo. Al protector marco normativo que impide medidas conminatorias y sancionadoras se suman rasgos de su cultura y su manera de estar en el mundo tan fundamentales y propios como los de disciplina y respeto a la autoridad a que tanto se referían los analistas. Si aquéllos aportaban valor enormemente positivo en una crisis como esta, otros igual de importantes actúan como contrapeso y juegan en sentido contrario a la hora de que los japoneses se resignen al cuasi-confinamiento que se les solicita.
Los japoneses no están preparados para quedarse en casa. Su peculiar cultura de trabajo es presencial: no importa tanto lo que se haga en la oficina como el hecho de estar ahí muchas horas. La productividad japonesa es, de hecho, la menor, con diferencia, en la OCDE. La relación eficacia/horas de trabajo es muy baja. No se trata sólo de que a los jefes les guste que sus empleados estén muchas horas presentes, para el salaryman, prototipo de trabajador japonés urbano, su lugar de trabajo es un refugio, una madriguera, el centro de su vida. Un salaryman como Dios manda almuerza y cena con los compañeros —sólo Tokio tiene 160.000 restaurantes, miles de bares y otros tantos miles de clubes de alterne—; cuando llega a casa muy tarde sus hijos ya están dormidos y su mujer lo espera apenas para entregarle las pantuflas e irse a dormir.
Su vida no está pensada para estar en casa. Las viviendas son pequeñas, poco preparadas incluso para cocinar. Dile a un salaryman que de la noche a la mañana tiene que quedarse a teletrabajar en el espacio reducido de su apartamento junto a esa esposa que apenas ve los domingos y con quien no está acostumbrado a hablar y con los niños al lado procurando hacer los deberes; sin sus compañeros, sin los restaurantes donde come de menú y los izakaya donde cena y bebe por las noches, sin poder ir al bar de hostesses donde tiene la única posibilidad de conversar con alguien realmente. Uno de los problemas con que curiosamente se enfrentan las autoridades a la hora de rastrear los itinerarios de personas contagiadas es la negativa de muchos a contar dónde han estado, quién sabe si en esos clubes de alterne tan propios de su forma de vida.
Las empresas tampoco están preparadas para el teletrabajo y las llamadas de las autoridades a que se imponga se enfrentan con la imposibilidad práctica de ponerlo en marcha. La cultura de trabajo japonesa se basa en el papel: el informe que se pasa a un superior, los memorándums para las reuniones. No sólo eso: la firma conlleva todavía el tradicional y milenario hanko, el sello personal que identifica a cada individuo y sigue siendo la forma generalmente más admitida de rubricar documentos o comprobar la identidad. Nada más lejos de la firma electrónica, nada menos reemplazable por métodos tecnológicos. Cómo teletrabajar si el jefe espera un memorándum en papel sellado con el hanko de su colaborador. Las empresas no disponen siquiera del software necesario para que sus empleados operen desde casa, y seguramente éstos tampoco. Muchos niños no están pudiendo seguir sus clases en casa por falta de la tecnología suficiente en buena parte de los colegios. Pese a lo que podamos pensar, la cotidianidad japonesa está especialmente anticuada en cuanto a tecnología. Japón, tan adelantado aparentemente para algunas cosas, está muy atrasado en otras. Los japoneses se llaman a sí mismos en broma garapago (galápagos), comparando las prácticas anticuadas que sobreviven en sus islas con las antiguas formas de vida que se mantienen en el archipiélago ecuatoriano. Japón es el país rico donde más dinero en efectivo circula y se utiliza en la vida cotidiana, se siguen utilizando los fax, la relación del japonés medio con internet se parece a la nuestra hace diez años, comprar entradas online para un espectáculo, por ejemplo, es a menudo entre complicado e imposible.