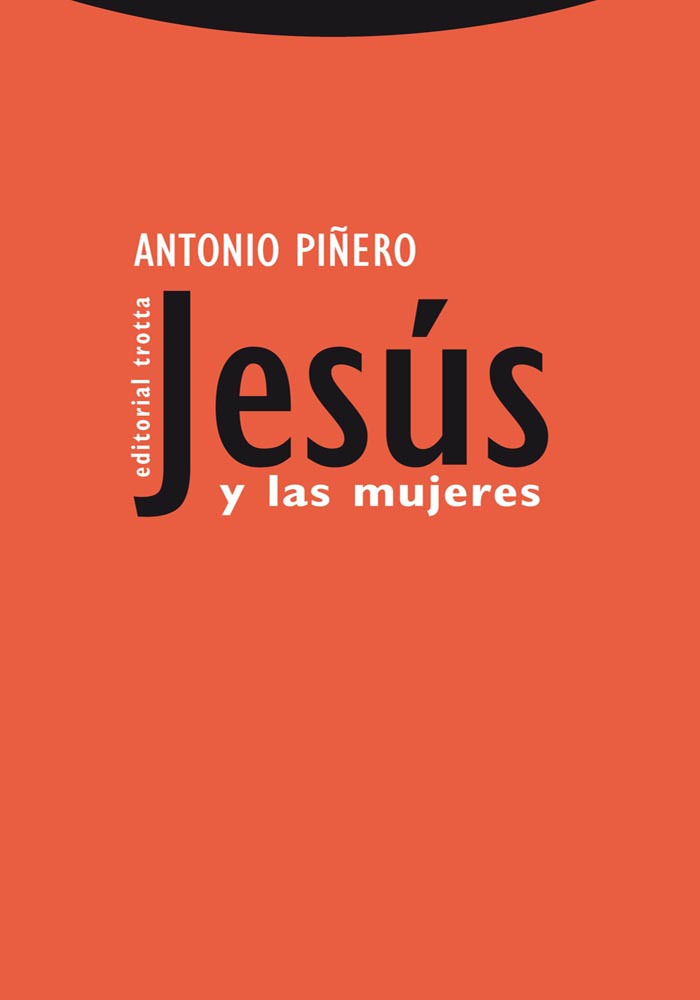La ópera nació, en los albores del siglo XVII, a partir de las infinitas especulaciones de un grupo de diletantes y nobles florentinos sobre la eterna disyuntiva de cómo conjugar, o qué había de prevalecer en la antiquísima y peculiar pareja formada por música y texto: ¿prima la musica, poi le parole, o viceversa? Aquel caldo de cultivo ya nos queda muy lejos y desde entonces lo hemos visto y oído todo, o casi todo. La ópera es un género consolidado que ha superado aquellas inocentes digresiones, por más que, en pleno siglo XX, Richard Strauss las convirtiera aún en el centro de gravedad de su ópera Capriccio.
Hoy los tiros apuntan en otra dirección y la pregunta que flota irremediablemente en los teatros de ópera es más bien hasta qué punto una puesta en escena vanguardista, creativa o –las menos de las veces– genial justifica las tropelías que suelen cometerse a costa de la música. Muchos directores de escena, de considerarlos un obstáculo, cambiarían de buen grado la música, el libreto, y lo que hiciera falta, con tal de llevar a buen puerto sus ocurrencias. A veces, a pesar de todo, lo hacen, y así nos va. No les duelen prendas a la hora de suprimir aquí y allá, o, lo que es peor, inventar añadidos de su propia cosecha para facilitar el encaje de estos viejos artefactos en nuestro moderno mundo o, mejor, en su posmoderna visión de cómo debe representarse hoy en día una ópera.
La nueva producción de Così fan tutte que acaba de estrenarse en Madrid haría bueno un adagio de nuevo cuño: prima la scena, poi la musica. Pocas veces se ha visto una ópera en la que su dimensión escénica se imponga de tal forma sobre su contenido musical, que se adivina supeditado, casi compás a compás, a la concepción teatral de su director, en este caso el austríaco Michael Haneke, que no pudo asistir al estreno por encontrarse ese día en Los Ángeles, donde recibió el enésimo premio cosechado por su última película, Amour. Ello, lógicamente, y a pesar de que no se trataba de su primera incursión en el mundo operístico (ya había dirigido un Don Giovanni en París), despertó el interés desmedido de público y prensa por igual, con decenas de críticos extranjeros acreditados en el Teatro Real, coproductor del espectáculo con La Monnaie de Bruselas, el tricentenario coliseo de Bruselas en que alcanzó la fama Gerard Mortier.
Parece ser que los ensayos han sido largos, minuciosos y extenuantes. Se llevaron con el mayor secretismo y apenas trascendió nada de las características de la producción hasta el día del estreno, el pasado 23 de febrero. Al igual que Don Giovanni, Mozart caracterizó Così fan tutte con un curioso oxímoron: dramma giocoso. Hace poco se ha escrito aquí mismo sobre la relevancia de estas denominaciones originales, que suelen encerrar más información de lo que parece. Conociendo la filmografía de Haneke, y atisbando levemente su personalidad por las escasas entrevistas que concede, no era difícil imaginar que se sentiría mucho más atraído por el sustantivo que por el adjetivo del binomio mozartiano. Sus películas no son precisamente un dechado de jocosidad y su rostro tampoco parece el espejo de un alma jovial y bienhumorada.
Pero Così fan tutte es en esencia, no nos engañemos, una comedia bufa y las comedias bufas suelen desarrollarse conforme a unas convenciones muy asentadas. Al contrario que sus dos compañeras de trilogía –Le nozze di Figaro y Don Giovanni–, el argumento de Così fan tutte no plantea la trama como un crescendo que reclama y se abalanza casi hacia su resolución final. El primer acto de Così nos presenta el tema de la fidelidad en ausencia del ser amado como principal, y casi único, motor argumental de la ópera. Hay muchos menos personajes que en las otras dos óperas en que colaboró Mozart con Lorenzo da Ponte y, sobre todo, los mimbres de la trama son mínimos y basculan casi en su totalidad en torno al cuarteto protagonista. Don Alfonso y Despina son necesarios para encajar las piezas, pero no esenciales. Todo se concentra en las dos parejas formadas por Fiordiligi y Guglielmo, y Dorabella y Ferrando, y en la otra única combinación posible (si es que no optamos por llevar las cosas demasiado lejos: más de un director de escena, muy duchos en estas lides, haría reescribir las arias y reajustar las tesituras con sumo gusto para reemparejarlos a ellos, por un lado, y a ellas, por otro): Fiordiligi y Ferrando, y Dorabella y Guglielmo.
El inevitable lieto fine obligaba a que, una vez desveladas las verdaderas identidades, caídos los disfraces y aclarados los engaños, las aguas revirtieran a su cauce y se reinstaurara el orden establecido. El golpe de gracia de Haneke (y no ha sido el primero en idearlo, pero sí en escenificarlo con tanta inteligencia) consiste justamente en sugerir lo contrario: ¿y si lo nuevo nos gustara, nos atrajera, nos incitara, nos excitara, más que lo ya conocido? Y, de alguna manera, toda su propuesta escénica apunta justamente hacia esa inversión del final esperado, hacia esa rebelión de lo que compositor, libretista y público dan por sentado: no hemos asistido a un inocente juego clasicista, a una inocua transgresión de las identidades, sino que nos hemos asomado al abismo, nos hemos arrojado al pozo de nuestra consciencia, y ya no queremos salir de ahí. Esto se halla muy en consonancia con alguien capaz de crear una ficción tan desasosegante como La cinta blanca, que, pese a las numerosas virtudes de la mucho menos ambiciosa Amour, es, indudablemente, su película mejor y más compleja.
Nuestros verdaderos deseos se hallan ocultos, escondidos (Caché es el título de otra película de Haneke), y es mejor enfrentarse a ellos, desenterrarlos, plantarles cara, que hacerles la vista gorda. Pocos habrían imaginado un enfoque así para dar vida escénica a Così fan tutte, una ópera que suele encandilar en el primer acto y dejar de encandilar progresivamente al espectador conforme avanza el segundo. Haneke consigue justamente lo contrario y, aunque sólo sea por esto, su propuesta escénica es merecedora de todos los elogios, ya que, sin forzar las cosas lo más mínimo, con la misma sutileza y serenidad que destilan sus películas, invierte las tornas y nos deja instalados no en la convención dieciochesca, sino en la incertidumbre actual. Y la sencillísima –y única– escenografía hace convivir con naturalidad ambos mundos, con la presencia simultánea de vestuario y decoración tanto contemporáneos de Mozart y Da Ponte como coetáneos de los espectadores.
¿A qué precio consigue Haneke sus fines? No es fácil responder a esta pregunta sin haber asistido a los ensayos ni conocer las interioridades de la producción. Pero, a tenor de lo visto y oído, y de lo declarado por algunos de sus protagonistas, sí es posible aventurar algunas cosas. Haneke es un hombre extremadamente meticuloso y exigente, incapaz de dejar nada al azar, ya sea la hechura de un vestido, el color de un sofá o, ni que decir tiene, cualquier mínimo detalle de la gestualidad y el movimiento de sus cantantes. A veces vemos óperas en las que cantantes y coro deambulan como perdidos por el escenario, sin saber qué hacer, cómo poner los brazos o cuándo han de desplazarse de un lado a otro. En este Così fan tutte, en cambio, todo parecía diseñado y planificado al milímetro y todos parecían saber (y ¡ay del que no lo supiera!, cabe pensar) con precisión matemática cómo actuar en cada momento. A eso han debido de dedicarse los cientos de horas de enclaustramiento de sus protagonistas en las salas de ensayo del Teatro Real: a construir una puesta en escena a la manera de una larga y concienzuda partida de ajedrez en la que peones, caballos, alfiles, torres, reyes y reinas –pero especialmente reyes y reinas– conocen y tienen perfectamente interiorizados todos y cada uno de sus movimientos, sin errar uno solo. El golpe de gracia de Haneke consiste en que la partida no acaba en tablas, como todos esperábamos –y conocíamos–, sino con un amago de jaque mate que parece sorprender incluso a los propios protagonistas. Para el espectador atento, y consciente de que no estaba asistiendo a las hueras ocurrencias de turno del enésimo director de escena vanguardista y anticonvencional, el austríaco había dejado caer pequeñas pistas que permitían presentirlo, pero no más que eso, ya que, de lo contrario, habría arruinado por completo su fuerza teatral.
Sobre el escenario había, pues, seis cantantes y un buen número de figurantes perfectamente adiestrados en el difícil arte de conseguir que una ópera –género increíble donde los haya– resultara creíble más de dos siglos después de su gestación. Pero Così fan tutte es también música, no sólo fábula, y, aunque es posible que no alcance los niveles inauditos de genialidad en que se hallan instaladas Le nozze di Figaro y Don Giovanni, también había que hacer justicia a la música. Y aquí es donde el barco –flamante e impecable hasta el momento– empieza a hacer agua. La principal vía de escape se halla en el podio. Sylvain Cambreling cuenta con la máxima confianza de Gerard Mortier, y nadie podrá negar que nos regaló un notabilísimo Saint François d’Assise de Messiaen, pero nada de lo que le hemos escuchado antes o después ha estado a esa altura, sino ostensiblemente por debajo. Dirigir igual de bien Mozart y Messiaen es algo al alcance de muy pocos, y está claro que el francés no es uno de los elegidos. Este Così iba a dirigirlo inicialmente Thomas Hengelbrock, que nos ha regalado la mejor ópera de lo que llevamos de temporada, un Parsifal/Parzival en versión de concierto y de recuerdo imborrable. Al alemán, sin embargo, le surgieron otros compromisos (es un valor claramente al alza, y es justo que así sea) y entonces apareció Cambreling a modo de comodín, de ese as –el uso es metafórico– que Mortier suele sacarse de la manga.
De entrada, su disposición de la orquesta en el foso resultó, cuando menos, chocante: maderas a la izquierda, con las trompas por delante, detrás de los violines, y trompetas y timbales detrás de los violonchelos, con el clave situado en el extremo derecho. Quizás en los pisos altos el sonido se amalgamara, pero a quienes estábamos en las primeras filas del patio de butacas, y escorados hacia un lado, nos llegaba un sonido claramente descompensado. Si Cambreling quería resaltar las maderas (y la escritura mozartiana aconseja concederles, es cierto, una gran relevancia), hay maneras mejores y menos desequilibrantes de hacerlo que subirlas en una tarima y alejarlas del centro del foso, arropadas por toda la cuerda.
La parte orquestal también se adivinaba profusamente ensayada pero, paradójicamente, sonaba desprovista por completo de su esencial componente teatral, tan presente un par de metros más arriba. Ya la obertura –plana, poco ágil e insípida– fue un presagio de lo que habría de llegar, con momentos ya no sólo anodinos, sino también un tanto burdos, como, por ejemplo, el final del trío «Una bella serenata», e incluso notorios desajustes entre voces y orquesta, como al comienzo del finale del segundo acto. Pero no puede hablarse exactamente de un divorcio entre foso y escenario, sino más bien de un predominio inequívoco de este último y de una parte musical no tanto subordinada a la teatral cuanto planteada casi como un telón de fondo de aquélla. Es difícil recordar un Così fan tutte –en directo o en disco– más lento que el escuchado en Madrid y sería interesante saber qué grado de responsabilidad tiene en ello el propio Haneke. Si tomamos como referencia los recitativos –que son, al fin y al cabo, los que hacen avanzar la acción–, cabe sospechar que mucha. Los recitativos secco de las óperas de Mozart, que se interpretan sin otro acompañamiento que un instrumento de tecla, contienen también mucha música, y los buenos conocedores son capaces de cantarlos y memorizarlos casi en la misma medida que las, por definición, mucho más melodiosas y pegadizas arias. En esta producción ha primado, también, la declamación, y la actuación, de los recitativos sobre su interpretación puramente musical. Podrían haberse sentido menos como un lastre si se hubieran cantado con un mayor énfasis en su valía musical, o si se hubieran acompañado por un clave más imaginativo que compensara el énfasis puramente textual. Pero los cantantes parecían embebidos en su papel de actores y actrices, y el clavecinista Eugène Michelangeli nos obsequió con acordes magros, fríos y escuetos, desprovistos de vuelo, imaginación o, una vez más, guiños teatrales. Haneke, o Cambreling, o ambos, han incorporado incluso algo insólito, como es la introducción de largos –a veces larguísimos– silencios en medio de los recitativos o después de las arias (como sucedió tras «Non vi fate sentir, per carità», que canta Despina en el primer acto). Silencios valorativos, se entiende, que siempre benefician la mirada psicológica de Haneke de los personajes y que resultan especialmente llamativos al llegar en una comedia que suele avanzar, como dictan las reglas no escritas del género, a una velocidad de vértigo.
El proceso de selección de los cantantes, se nos dice, fue largo y laborioso, ya que Haneke exigió la contratación de cantantes jóvenes, que resultaran creíbles en sus papeles. A tenor de lo visto y oído, puede afirmarse que la elección ha sido afortunadísima en el caso del cuarteto protagonista, y desgraciadísima –sin medias tintas– en la pareja de comprimarios. Haneke pone especial énfasis en la caracterización de la pareja femenina, epítome de todas esas mujeres a las que alude el título de la ópera. Y Anett Fritsch y Paola Gardina, es de imaginar que aleccionadas y dirigidas con una infinita meticulosidad por el austríaco, componen una pareja plenamente convincente. Ya su vestuario lo indica todo sobre sus inclinaciones físicas y emocionales: un leve y vaporoso vestido rojo Fiordiligi, un sobrio traje-pantalón oscuro Dorabella. Fritsch resulta especialmente persuasiva gracias a un físico adecuadísimo y a un lenguaje corporal que sabe expresar igual de bien carnalidad, recato, duda y deseo. Andreas Wolf y Juan Francisco Gatell son más homogéneos, tanto en su manera de vestir como en su credo amoroso, pero Wolf sabe dibujar mejor los recovecos de su Guglielmo. Ninguno posee grandes voces, pero sí una técnica solvente, y los cuatro cantan a un nivel parejo: musicalmente (con la salvedad ya apuntada de los recitativos) son irreprochables, sin genialidades, pero también sin tropiezos ni carencias reseñables; escénicamente lo dan todo y satisfacen sin duda los deseos de Haneke, que raramente nos hace reír, pero que sí consigue –más y más conforme avanza la ópera– hacernos pensar.
El Don Alfonso de William Shimell, ataviado con peluca y ropas dieciochescas, es extremadamente hierático y monocorde, hay que suponer también que porque así lo ha querido Haneke. La riqueza y los matices polisémicos que han sabido imprimir al personaje los grandes barítonos se pierde aquí por completo, algo a lo que contribuyen también no poco las enormes limitaciones vocales actuales de Shimell (que encarna al yerno de la pareja protagonista en Amour), apuradísimo en sus arias y apenas audible en los concertantes. Más deficiente es aún, si cabe, la prestación de Kerstin Averno como Despina, risible –en el peor sentido– como actriz y con una larga lista de carencias como cantante. Su vestuario (un mandil como de Pierrot, pero sin lunares, y una nariz roja de payaso en su disfraz de médico) tampoco ayuda, pero su Despina no es ni pizpireta ni sagaz ni ocurrente. Mozart y Da Ponte difícilmente reconocerían a su personaje, que canta «Viva Despina che sa servir» sin el tono exultante que reclama la música, sino mezza voce y mesto. Haneke deja insinuar, por medio de besos, miradas, contacto físico y silencios, la existencia de una relación –pasada o presente– entre ella y Don Alfonso, ambos visibles también en el escenario en escenas en las que no deberían serlo, lo cual da lugar en más de una ocasión a incongruencias argumentales difíciles de comprender. Y tampoco es fácil conciliar la noche cerrada en que se desarrolla el segundo acto con algunas frases que escuchamos a los cantantes, como el «Oh che bella giornata!» de Fiordiligi al comienzo de la quinta escena.
Pero lo esencial ya ha quedado dicho: en un panorama de óperas por regla general no dirigidas, o semidirigidas, o maldirigidas, o hiperdirigidas (pero tomando el rumbo equivocado), ha sido un placer comprobar que aún hay directores inteligentes que, mostrándose razonablemente respetuosos con el original (amén de varios recitativos, se suprimieron, sin que quepa adivinar el porqué, el duettino de Ferrando y Guglielmo del primer acto, «Al fatto dàn legge», y, lo que es más grave y supuso una pérdida más sustancial, el aria de Dorabella del segundo, «É amore un ladroncello»), lo reinterpretan con un criterio fundado en la reflexión y no en el capricho o la arbitrariedad. Es cierto que la parte musical pasó un tanto inadvertida en medio de una propuesta teatral tan trabajada, tan puntillista y tan intensa, pero, haciendo abstracción de las salvedades apuntadas, el cuarteto protagonista se mostró muy sólido en todo momento, y sobre ellos recae en fin de cuentas la práctica totalidad del peso de la ópera. Ojalá que el Don Giovanni que llegará a continuación transite por la misma senda, pero el triste precedente del Macbeth del mismo director de escena, Dmitri Tcherniakov, en esta misma temporada, invita a pensar todo lo contrario. El lema prima la scena, poi la musica se antoja deseable sólo cuando viene avalado por una notable dosis de talento. Y este, como es bien sabido, escasea.
* * *
La nueva producción de Così fan tutte estrenada en Madrid ha debido de costar muchísimo dinero, aunque sólo sea por la magnitud de sus ensayos y por la fama –que también se paga– y el rigor de su director de escena. Por fortuna, la ley de la compensación actúa cuando se experimentan emociones igualmente intensas en un concierto que, en términos comparativos, debe de equivaler a lo que cuesta pagar a uno solo de las dos decenas de figurantes contratados para hacer bulto en la ópera de Mozart. La comparación no debe malentenderse: es bueno y saludable que se representen óperas (intrínsecamente caras, por la parafernalia que mueven a su alrededor) y que haya conciertos. Pero a veces el contraste es demasiado abrupto.
La violinista alemana Isabelle Faust ha conseguido situarse en lo más alto de su escalafón por una vía poco convencional: no es asiática (las jóvenes prodigios llegadas de Extremo Oriente son legión en su instrumento), no ha venido avalada por su triunfo en grandes concursos internacionales, ni ha sido protegida por ningún pope de la dirección de orquesta (Claudio Abbado la ha prohijado de alguna manera cuando ella era ya una figura consagrada y tenía una carrera muy consolidada). Ha sabido construir su carrera peldaño a peldaño, frecuentando por igual obras antiguas y contemporáneas, repertorio concertante y camerístico, grandes salas y pequeños escenarios. Suele tocar siempre con el mismo pianista (el ruso Alexander Melnikov) y rehúye esos excesos mediáticos a los que se prestan de tan buena gana muchos y muchas de sus colegas.
En Madrid acaba de tocar sola, en un programa exigentísimo, y ha vuelto a demostrar cómo cabe lograr que se produzca una relación inversamente proporcional entre el dinero invertido en la contratación de un artista y la satisfacción y el placer estéticos experimentados por el público. Tal y como requiere el marco en que se encuadraba su recital, una serie titulada Bach Modern, su programa contenía una propuesta mixta en la que convivían tres de las seis obras para violín solo compuestas por Bach y cinco breves piezas contemporáneas firmadas por dos compositores vivos: el alemán Helmut Lachenmann y el húngaro György Kurtág.
Para entender la grandeza de Bach no hay que reparar tanto en qué hizo sino en cómo lo hizo. Al contrario que otros grandes nombres de la música occidental, Bach no abrió nuevos caminos, ni innovó o creó géneros, sino que su grandeza consiste en cómo supo compendiar el saber musical de su tiempo, elevándolo a unas cotas de complejidad inalcanzables para otros. Paul Hindemith, en la conferencia que dio en Hamburgo en 1950, cuando se conmemoraba el segundo centenario de la muerte de su compatriota, lo expresó precisamente en términos alpinísticos: Bach ascendió idénticas cordilleras que sus antecesores y coetáneos, pero sólo él logró coronar todas las cimas, mientras que los demás, abrumados por la pendiente, habían de interrumpir siempre su ascensión a medio camino. Otros escribieron obras para violín solo antes que él, otros compusieron pasiones, otros idearon grandes construcciones contrapuntísticas para órgano, pero nadie había rozado siquiera el nivel de complejidad de sus Sonatas y Partitas para violín solo, o la colosal arquitectura de su Pasión según san Mateo, o la densidad polifónica e imitativa de sus preludios, fugas, corales o passacaglias. Por eso, casi tres siglos después, muchas de estas obras siguen ocupando la cúspide del repertorio y por eso seguimos escuchando con asombro movimientos como la Fuga de la Sonata núm. 3 para violín solo (una de las más largas que compuso si el criterio de medición es el número de compases) o la Ciaccona de la Partita núm. 2, uno de los auténticos ochomiles del arte de Bach.
Sin más compañía que su Stradivarius y dos arcos –uno barroco y otro moderno–, Faust salió al escenario de la sala de cámara del Auditorio Nacional a vérselas en solitario con estas obras temibles, en las que el intérprete se muestra indefenso y que fueron compuestas de algún modo contra natura. El violín es un instrumento esencialmente homofónico, con el que, stricto sensu, sólo pueden hacerse frotar dos cuerdas al mismo tiempo y, por tanto, hacer sonar dos notas simultáneamente, y tampoco cualesquiera. Hasta un niño, sin embargo, puede tocar al menos diez notas de golpe –una por dedo– en el teclado de un piano. Bach lo transformó, en cambio, o le exigió ser más bien, un instrumento polifónico, casi omnímodo, ya fuera haciéndole sonar triples y cuádruples cuerdas, ya dibujando bajo la superficie de las notas una auténtica polifonía subintellecta, por utilizar el mismo adjetivo latino que acuñaron los teóricos renacentistas para referirse a la semitonía, a aquellos accidentales que, aunque no estuvieran escritos, habían de ser sobreentendidos por los intérpretes.
Oyendo y viendo a Isabelle Faust tocar estas obras, no parecen ser el incesante rosario de inclemencias técnicas que en realidad son: semejan ser un paseo por la alta montaña más que una dura ascensión. Ella las tiene plenamente interiorizadas y sus formidables retos polifónicos no le hacen perder un solo momento la relajación con que aborda su ejecución. Excepción hecha de un fugaz emborronamiento al final del Preludio de la Partita núm. 3 (la pieza que abrió el concierto), toda su interpretación fue técnicamente inmaculada. No dejó de hacer una sola de las repeticiones indicadas por Bach en la partitura, ni siquiera en la pareja de Minuetos de la Partita núm. 3, lo cual, claro, duplica o triplica los riesgos. Sin correr ni ralentizar en ningún momento, sin resabio alguno de violinista moderna, sin perder nunca la relajación y la naturalidad de su aproximación, con un perfecto control del sonido, con los golpes de arco justos en cada momento, pasará tiempo antes de que oigamos en directo un Bach violinístico de este calibre. El público así lo reconoció y aplaudió boquiabierto –tras un largo silencio, en este caso admirativo más que valorativo– al final de la Ciaccona que cerraba el concierto.
De Lachenmann escuchamos una breve pieza que coquetea con el silencio y en la que se suceden un breve catálogo de efectos tímbricos sólo audibles en medio del silencio más absoluto: pizzicatos tocados por detrás del puente, leves rebotes sobre la cuerda con la vara del arco (col legno), frotación de la voluta del violín, ecos de pizzicatos ejecutados con la mano izquierda. Todo ello oscilando, en una dinámica apenas audible, entre el ppppp y el pppppp. Faust cree en la pieza y la defendió con convicción, pero esta música (o, a ratos, no música) funciona sólo en una sala muy pequeña y en medio del máximo silencio, ya que habita en todo momento en la finísima frontera entre aquélla y éste. Las cuatro miniaturas de Kurtág (la primera, un Hommage à J.S. Bach), en fin, hacen buena su condición de maestro absoluto del aforismo musical à la Lichtenberg. Apenas unas notas, un puñado de compases, pero siempre rebosantes de sentido. Faust volvió a hacerlas suyas, y a tocarlas, como si fueran sus propias reflexiones. Es muy difícil tocar como ella, y tanto o más hacerlo con la modestia que ella irradia. Así no hacen todas.