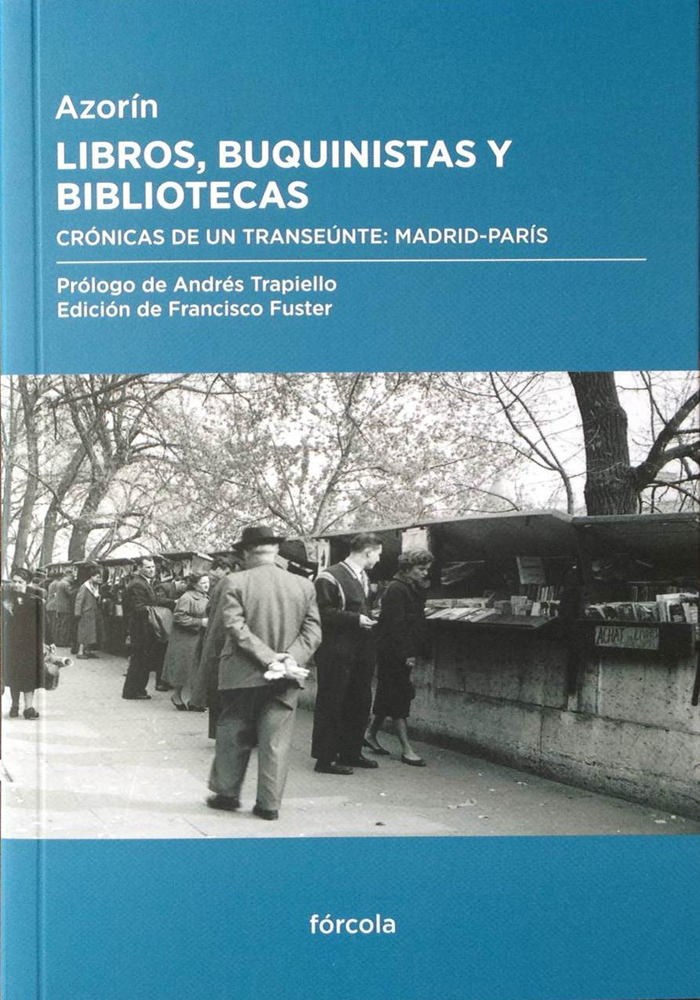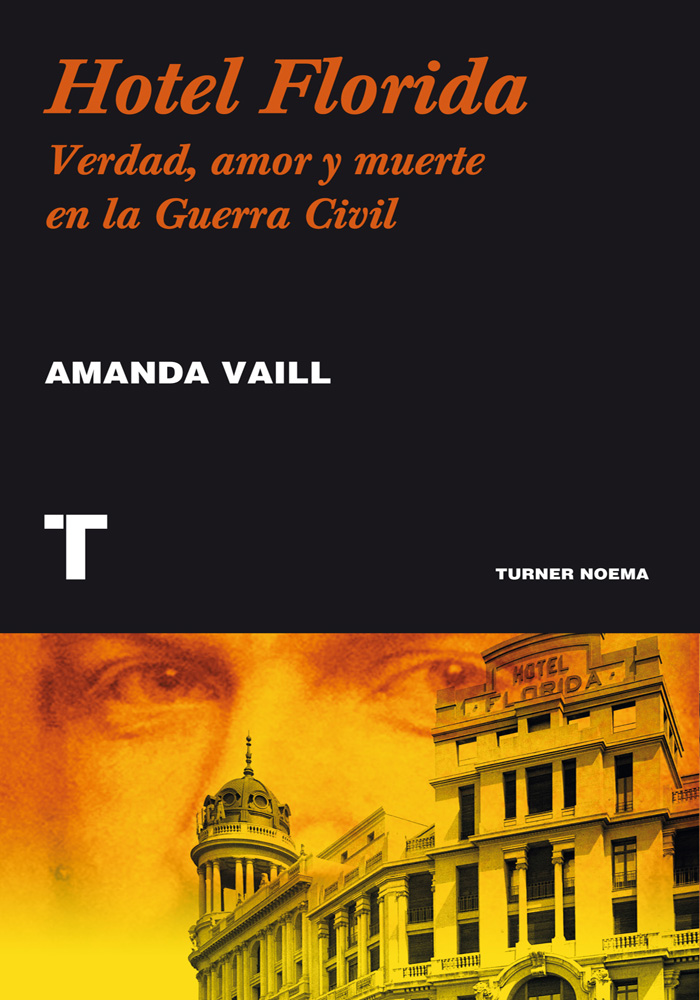En un libro como este resulta inevitable que se plantee desde el principio, como forzoso punto de partida, la tradicional dicotomía entre leer y vivir, entre los libros y la vida. Lo hace así Andrés Trapiello, en su ajustado prólogo, cuando comienza planteándose: «¿Leer, vivir? […] ¿Deja de vivir quien lee, deja de leer quien vive?» Lo hace también el responsable de esta edición, el historiador Francisco Fuster, cuando titula su breve y precisa introducción «Los libros y/o la vida» y seguidamente refiere tres anécdotas de la vida de Azorín que ponen de relieve que este no podía concebir una vida desgajada del placer de la lectura. Lo hace, en fin, explícitamente el propio Azorín, también desde las páginas iniciales, a través de un fragmento de Con permiso de los cervantistas, cuando reconoce que «Los libros sustituyen a la vida; lo hacen de dos maneras: por interposición y por suplantación». Pese a lo que en apariencia sugieren estas palabras del maestro, la antítesis queda refutada desde casi su propio planteamiento. Por seguir el orden expositivo, Trapiello se contesta a sí mismo: «Leer es vivir, y no hay vida que se precie de verdadera y plena sin libros. Por tanto, sí, no leer o vivir, sino más bien leer y vivir». Fuster simplemente constata que «José Martínez Ruiz pasó toda su vida rodeado de libros». Y, en última instancia, quien más nos interesa aquí –el propio literato– aúna de forma natural su gran pasión y su amor a la vida: «¿Es que los libros no son vida?», se interroga retóricamente en uno de los artículos que integran este volumen (p. 115). Y en otro momento deja suspendida una pregunta complementaria que es, en este caso, al mismo tiempo, la culminación de un bello recorrido por las librerías madrileñas: «Pero la realidad auténtica ¿vale más que la ficticia de los libros?» (p. 169).
Obsérvese que hemos dado sutilmente varios pasos más allá de la simple inadmisión del pretendido antagonismo entre leer y vivir. No es sólo que rechacemos la dicotomía libros/vida, sino que no concebimos esta última sin los primeros. No hay vida digna sin libros. Más aún. Para muchos –desde luego, para Azorín sin la menor vacilación–, el libro es la vida. Ahora bien, no caigamos en un simplismo de nuevo cuño. Si vivir nunca es fácil, tampoco lo es colmar en la vida las aspiraciones lectoras de un espíritu inquieto. «No se puede, en la inmensa producción literaria humana, antigua y moderna, sentirlo todo, comprenderlo todo» (p. 127). Vivir es elegir y, con ello, inevitablemente renunciar. La vida humana resulta irremediablemente corta y limitada para abarcar todo lo que nos proponemos o, por decirlo en el ámbito que nos importa, para poder saciar la sed de lecturas de quien queda prendado de las promesas del papel impreso. ¡Tanto papel impreso precedido de bellas cubiertas, tantas expectativas que no podremos satisfacer en nuestra breve existencia! El lector atento descubrirá permanentemente en las reflexiones de Azorín una sutil melancolía derivada de la constatación tenaz de la fugacidad de la vida. Un existencialismo de andar por casa, si que quiere, o, para ser más precisos, de deambular por librerías, por bibliotecas, por ferias del libro, libreros de lance o puestos callejeros, ya sea en su Madrid –tan entrañable como provinciano– o en la cosmopolita y sublimada capital francesa, un París de «infinitas librerías» y amables buquinistas a orillas del Sena.
A pesar de abarcar un considerable espacio temporal, hay una continuidad y una coherencia incuestionables en las reflexiones azorinianas sobre esta materia, hasta el punto de que en muchas ocasiones nos da la impresión de que estamos leyendo no una serie dispersa de artículos escritos a lo largo de más de medio siglo (de hecho, toda la primera mitad del siglo XX), sino un libro concebido desde sus propias bases como obra unitaria y compacta. Bien es verdad que buena parte del mérito de esta sensación corresponde al compilador, que ha hecho una magnífica labor de edición, no sólo rescatando textos perdidos u olvidados (en especial, por lo que respecta al público español, los que se publicaron en el diario bonaerense La Prensa), sino agrupando los escritos del monovarense en cuatro grandes bloques que funcionan como capítulos que se complementan y se refuerzan unos a otros. El primero, «Sobre la edición y difusión del libro»; el segundo, «Sobre las bibliotecas»; el tercero, «Sobre los libreros de viejo y las ferias del libro»; el cuarto y último, «Sobre la lectura». Como resultado de ello, no sólo las cuestiones concretas en torno al libro, sino también las apreciaciones, los matices y hasta las manías (pues de todo hay) se repiten en distintos momentos o contextos. El hilo conductor, ya lo hemos dicho, es el amor a los libros y a todo lo que tenga que ver con ellos: desde el propio proceso de escritura (¿a mano?, ¿a máquina?) y su materialización en un bello objeto mediante las artes del impresor (magníficas páginas dedicadas a la imprenta y a la edición en general) hasta su destino final en manos del lector impaciente, ávido y, finalmente, dichoso. Entre uno y otro, el que escribe y el que lee, se interponen –¡gozosa interposición!– esas etapas intermedias en las que el libro recala en bibliotecas y librerías (y, ocioso es decirlo, a Azorín le interesan todas las clases de librerías y bibliotecas del mundo, pero especialmente aquellas que están concebidas para que el bibliófilo o el simple curioso deambule libremente entre mesas y anaqueles).
«La vida es corta y los trabajos y el arte son largos. No se puede leer todo». Paradójicamente –escribe Azorín, siguiendo a Schopenhauer–, «es preciso aprender el arte de no leer; el arte de saber no leer». Aquí se observa una diferencia esencial entre la juventud y la vida adulta: «Cuando entramos en la vida, ávidos de lectura, lo leemos todo […]. Pero los años pasan; la vida nos solicita; tenemos que observar, y vivir, y gustar». Y así terminamos por constatar que «hemos de limitar nuestras lecturas; dos o tres literaturas es mucho; dentro de una misma literatura, todos los libros, de primero y de segundo plano, es mucho también» (p. 119). Con todo, advierte Azorín, no debemos caer en el error de vivir para leer: «nuestro estudio no son los libros, sino la vida, los seres que nos rodean», dice en otro artículo, «Grados de la cultura». Por eso hay tantos falsos bibliófilos, lectores pedantes y vacuos, «eruditos formidables que no saben nada». El pequeño filósofo nunca pierde de vista qué es lo importante. No se trata de leer para atesorar conocimientos, como quien conserva una gran fortuna de la que gusta presumir. De hecho, él detesta –quizás exageradamente– al lector meticuloso que hace fichas y toma notas. Tampoco se trata de atesorar (acumular) lecturas: no es mejor lector el que lee mucho, sino simplemente el que sabe leer. Por eso, en última instancia, es mejor una cultura natural que una cultura libresca impostada: «la observación, el sentido medio de la vida, el equilibrio, la agudeza, la sencillez, la discreción, la intuición rápida de las cosas, harán del espíritu de este hombre uno de los más bellos intelectos que podamos encontrar». Aunque no haya leído nada, aunque no sepa acaso ni escribir, «tendrá la cultura exquisita, suprema, del matiz de las cosas» (p. 190).
El mundo que retrata Azorín es un mundo que se va, que en buena parte se ha ido ya. Y no me refiero sólo al hecho obvio, y hasta cierto punto anecdótico, de escribir con pluma y papel, o a la no menos patente desaparición del mundo de la impresión tradicional, sino a todo el ámbito del libro, e incluso al proceso mismo de la lectura, que han sufrido una transformación tan radical en los últimos decenios que cabe hablar de un nuevo Gutenberg. Curiosamente, hay aspectos menores que persisten y que probablemente siempre permanecerán, aunque cambien el medio y el soporte, como las erratas. «Las erratas son incoercibles, ineluctables. Imposible reducir las erratas y luchar contra las erratas», escribe Azorín en «Editar e imprimir». Obviando ahora el punto de exageración que contienen esas frases, hemos de admitir que, en efecto, en el proceso de comunicación humana, las dichosas erratas (aunque se las deje de llamar así) seguirán existiendo, no como resultado de aquel viejo proceso de edición e impresión que describe Azorín, sino simplemente como consecuencia de la falibilidad humana. Como es sabido, muchos analistas se apoyan en esta y otras permanencias para sostener que la aparición del libro digital no supone en lo esencial una transformación del hecho mismo de leer (y de escribir, claro). No estoy tan seguro. Y menos seguro estoy si tomo como referencia el mundo que describe Azorín. No sé qué sucederá con el libro tradicional. Al fin y al cabo, hoy por hoy sigue existiendo, del mismo modo que continúan existiendo las librerías y las bibliotecas, las ferias del libro, las librerías de viejo, los puestos callejeros y, lo que es más importante, millones de personas, jóvenes y viejos, que se interesan por todo ello. Pero, si nos fijamos con atención, veremos que el lector que describe y propugna Azorín es ya una especie en extinción.
Es un lector curioso, culto, atento, sensible, caviloso, abierto a todo; es alguien que lee, relee y torna a leer, por placer, sin prisas, entre otras cosas porque tiene todo el tiempo del mundo. Es –¿por qué no decirlo?– un personaje ocioso. Su día transcurre calmo entre paseos meditativos, visitas a librerías, inspecciones de bibliotecas (públicas y privadas), pláticas con libreros, charlas con amigos (normalmente también escritores), reflexiones caprichosas y, por supuesto, muchas, muchas horas de lectura sosegada y placentera. Él o sus amigos más cercanos viven en esas casas burguesas o esos amplios pisos decimonónicos que constituyen el refugio ideal para la lectura. Dejo la palabra al propio Azorín y juzguen ustedes, sin que yo interfiera con más consideraciones: «Arnaldo se sienta en un sillón, junto a una mesa, coge un libro, lee unas páginas y lo deja. Vive Arnaldo en una casa antigua: los techos son altos, espaciosas las salas, hondas las alcobas y largos los pasillos. El libro impera en la casa; hay en la morada espaciosa estancia henchida de libros; y allá en lo profundo, donde no llegan ni por asomo los ruidos de la calle, se abre otro aposento también repleto de volúmenes» (p. 90). Como se dice más adelante, el lema de un personaje así –da igual en este caso si del propio Azorín o de alguno de sus allegados– es el erasmiano Festina lente, apresúrate despacio. «Iban pasando los días; pasaban dulcemente; pasaban estando yo arrellanado en la butaca. Puesto que la vida es festina lente, yo no debía apresurarme en mi trabajo» (p. 100). El mismo entorno en que viven estos personajes está en trance de desaparición, ese viejo Madrid del que sólo quedan algunos reductos cercados por el ruido y la contaminación, un Madrid acogedor, dorado, otoñal, recoleto, descrito con pinceladas magistrales: «En otoño se celebran en Madrid las ferias de los libros. Otoño es el mes madrileño por excelencia. El aire es templado, vivo, penetrante, inervador; esplende radiante el cielo azul. Comienzan a amarillear –con tintes de oro– las frondas. La feria de los libros se celebra a lo largo del Botánico; a espaldas de las casetas llenas de volúmenes se extiende el viejo y bello jardín; cerca, en la plazoleta, de las anchas tazas de las fuentes van cayendo hilos de agua» (p. 121).
Se comprenderá por todo lo dicho que la lectura del volumen deje un cierto poso de melancolía. No exactamente porque uno tenga que lamentar ese mundo perdido o porque repute éste forzosamente como mejor que el actual (yo no me incluyo, desde luego, entre esos nostálgicos), sino tan solo porque el que escribe estas líneas, y casi con seguridad usted que las está leyendo, coinciden –coincidimos– en el azoriniano amor al libro y nos encontramos un poco perplejos o desubicados –por decirlo suavemente– en la situación actual. Es verdad que el propio escritor levantino escribe con frecuencia que en su época está viviéndose una profunda crisis del libro, pero ese diagnóstico, desde la perspectiva actual, nos hace sonreír. Ahora bien, no es menos cierto, por otra parte, que nuestra crisis editorial –cuyos contornos Azorín nunca pudo imaginarse– nos deja, en cierto sentido, en una posición muy parecida a la que describe el escritor levantino: ahora son muy distintas las amenazas que cercan al libro, pero seguimos resistiendo una aguerrida minoría –como editores, libreros o simples lectores– en una concepción del libro y de la lectura que, por encima de cualquier otro matiz o discrepancia, valora este objeto como elemento imprescindible de formación, cultura y placer. Por decirlo con la formulación con que abríamos esta reseña, no concebimos la vida sin libros. La propia aparición a estas alturas de un volumen como el que estamos comentando –y la apreciable acogida que, al parecer, está teniendo– constituye una buena muestra de que, aunque relativamente minoritarios, seguimos siendo muchos los que nos reconocemos en esos valores. No quisiera por ello terminar estas reflexiones sin un reconocimiento a la labor de un joven historiador, Francisco Fuster, responsable de esta primorosa edición, que lleva haciendo en los últimos años una labor encomiable de recuperación de los artículos desperdigados u olvidados de algunos escritores españoles del siglo XX como Pío BarojaPío Baroja, Semblanzas, Madrid, Caro Raggio, 2013., Julio CambaJulio Camba, Caricaturas y retratos, Madrid, Fórcola, 2013. Maneras de ser periodista, Madrid, Libros del K.O., 2013. Crónicas de viaje. Impresiones de un corresponsal español, Madrid, Fórcola, 2014. o, aparte de este volumen, otros textos del propio AzorínAzorín, Ante Baroja, Alicante, Universidad de Alicante, 2012. ¿Qué es la Historia?, Madrid, Fórcola, 2012..
Rafael Núñez Florencio es Doctor en Historia y profesor de Filosofía. Sus últimos libros son Hollada piel de toro. Del sentimiento de la naturaleza a la construcción nacional del paisaje (Madrid, Parques Nacionales, 2004), El peso del pesimismo: del 98 al desencanto (Madrid, Marcial Pons, 2010) y, en colaboración con Elena Núñez, ¡Viva la muerte! Política y cultura de lo macabro (Madrid, Marcial Pons, 2014).