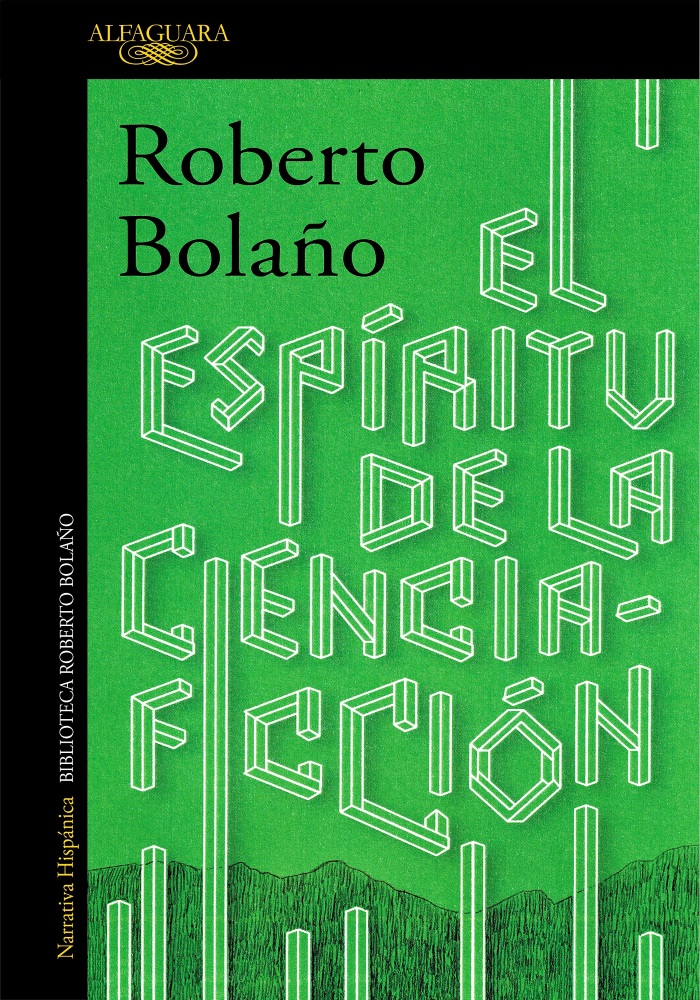Antonio Jiménez-Landi es hijo y nieto de krausistas, que trabajaron como científicos en el Observatorio Astronómico de Madrid, el bello edificio de Juan de Villanueva, situado en la colina de San Blas del parque del Retiro. Fue desde su niñez alumno de la Institución Libre de Enseñanza y años más tarde testigo directo, en la Universidad Central, de las luchas estudiantiles frente a la Dictadura. Toda esa experiencia vital, de la que otros obviamente carecemos, más los datos y recuerdos que le han facilitado profesores y compañeros suyos de colegio y época universitaria, hacen que los volúmenes tercero y, especialmente, el cuarto (Período escolar, 1881-1907; Período de expansión influyente, 19071936), vayan transformándose in crescendo en un apasionante testimonio personal, aparte de constituir un arduo trabajo de investigación, muy bien elaborado por cierto. Los dos primeros volúmenes, ahora puestos al día, habían sido ya publicados con anterioridad (Los orígenes de la Institución; Período parauniversitario; Taurus, 1973 y 1987).
Realizado con un talante lúcidamente crítico, se trata de un libro que podría caracterizarse con una sola palabra: desapasionamiento. Una frase al vuelo, un adjetivo en la ocasión oportuna, un dato hasta ahora inédito, ponen de manifiesto aspectos que, quienes hemos abordado el estudio de la Institución más desde fuera, quizá no nos atreveríamos a expresar. Apoyados en ese desapasionamiento, y como fruto de la lectura del libro, plantearemos unos cuantos interrogantes en torno a la Institución y al papel desempeñado por ella en la vida española. Querría, sin embargo, añadir antes otro rasgo definitorio de la personalidad de Antonio Jiménez-Landi: su generosidad intelectual a la hora de comunicar sus conocimientos sobre la Institución. Aun antes de que publicase su documentado y pionero artículo en la Revista Hispánica Moderna (1959), Antonio se prestó pacientemente, en reiteradas sesiones que nos reunían en el antiguo edificio de Aguilar de la calle Juan Bravo, a vivificar, a dotar de empatía, con sus recuerdos y precisiones, las fichas biográficas que, sobre la información contenida en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, había yo compuesto a mano (las fotocopias no eran accesibles por entonces ni, menos aún, las bases de datos). Corría el otoño de 1957 y mi única credencial era una carta de presentación de Natalia Cossío, con quien acababa de mantener unas inolvidables sesiones de trabajo, durante el verano, en el Pazo de San Victorio, en San Fiz; la liberalidad de que Natalia había hecho gala con aquel doctorando, hasta entonces desconocido, me hizo comprender, mucho mejor que cualquier exposición teórica, el verdadero espíritu de la Institución.
El primero de los interrogantes antes aludidos, que suscita la lectura del libro de Jiménez-Landi, se refiere a lo que me atrevería a llamar el proceso de jibarización de la Institución, cuyos límites educativos fueron reduciéndose progresivamente, desde una universidad libre a un centro integrado de los grados previos a los universitarios, para acabar siendo, muerto ya don Francisco Giner, poco más que una escuela de párvulos y un colegio para gente del barrio de Chamberí, a medida que las familias institucionistas, o afines a la Institución, fueron enviando a sus hijos al Instituto-Escuela que sumaba, al refinamiento pedagógico heredado de la Institución, las ventajas inherentes a su condición de centro oficial con carácter experimental. A pesar de los pesares, tanto del proceso imparable de jibarización, como de los embates a que se vio sometido el idealismo krausista, primero por parte del positivismo y luego del nietzscheanismo de la generación finisecular, la Institución fue siempre, en vida de don Francisco, un potente foco de espiritualidad. A primera vista cabía calificarla como lo hizo Pijoan en carta a Maragall (enero 1905), de «casa pintoresca», puesto que en su reducido espacio convivían, junto a don Francisco y la familia Cossío y, paredaña, la familia Rubio, los párvulos y los muchachos y muchachas que asistían a sus clases, más una selecta legión de visitantes, que igual podía tratarse de Galdós, Machado, Sorolla o la Pardo Bazán, que de alumnos de Giner en su curso de doctorado, o de otros jóvenes de cualquier universidad, presentados por amigos y discípulos de don Francisco para que ejerciese sobre ellos su magisterio socrático, estimulándolos así a una dedicación intelectual y, por ende, patriótica, más consistente.
Si la Institución no era, según le explicaba Ortega a su hija Soledad, alumna por entonces del Instituto-Escuela, sino el caparazón –o la concha– que segregó don Francisco Giner para aislarse de la vulgaridad ambiente, la irradiación alcanzada se debía, sin duda, a su sugestiva personalidad, capaz de aunar voluntades, y al ejercicio infatigable de su condición de adalid de la modernización del país a través de la moral de la ciencia. Ni uno ni otro papel resultaban susceptibles de ser transmitidos institucionalmente, pese a la talla intelectual y la bondad humana del señor Cossío, que le habría de suceder al frente de la casa. Cuando falleció éste, en septiembre de 1935, Juan Ramón Jiménez estuvo en el cementerio civil, horas después de disolverse el acompañamiento oficial del entierro, para depositar un ramo de violetas en la tumba del amigo. Le acompañaban Zenobia y Juan Guerrero Ruiz que, en la parte ya anticipada de sus espléndidos dietarios, de los que pronto habrá edición íntegra, ha recogido la opinión del poeta sobre el momento final por el que atravesaba la Institución: «Muerto Cossío, ya no hay nadie que siga las huellas de don Francisco, y aun el propio Cossío ya no era lo mismo» (Juan Ramón de viva voz, Ínsula, 1961, pág. 424). El manto de profeta de don Francisco lo había heredado, todavía en vida suya, Ortega y Gasset, quien desempeñó, hasta el comienzo mismo de la guerra civil, un indiscutido liderazgo intelectual sobre cuantos confiaban en la ciencia como motor de la modernización, fuese en los ambientes de la Junta para Ampliación de Estudios, cuya creación había inspirado desde fuera don Francisco, como en su propia cátedra de la universidad madrileña o en las empresas editoriales por él promovidas.
La lucha por la cultura que mantuvieron Ortega y su generación, la de 1914, pese a haber ganado para su causa a círculos sociales más amplios que los influidos por la Institución, encontró idéntica resistencia inercial, insuperable a corto plazo, por parte de una mentalidad muy difundida, pretendidamente tradicional y con fuertes connotaciones confesionales; anotemos, de paso, que ese tipo de resistencia apenas se produjo, en su ámbito territorial específico, ante el que sigo pensando que fue el otro gran movimiento modernizador de la etapa, el nacionalismo catalán. La moral de la ciencia es, al menos inicialmente, una moral de minorías que necesita, para su imposición, contar con la benevolencia del poder allí donde, como en España, el sistema educativo esté fuertemente centralizado en manos del Estado. La desconfianza de las instancias oficiales, incluida la Corona, que siempre ignoraron el carácter de centros-piloto con el que habían sido creadas las dependencias de la Junta para Ampliación de Estudios –la Residencia de Estudiantes, el Instituto-Escuela–, hizo de esas empresas, como preveía Ortega, «pequeños grupos selectos que llevan una existencia marginal» («Ideas políticas», El Sol, 1 julio 1922). De ahí el empeño orteguiano, en el caso de la Residencia, de buscar en la sociedad civil el apoyo necesario para sus brillantísimas actividades, que la convirtieron en el punto de referencia de la vida cultural madrileña, papel que hoy está recuperando gracias a la labor del equipo directivo encabezado por Pepe García Velasco. La falta de una política macroeducativa, inexistente mientras duró la Monarquía de la Restauración, hizo que, pese a esos y otros esfuerzos, nunca llegara a reunirse la masa crítica, indispensable para la reacción en cadena que transformase el panorama educativo y cultural del país.
Si el aislamiento provocó en el seno de la Institución una tendencia endogámica –muy bien reflejada en el libro de Jiménez-Landi–, a la cual debe su origen un grupo, selecto pero reducido, de familias cultas y liberales entrelazadas entre sí, tampoco, en su conjunto, el sector social partidario de la modernización a través de la ciencia pasaba de ser, antes de la guerra civil, una película extraordinariamente fina que, por su misma fragilidad, podía saltar hecha añicos ante una grave conmoción del cuerpo social. Eso fue exactamente lo que pasó al producirse el estallido de la guerra civil. Hubo, en el paleofranquismo, una serie de energúmenos (y tomo el término de Ramiro de Maeztu, cuando clamaba, según dicen, ante el tono apagado de Acción Española: «necesitamos un energúmeno, y no tenemos más que a Joaquín Arrarás») que achacaron la responsabilidad de la guerra a la Institución y a la intelectualidad liberal en bloque, tildada de la «anti-España». Para quienes hemos vivido de cerca, cualquiera que fuese nuestra edad y situación, el clima de exclusiones violentas, heredado de la guerra, que aún prevalecía en los años cuarenta o cincuenta, huelga cualquier argumentación para explicarnos que semejante cosa pudiera llegar a decirse; resulta tranquilizante, en cambio, el que a los más jóvenes, ajenos por principio a aquel ambiente de odios colectivos, les resulte incluso difícil entender qué era lo que se pretendía con afirmaciones de ese tipo. Ahora bien, si parece de todo punto evidente que la Institución no es en absoluto responsable de la guerra, el enfrentamiento entre españoles supuso, sin embargo, el fracaso de su intento educativo, como el del resto de la tradición liberal española.
Éste es, en mi opinión, el segundo gran interrogante que suscita el relato de Jiménez-Landi: si hubiera sido posible ahorrarse la guerra civil, en el caso de haber asumido el Estado, desde el cambio de siglo, la renovación pedagógica propuesta por la Institución, estimulando con ello la creación de una sociedad más culta y diversificada. La precaria difusión de la moral de la ciencia, más allá de determinados círculos, y la inexistencia de hecho, en múltiples terrenos, de un pluralismo que facilitara una mentalidad tolerante, constituían un terreno abonado para la colisión de posturas irreconciliables, que privaron de voz en la contienda a la España liberal. Estas meras hipótesis nos llevan, sin remedio, a las arenas movedizas de la contrafactualidad, a imaginarnos lo que hubiera o, mejor dicho, lo que no hubiera sucedido de haberse logrado a su tiempo una implantación social, sólida y extensa, del intento modernizador de la Institución y de la Junta, de don Francisco y de Ortega. Más seguro que recurrir a la contrafactualidad, puede resultar apoyarse en la prueba a contrario proporcionada por la comparación entre la política educativa española hasta los años treinta y el cambio impulsado en Francia a partir de 1870 por la III República; es ése, además, el paralelo que se invocaba en el preámbulo al decreto de 1907 por el que se creó la Junta para Ampliación de Estudios. La permanencia en sus cargos, al margen de los cambios de gobierno, de un equipo de especialistas en cuestiones pedagógicas, supuso la continuidad de una política educativa, desde la escuela primaria hasta la universidad, que contribuyó en buena parte a la difusión, muy generalizada, de un patriotismo republicano, liberal radical, capaz de plantar cara, mediados los años treinta, lo mismo a los embates callejeros del fascismo que a las veleidades revolucionarias de su propio Frente Popular. Los intentos, que tampoco faltaron entre nosotros, de hacer de ese liberalismo radical el centro de gravedad de la Segunda República, saltaron por el aire ante el choque frontal entre extremismos idénticos, o muy parecidos, a los franceses. Por lo que hace a la Residencia, en cuanto buque insignia de esa minoría liberal desoída, mientras en el Madrid proletarizado se fusilaba al presidente de su patronato –el marqués de Silvela–, los que se aprestaban desde la Casa de Campo a ocupar la ciudad ya tenían decidido a qué grupo político de los sumados a la sublevación iban a entregar los edificios de Pinar.
El tiempo transcurrido desde aquellos acontecimientos y, sobre todo, las profundas transformaciones experimentadas por la sociedad española en los últimos decenios, han despojado de cualquier tacha de pesimismo el reconocimiento, sin paliativo alguno, del fracaso, a corto plazo, de la tradición liberal y, más en concreto, del espíritu institucionista. Desde el momento actual resulta, en cambio, evidente su resurgimiento y triunfo a más largo plazo, que empezó además a gestarse relativamente pronto, aunque de forma soterrada, bajo el franquismo, hasta recuperar abiertamente su espacio civil con la transición política. Bastantes de quienes nos educamos en la posguerra en Madrid, o en Barcelona, o en unas pocas ciudades más abiertas, podemos dar testimonio de que los fragmentos de aquel fino barniz liberal, que en 1936 había saltado por los aires, fueron depositando en los adolescentes de nuestra época, por las vías dispares de ciertos profesores en colegios y en la universidad, de sociedades deportivas –por ejemplo, las de montaña–, o la de las lecturas en grandes bibliotecas públicas, donde los fondos liberales seguían estando accesibles. Como el personaje de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo, íbamos siendo ganados, sin tener clara conciencia de ello, por un ambiente liberal, soterrado pero robusto, seguro de sí mismo, frente a la inanidad mental del régimen; otra fue, sin duda, la experiencia, reflejada en múltiples testimonios, de quienes sufrieron de forma más opresiva en muchas capitales de provincia y pueblos españoles las imposiciones político-religiosas del sistema. He mencionado esos recuerdos generacionales, para subrayar el hecho de que en la resistencia interior –aunque el término no acabe de gustarle al amigo Jiménez-Landi–, aparte de la oposición política, sindical, o estudiantil, mediaron otros factores, dispersos pero eficaces, de liberalización social, que entroncaban con las empresas intelectuales de anteguerra, institucionistas u orteguianas, tildadas sin embargo de burguesas por algunos revolucionarios del momento. Al producirse la transición política, la memoria histórica no sólo actuó por vía negativa, de prevención frente a una hipotética vuelta a un clima de guerra civil, sino también por la vía positiva de recuperar los espacios de libertad civil que, con anterioridad a la contienda, despuntaban ya, prometedores, en el país.
Junto a la verdadera avalancha de información objetiva, fiable, que propicia interrogantes como los que se acaban de plantear, el libro de Jiménez-Landi contiene, al hilo del relato cronológico, descripciones entrañables de los paisajes institucionistas, empezando, claro está, por el pequeño hotel y su jardín del paseo del Obelisco; una vez más, los recuerdos personales y los heredados del ambiente familiar dan vida a los ambientes íntimos en los que transcurrió la actividad de don Francisco y de sus allegados, ya se trate de las colonias escolares en San Vicente de la Barquera, o del pazo gallego de San Victorio, o de la casilla del Ventorrillo, en la subida a Navacerrada. De los dos primeros volúmenes, que ahora se reeditan y que gozaron a su tiempo de una amplia acogida, sólo querría señalar, en punto a la actualización de que han sido objeto, la referencia, a mi modo de ver insuficiente, a las aportaciones de Enrique Menéndez Ureña, profesor de la Universidad de Comillas en Madrid, sobre la biografía de Krause (1991) y los entresijos de la traducción que llevó a cabo Sanz del Río del Ideal de la Humanidad (1992 y 1993). Se pensaba, y así está dicho en mi libro sobre la Institución (1962), que Sanz del Río había añadido a la obra cumbre de Krause una parte de su propia cosecha; el profesor Ureña ha probado que Sanz del Río se limitó tan sólo a traducir, incorporándolo al Ideal, un escrito diferente, apenas conocido y cuya publicación quedó incompleta, del propio filósofo alemán. El asunto no tendría mayor importancia, ni apenas roza el crédito intelectual del introductor en España del krausismo, porque su evidente imprecisión sobre los originales empleados constituía una práctica bastante habitual en las traducciones del pasado siglo y aun de principios de éste, si no fuera porque esa presunta aportación de Sanz del Río al que fue libro de culto de una generación intelectual se ha invocado en ocasiones como un testimonio fehaciente en favor de la existencia de una filosofía específicamente española.
Apostaría más bien, y ésta puede ser la última reflexión que me sugiere la lectura del libro de Jiménez-Landi, por una articulación distinta de las aportaciones hechas desde España a la cultura supranacional, europea, a la que pertenecemos. Las cavilaciones ahistóricas de Krause, encaminadas, tal y como ha expuesto el profesor Ureña en su biografía, a una federación universal, cuyo protagonismo atribuía a la masonería, que siempre rehuyó las excitaciones en tal sentido de Krause, quien llegó incluso a pensar en Napoleón como brazo ejecutivo del futuro Estado mundial, revelan su vertiente visionaria, que siempre fue cuidadosamente orillada por la escuela krausista española. Me parece que esa cautela refleja, más que el genio filosófico castizo, supuestamente realista, la refracción que se produce habitualmente al penetrar una doctrina en un medio cultural, en este caso el español a mediados del siglo XIX, de densidad muy distinta al de procedencia. Lo que se buscaba en la filosofía conductista de Krause era, no tanto una cosmovisión ex novo, como ciertos planteamientos idealistas, aptos para modernizar, a través de una moral colectiva de orientación científica, un país estancado. Éste fue, en sustancia, el empeño patriótico de la Institución, tan puntual y certeramente historiado por Antonio Jiménez-Landi. El texto reproduce, en forma reelaborada, la intervención en la presentación del libro de Jiménez-Landi, en la Residencia de Estudiantes, el día 20 de enero de 1997. Antonio Jiménez-Landi falleció en Madrid el 16 de marzo de 1997.