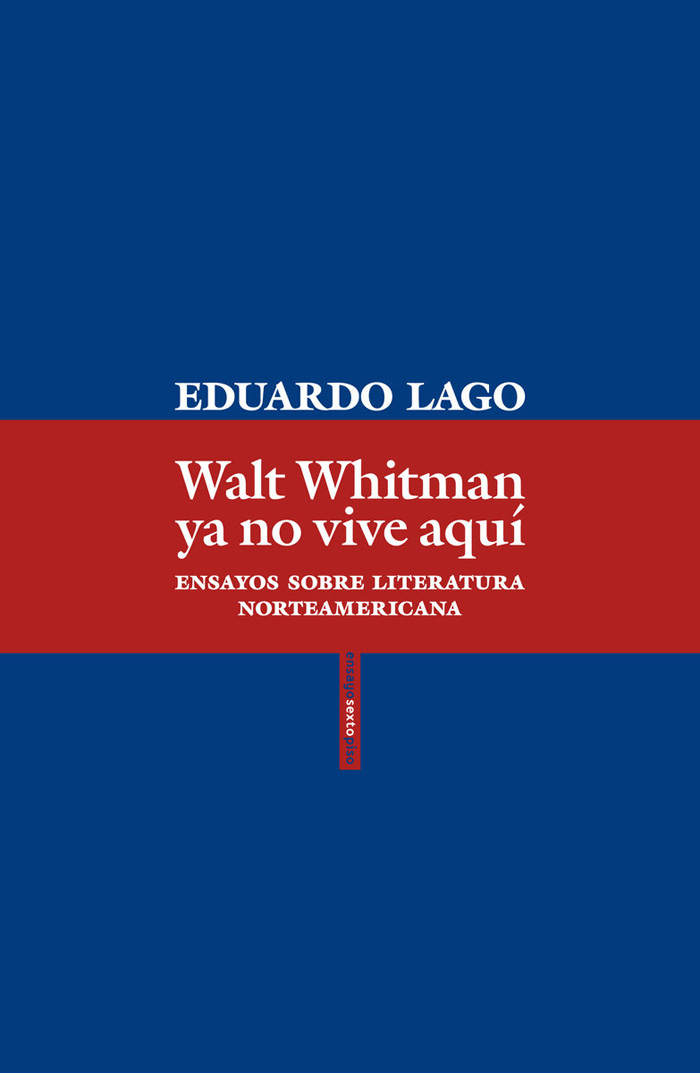
Viaje a doble hélice
- Por Justo Navarro
Una entrevista con David Foster Wallace abre, a manera de prólogo, Walt Whitman ya no vive aquí. Ensayos sobre literatura norteamericana, de Eduardo…
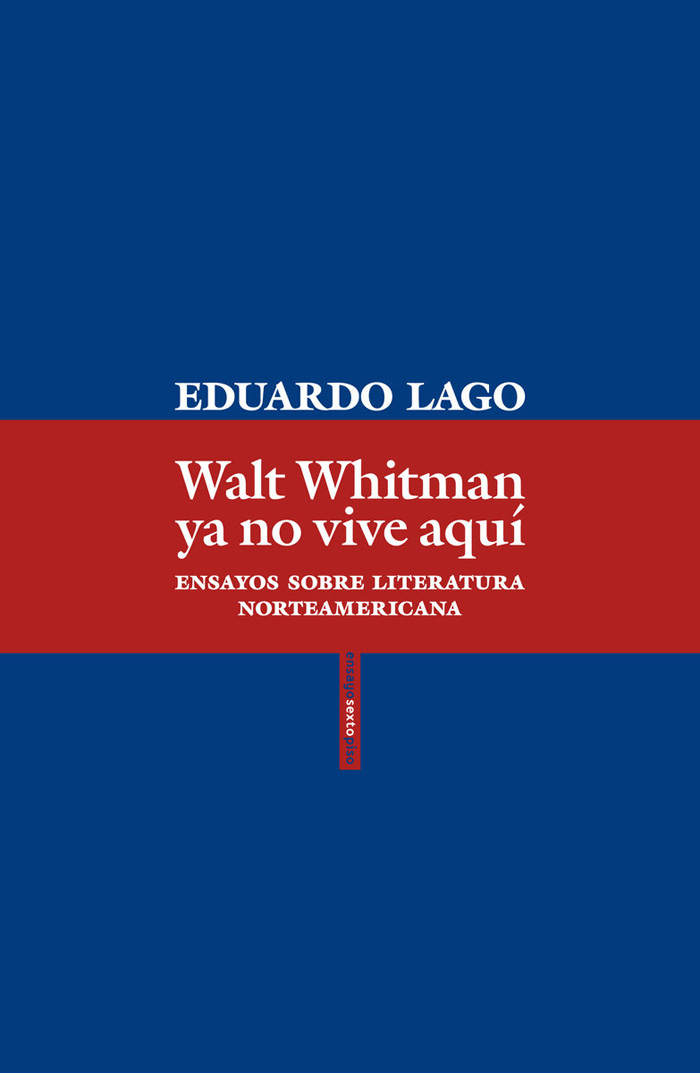
Una entrevista con David Foster Wallace abre, a manera de prólogo, Walt Whitman ya no vive aquí. Ensayos sobre literatura norteamericana, de Eduardo…
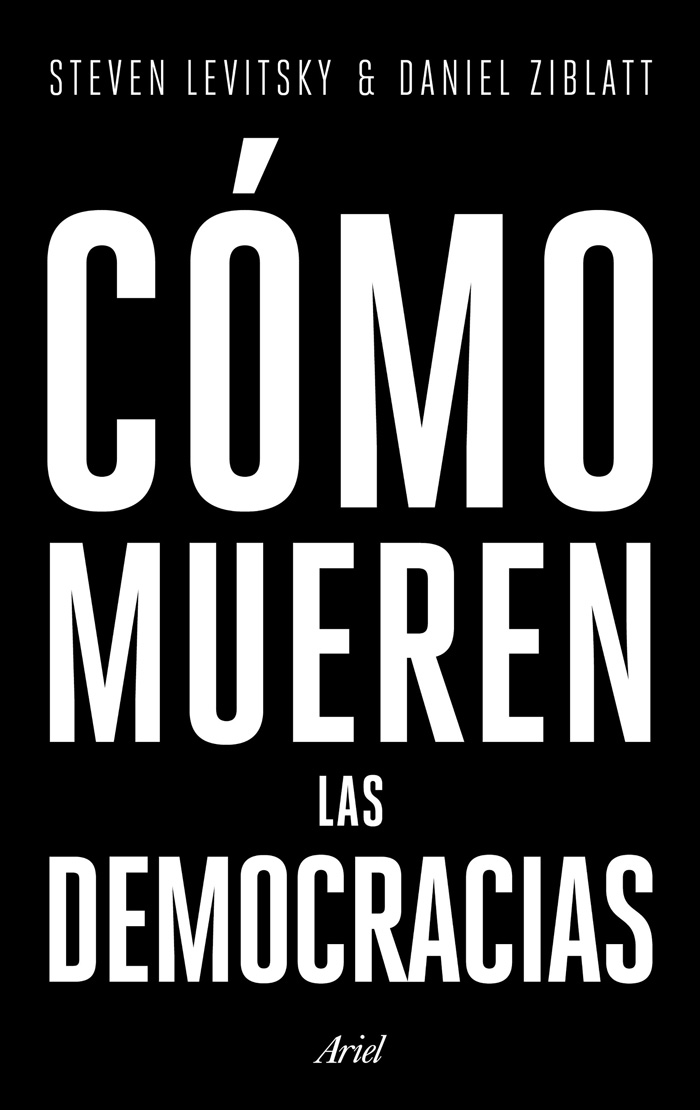
En la historia de las últimas décadas, varios son los momentos en que novelistas, politólogos o catedráticos de Derecho Constitucional, por citar…
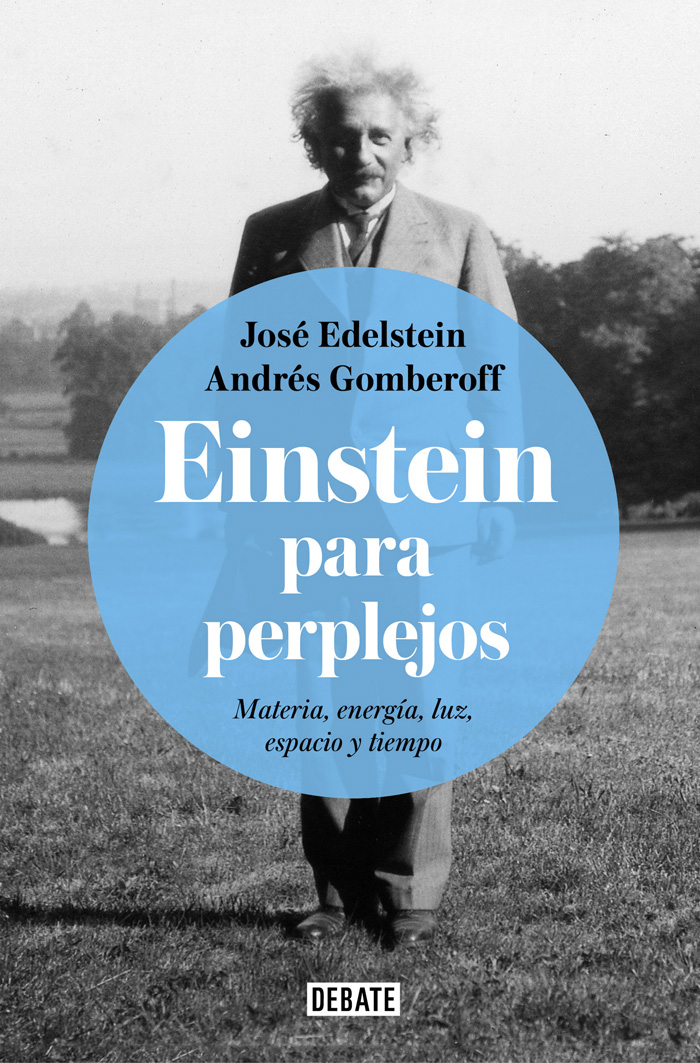
¿Hay alguna figura científica que represente más adecuadamente el concepto «genio» que la de Albert Einstein? «Modelo universal de la inteligencia, la…
Hace unos días, recién comenzado el nuevo año, empezó a circular por la red una imagen en apariencia enigmática: sobre un fondo…



