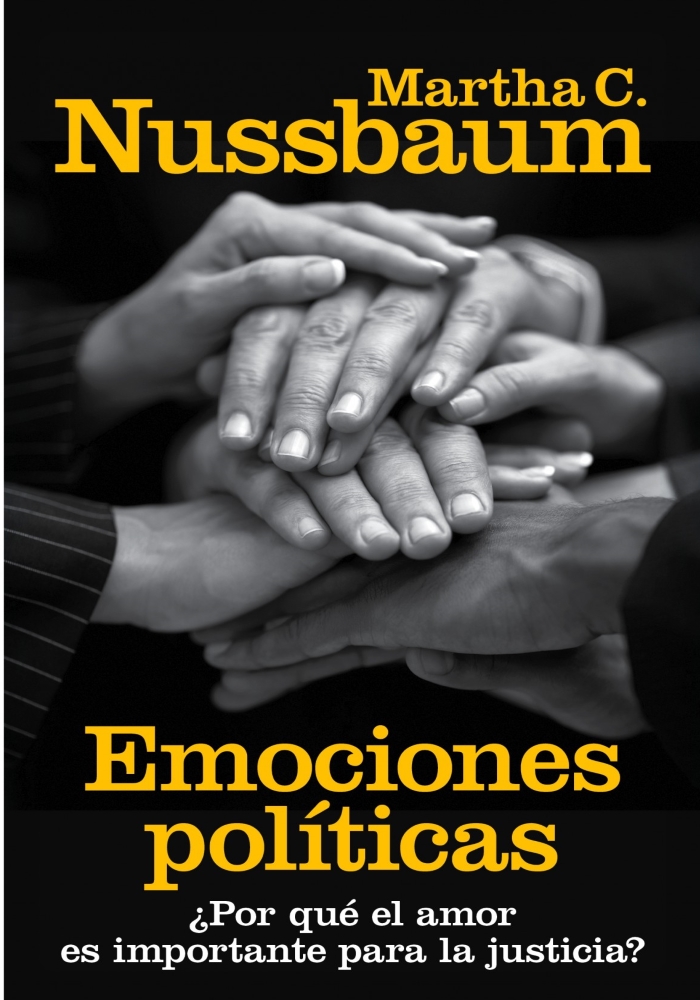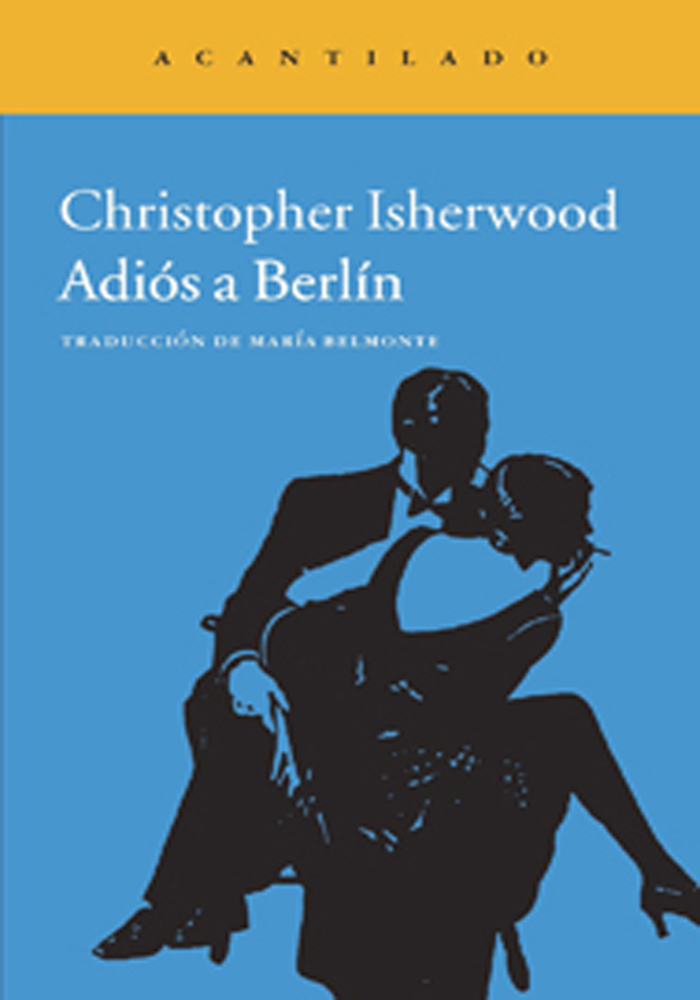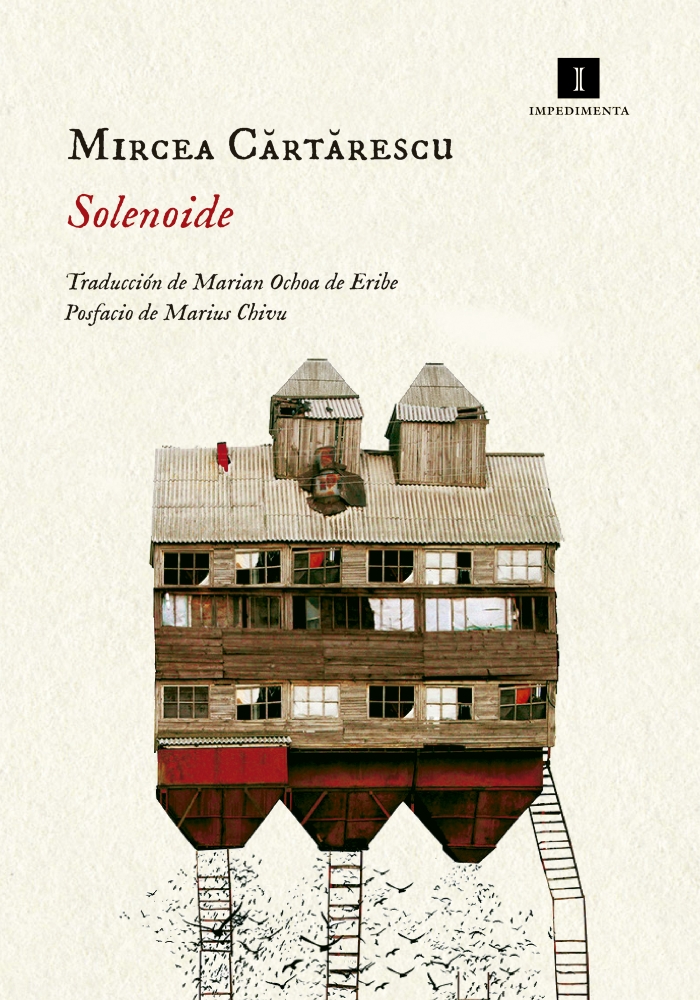No es aventurado anticipar que los acontecimientos que han sacudido la esfera política europea durante los primeros días del verano de este año serán recordados por mucho tiempo: el intrincado curso de las negociaciones entre el Gobierno griego y sus socios europeos, convocatoria de referéndum incluida, plantea apasionantes preguntas sobre el funcionamiento de los regímenes democráticos en la era de la soberanía menguante. Y una de ellas se relaciona directamente con el tema del último libro de la prominente pensadora norteamericana Martha Nussbaum, a saber: el papel de las emociones en las democracias liberales. El apasionado debate desarrollado en torno a la crisis griega valida y refuta simultáneamente la propuesta de nuestra autora. Por un lado, el visible protagonismo de las emociones confirma la necesidad de tomarlas en serio como un elemento esencial de los procesos colectivos e individuales de toma de decisiones, lo que a su vez exige que el liberalismo político no ceda el monopolio de la emoción a sus rivales populistas. Ese es el reproche que un analista alemán hacía sobre la marcha a la canciller Merkel: su frialdad gestual no podía contrarrestar la potencia sentimental de las imágenes de los jubilados griegos esperando a cobrar su paga bajo el sol. Nussbaum es clara: «Tenemos que ensuciarnos las manos entrando en el temido terreno emocional». Y hacerlo, precisamente, por una doble razón: engendrar el compromiso emocional de los ciudadanos hacia proyectos políticos que lo merecen y mantener a raya a las fuerzas sociales que los socavan. Pero la crisis griega, por otra parte, confirma los peligros del sentimentalismo y la dificultad superlativa de embridar las emociones una vez han sido azuzadas –en la dirección incorrecta– por las autoridades. Sobre tan peliagudo asunto, en fin, trata este valiente y fallido libro.
Intelectual pública que ha destacado como promotora de un liberalismo rawlsiano orientado al desarrollo de las capacidades individuales bajo el amparo de la acción estatal, Nussbaum ha acometido con este trabajo un meritorio esfuerzo del todo coherente con sus preocupaciones teóricas. Ante el relativo silencio que mantiene sobre las emociones la tradición liberal, en que ella se inscribe por su flanco más social, Nussbaum se plantea el desafío de apuntalar algo parecido a un liberalismo emocional compatible con los principios de libertad y autonomía: una religión cívica politeísta sin rigideces rousseaunianas. ¡Ahí es nada! Su intención es proporcionar un soporte sentimental a una sociedad democrática justa:
Mi solución a este problema consiste en imaginar formas en que las emociones puedan sostener los principios básicos de la cultura política de una sociedad imperfecta pero inconformista, un área de la vida en que cabe esperar que los ciudadanos converjan si se adhieren a las normas básicas del respeto entre iguales (p. 6).
A tal fin, la autora ha pergeñado un tratado minucioso hasta el exceso, lleno de recovecos teóricos y ejemplos históricos, tan bien como fríamente escrito, ambicioso en su planteamiento y vago –quizá inevitablemente– en sus conclusiones. Merece la pena leerlo, ya sea para asentir o discrepar, como summa sobre una materia cuya exploración se intensifica a medida que las ciencias naturales, de la psicología a la antropología, nos entregan más datos sobre la influencia de las emociones en nuestras decisiones y percepciones. Nussbaum herself enfatiza la necesidad de arraigar cualquier teorización sobre la función política de las emociones en un realismo antropológico informado por la ciencia y atento a la comparación entre los sistemas emocionales de animales y humanos. De otro modo, corremos el riesgo de pedir a los individuos que amen a la justicia tanto como a su madre, esto es, pedirles más de lo que pueden dar. Por eso Nussbaum nos recuerda a menudo la necesidad de anclar las emociones en lo particular, ya se trate de las personas que conforman nuestro circle of concern o de la base geográfica e histórica de la nación a que pertenecemos. Y de ahí también que su unidad básica de análisis sea la nación, no solamente por su importancia a la hora de fijar nuestras condiciones vitales: también por constituir un espacio afectivo cuya escala es más abarcadora que la familiar, pero menos difusa que la cosmopolita. Dicho esto, las naciones de las que provienen la mayoría de sus ejemplos, Estados Unidos y la India, son bien peculiares por tamaño e historia, alejadas en buena medida de las europeas; algo que el lector avisado haría bien en tener en cuenta.
Sea como fuere, advierte Nussbaum, no se trata de convertir las emociones en fundamento de las decisiones públicas, sino de reconocer que desempeñan un papel en su formación. Así lo ha señalado la psicología contemporánea. Se trata entonces de lograr el difícil equilibrio entre los ya populares sistemas intuitivo y deliberativo de decisión, dificultad que queda clara cuando la autora norteamericana sugiere fórmulas tan vagas como la necesidad de «diálogo» entre la imaginación y los principios o la conveniencia de construir un «puente» entre los casos particulares y las normas generales. Por eso su proyecto se refiere a la cultura política que modela esas emociones, no a las instituciones políticas de la sociedad civil.
Naturalmente, Nussbaum aspira a generar las emociones adecuadas, esto es, aquellas que sirven de apoyo para los principios correctos: los de una sociedad decente. Su liberalismo no es, pues, moralmente neutro; sus emociones políticas asumen de entrada una serie de compromisos normativos que un lector europeo identificará básicamente con los rasgos esenciales del Estado social pluralista y redistributivo. Se reconoce así que las emociones son una herramienta multifuncional que pueden servir lo mismo para un roto que para un descosido: el genocida se apoya en ellas tanto como el filántropo. Sucede que esa emoción, además de iluminadora, puede también cegarnos o sesgarnos. De alguna manera, Nussbaum da por supuesto que los valores nucleares de una sociedad justa servirán como freno a la activación de las malas emociones: «Estos compromisos limitarán la forma en que se cultiven las emociones públicas» (p. 16). También por eso sugiere una versión emocional del célebre «compromiso por superposición» defendido por John Rawls: si éste quiere forjar un acuerdo político y no metafísico como base para la convivencia, las emociones públicas tampoco pueden apelar a principios metafísicos o religiosos no compartidos. Nussbaum apela a unas emociones donde quepamos todos. Para encontrarlas, emprende una fatigosa búsqueda de precedentes filosóficos y ejemplos históricos: desde Comte, Mill y Tagore hasta el himno nacional indio, pasando por Las bodas de Fígaro y los discursos de guerra de Churchill; entre muchos otros. Estas disquisiciones sirven a Nussbaum para ir acumulando ideas útiles en la discusión sobre la posible generación de emociones cívicas en las actuales democracias.
Significativamente, en coherencia con su énfasis en la unidad metodológica nacional, el patriotismo es una de las emociones de las que Nussbaum se ocupa con más detalle y, quizá, exceso de benevolencia. Hay que convenir en que se trata de un terreno minado; es meritorio que nuestra autora se atreva a poner los pies en él. Para ella, es una emoción importante para impulsar proyectos valiosos, a pesar de los peligros que comporta en términos de anulación del disenso y castigo a las minorías. Recordemos a Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre o atendamos al uso desviado del patriotismo griego como arma electoral durante la crisis del euro, entre muchos ejemplos posibles: se diría que la caja de Pandora del patriotismo es más hermosa cerrada. Sobre todo, el problema es que las soluciones de Nussbaum, de nuevo, son vagas: vigilar la emergencia de los malos valores, cultivar una cultura pública crítica, enseñar la historia sin tabúes… Sus ejemplos son también lo mejorcito de cada casa: los discursos de George Washington y Martin Luther King, el diseño de la bandera india y la figura de Gandhi: Hirohito y Perón quedan fuera.
En realidad, Nussbaum tiene razón. Será dentro de la propia conversación pública donde el mal patriotismo habrá de ser expurgado en beneficio de algo parecido al patriotismo constitucional defendido por Sternberger y Habermas. Pero el patriotismo constitucional acaso sea demasiado frío, demasiado intelectual: no es tan fácil neutralizar el sentimentalismo a menudo agresivo que late bajo esta peligrosa emoción política, capaz de permanecer escondido tras el sereno disfraz del civismo democrático hasta que un Mundial de Fútbol o una crisis –véase el caso griego– lo sacan a la superficie. En esas ocasiones, el imperio de la ley y el vigor de la conversación pública nacional es decisivo para evitar una deriva nacionalista; pero la confianza de Nussbaum en esas salvaguardas tiene mucho que ver con su experiencia como ciudadana de un país que –defectos aparte– nunca ha padecido una dictadura. Su remedio para el surgimiento de las malas emociones públicas, reiterado también al hilo de sus disquisiciones sobre la envidia y la vergüenza, es algo decepcionante:
Mi sugerencia es que la cultura política necesita echar mano de los recursos de la confianza y la generosidad, del movimiento erótico centrífugo de la mente y el corazón hacia lo amado, si queremos sostener de manera estable las instituciones de una sociedad decente contra la presión constante ejercida por el egoísmo, la avaricia y la agresión ansiosa (p. 177).
Ante todo, Nussbaum confía en el Derecho y en una cultura pública apasionada y pluralista. En ese sentido, advierte certeramente contra los peligros del exceso de compasión, que pueden verse agravados cuando casos particulares adquieren visibilidad en la esfera pública y conducen a soluciones particularistas por razones sentimentales. Sucede en España con los divorcios o las preferentes: la desgracia humana de hoy oscurece la responsabilidad personal de ayer. Igualmente señala, en línea con Rawls, que la mejor manera de limitar el peso de la envidia es asegurar unos derechos básicos mínimos a todos los ciudadanos. Menos claro es, empero, que esos mínimos impidan la desestabilizadora acción del resentimiento cuando el ciudadano que se siente injustamente tratado los compara con los máximos que disfruta su prójimo. Pero no hay, verdaderamente, fórmulas mágicas contra estas malas emociones.
Ahora bien, ¿dónde se generan las emociones públicas? Es importante saberlo para poder influir sobre ellas. Nussbaum acierta a la hora de señalar que la retórica de los líderes políticos no es la única de sus fuentes. Para empezar, están sus cuerpos, su ropa y sus gestos: la emanación completa del ser de la que hablaba Ortega. Pero también hay que incluir el entero aparato de herramientas de cuyo uso gozan los gobiernos: obras de arte públicas, monumentos, parques, festivales, canciones, símbolos, películas y fotografías oficiales, la estructura de la educación pública, las discusiones públicas, el humor, el deporte. Es en este marco donde Nussbaum indaga en la función de los festivales teatrales griegos y aborda la importancia catártica de las tragedias y las comedias como vehículos para la educación pública, arrancando de la antigua Grecia y estudiando después –como respuesta a la pregunta sobre cómo pueden los gobiernos contemporáneos promover ese tipo de «espectaduría» [spectatorship]– un sinnúmero de formas trágicas y cómicas: el poema épico indio Mahabharata; Lagaan, película bollywoodense sobre el cricket y la unidad nacional india; las tiras cómicas de Bill Maudlin sobre la Segunda Guerra Mundial; las fotografías sobre la Gran Depresión encargadas por el gobierno norteamericano a Dorothea Lange, Walker Evans y compañía; y otro largo etcétera. Se nota que la autora es corredora de maratones.
Si el lector tiene la paciencia necesaria, encontrará en estos ejemplos una muestra de la potencial utilidad de los instrumentos sentimentales públicos. Sin embargo, Nussbaum se ocupa preferentemente de aciertos públicos reconocidos y no aborda casos difíciles que han conocido una resolución menos triunfante. Al lector español quizá le venga a la mente el Valle de los Caídos, monumental muestra de arquitectura fascista que simboliza la victoria del franquismo en la Guerra Civil, que permanece instalado como en sordina en el interior de la cultura española sin que en ningún momento se haya abordado en serio el debate sobre el mismo. ¿Acaso es el silencio también una herramienta contra las malas emociones públicas? Tampoco parece que la antigua Yugoslavia haya encontrado símbolos capaces de suturar las heridas emocionales provocadas por la guerra reciente. Si permanecemos en Estados Unidos, la presidencia de Obama –símbolo interracial él mismo– no ha impedido los disturbios raciales de Baltimore. A cambio, la más reciente matanza de Charleston, donde un supremacista blanco asesinó a nueve miembros de la congregación de la iglesia metodista de la ciudad sureña, provocó la reacción contraria de los habitantes de la ciudad: un pacífico movimiento de perdón y oración que, cual boomerang simbólico, ha activado el debate sobre las malas emociones que provoca la bandera confederada. ¿De dónde viene esa dispar reacción? Nada encontramos en el libro de Nussbaum que nos permita encontrar una respuesta, salvo que queramos hallarla en su defensa de la vida moral imaginativa, tomada de Iris Murdoch. Pero eso supondría tener a la mayoría de los habitantes de Charleston por ciudadanos imaginativos y a los de Baltimore por lo contrario.
En última instancia, paradójicamente, las limitaciones de la propuesta de Nussbaum tienen que ver con su falta de realismo. Es cierto que su epistemología es realista y se asienta sobre las bases biológicas conocidas de la emoción; pero también lo es que deposita demasiada confianza en la capacidad de los líderes y los gobiernos para diseñar las respuestas emocionales de los ciudadanos. Su referencia a las obras artísticas por encargo, por ejemplo, pasa por alto el hecho de que la mayor parte de los símbolos políticos tienen un origen mucho más azaroso; no digamos las obras de arte que, nacidas del esfuerzo individual, adquieren relevancia pública. Sus ejemplos, por lo demás, suenan anticuados: no habla de la televisión, ni de la cultura pop. Y ahí es donde se asienta la cultura popular de masas: no en el Smithsonian Institute, sino en el descanso de la Super Bowl. Más aún, no dice apenas una palabra en su largo trabajo sobre la generación y difusión de emociones a través de Internet, lo que lastra la actualidad de su análisis. Finalmente, aunque Nussbaum hace alguna referencia ocasional al cinismo, no se ocupa en absoluto de la ironía, forma de percepción y comunicación muy extendida en las sociedades contemporáneas que limita –salvo en períodos extraordinarios de emergencia– la eficacia de la producción pública de emociones: la cultura irónica, floreciente en las redes sociales, es un disolvente ácido de solemnidades. Recordemos el fallido intento de poner letra al himno nacional español que auspiciara José María Aznar durante su presidencia, rechazado por la oposición y objeto de burla por parte de la mitad de los españoles a los que llegó noticia del proyecto.
«Invitar, no forzar» es el lema que propone Nussbaum para resumir el tipo de amor que debe servir como fundamento de la justicia en una sociedad decente. Es difícil no estar de acuerdo, salvo para aquellos casos en que la coacción –inscrita, de hecho, en las leyes– resulte inevitable. Semejante optimismo es un buen reflejo de la facilidad con que la autora norteamericana, en su atinadísimo empeño por situar el problema de las emociones en el centro del liberalismo político, desatiende las patologías de la emoción y sus efectos distorsionadores sobre la conversación pública. Para Nussbaum, no se trata de desactivar las emociones, porque no podemos deshacernos de ellas, sino de activar las adecuadas. Su notable libro nos muestra, en gran medida a través de sus deficiencias, qué difícil es lograrlo.
Manuel Arias Maldonado es profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Ha sido Fulbright Scholar en la Universidad de Berkeley y completado estudios en Keele, Oxford, Siena y Múnich. Es autor de Sueño y mentira del ecologismo (Madrid, Siglo XXI, 2008) y de Wikipedia: un estudio comparado (Madrid, Documentos del Colegio Libre de Eméritos, núm. 5, 2010). Su último libro es Real Green. Sustainability after the End of Nature (Londres, Ashgate, 2012).