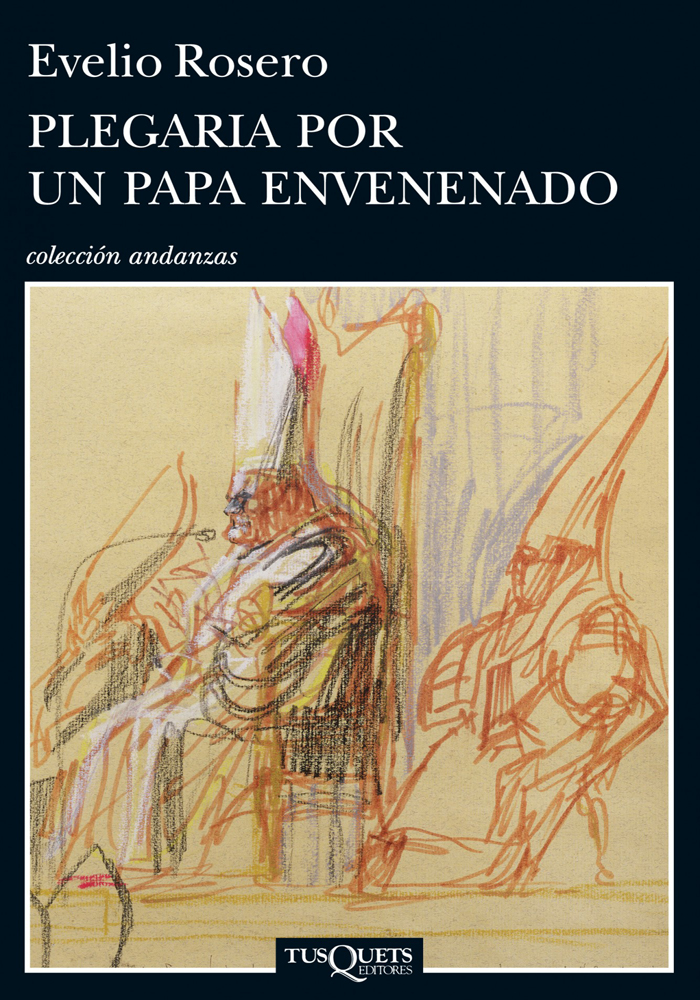Ayer cambió la hora y, cuando saco a pasear a Estela, a eso de las seis y media, ya es casi de noche. La llevo por una calle que bordea un terreno que antiguamente pertenecía a una huerta y en el que aún no han construido. Hay una casa medio derruida, con la entrada sofocada de vegetación. Hay varios caquis muy frondosos que en esta época están repletos de unos frutos más bien pequeños y amarillos. Al caer al suelo, entre las hojas muertas, se pudren muy rápidamente. Primero, la fina piel se cubre de un suave moho azulado, parecido al vaho de las uvas y las ciruelas. Después el moho penetra en la fruta y el lado en contacto con el suelo se vuelve plano. Después todo se oscurece. Violeta, marrón, negro. Recuerdo una tarde, hace años, en un huerto en las afueras de Mantua. Había ciruelas caídas en la hierba, de un azul como jamás he visto. Aquel día en Mantua fue uno de los días más felices de mi vida, aunque no ocurrió nada extraordinario. Los campos estaban húmedos tras la lluvia, los saúcos al borde del camino estaban llenos de frutos negros. Encontré una minúscula musaraña desorientada sobre el musgo y la coloqué suavemente entre las hierbas fuera del camino. Nunca he tocado nada tan suave.
Hace unos días, toda la zona se llenó de grandes bandadas de estorninos que crean formas en el cielo y se posan en masa en las palmeras y los caquis para alimentarse de la fruta. Mientras, las nubes cambiaban portentosamente de color. Estela huele delicadamente los caquis podridos entre las hojas muertas, orina con determinación, se sienta de pronto en la acera y me mira, no sé por qué.
Yo camino y trato de escribir poemas. Claro que nunca he podido hacerlo. Nunca he conservado un poema escrito mentalmente en uno de mis paseos. No soy capaz escribir poesía sobre la experiencia inmediata, lo cual no es óbice para que lo intente una y otra vez. Necesito distancia, o eso me digo a mí mismo. La vida es una prolongada, complejísima excusa. Mientras camino, compongo endecasílabos o alejandrinos (es más fácil recordar los metros regulares). Las antiguas casitas abandonadas, grises e invadidas por las plantas (con pintadas de un enigmático grupo de ágrafos que se llaman a sí mismos punks: «puta sociedade puto mundo» (sic), «¡¡kill¡¡ ¡¡nazis¡¡» (sic), «?prende!»), quieren decirme algo, o quieren que yo lo diga por ellas. Pero me temo que se dirigen a la persona equivocada. Cuando, tras rodear los solares, vuelvo a mi calle, he segregado esto:
Entre las olvidadas hojas, otro
brumoso atardecer florece. Nadie
recuerda este color. Los estorninos
vuelan dentro de un sueño que no cesa.
La casa de los caquis algo espera.
Los soñados recuerdan que han vivido.
En el espejo de la vaga tarde
alguien que no recuerdo piensa solo.
Por supuesto, esto no es poesía. Es solo un residuo de la mente, un poso en el fondo de la taza que produce una ligera náusea. Pero ¿de dónde viene? Quiero tratar de explicármelo. Ese «otro brumoso atardecer» que florece entre las hojas viene, claro, de los caquis pudriéndose en el suelo, cambiando de color como un ocaso, pero en realidad no estoy hablando de los caquis. Hablo de otra cosa, no sabría decir de qué. Hay un atardecer, y por detrás hay otro atardecer. ¿Qué es un atardecer? ¿Es una muerte? No lo creo. Es más bien algo que está siempre lejos. ¿Por qué «nadie recuerda este color»? Aquí los colores están mezclados: las ciruelas de Mantua y los caquis de Oliva, y supongo que quiero decir que no hay nada en común entre los dos idiotas que observaron ambas frutas en el suelo. ¿Por qué los estorninos «vuelan en un sueño»? Porque forman figuras geométricas en el cielo que ellos mismos no conocen, porque cuando miro hacia arriba, a las bandadas de negros pájaros, siento un vértigo oscuro y pesado, como si estuviera yo mismo dentro de un sueño, o más bien como si recordase un sueño. Que yo sueñe o que los estorninos sueñen es, en cierto sentido, la misma cosa. Los que sueñan. Los soñados. Eso del «espejo de la tarde» viene, me temo, de un poema de Borges: «son los espejos de una tarde eterna / que en un cielo secreto se atesora». No recuerdo en qué poema está. Posiblemente lo estoy citando mal. Nadie recuerda el color de los caquis (o de las ciruelas). Nadie recuerda al que mira los caquis (o al que miró las ciruelas). Estas pseudoexplicaciones destruyen cualquier posibilidad para un futuro poema a partir de esa estrofita. Ya la noto cubrirse de una telilla azulada, pudrirse rápidamente. Me doy cuenta de pronto de que hay un esquema de rimas asonantes, completamente involuntario: cuatro versos ABCD y otros cuatro DCBA, el espejo de la tarde entre el cuarto verso y el quinto. No es nada extraordinario —años y años de costumbre me obligan más bien a evitar las rimas cuando escribo—, pero me hace sentir cierta ternura por esta pobre cosa, como por un animalito que intentara complacerme con una pequeña pirueta. Pero es solo un animalito soñado. Uno puede borrarlo sin remordimiento con un gesto de la mano.
A pesar de todo, cuando llego a casa, lo apunto en una libreta. A veces, uno de esos cientos y cientos de fragmentos que voy acumulando se me pega a una especie de paladar mental y paso días o meses rumiando, mascando, extrayendo insípidos jugos, y lo noto cambiar. Y de pronto se ha vuelto irreconocible y, por alguna misteriosa razón, hace que se me encoja el corazón, de miedo, o de ternura, o de otra cosa que no sabría nombrar. Solo muy raramente. Esto no ocurrirá con la pequeña estrofa anterior. Pero a veces ocurre. A veces solo dos o tres palabras sobreviven del fragmento inicial. Y sin embargo, yo querría escribir poemas al dictado del mundo, ordenar la realidad diaria en objetos de belleza. ¿Hay realmente poetas que han hecho eso? No estoy seguro. Creo que sí. Aunque quizá es una ingenuidad pensar eso. Desde luego hay poetas que crean esa ilusión. Recuerdo que John Ashbery decía en una entrevista que cuando vamos a por las ideas para un poema «con tenazas y un martillo», las ideas nos eluden, y que solo cuando fingimos no prestarles atención vienen a nosotros, como un gato que de pronto se frota contra nuestra pierna. En la misma entrevista, cuando el entrevistador menciona el célebre dictum de los talleres literarios norteamericanos, «escribe sobre lo que sabes», Ashbery exclama: «¡Pero es que uno no sabe nada! Ese es el problema».

Recuerdo cuando empecé a escribir poemas, en mi primer año de universidad. No noté que se abría un mundo, sino que algo se cerraba: las posibilidades eran ahora menores, pues había que aprender un lenguaje. Luego hace falta olvidar ese lenguaje, o al menos deshacerse de él, pero primero hay que aprenderlo, y no se puede saltar ese paso. Por supuesto, yo escribía poemas desde los doce años. Al principio, un torrente de romances, menos lorquianos de lo que podría pensarse. La facilidad métrica en los grandes poetas se da por sentada, pero en el resto de los mortales es un mal signo. Después vinieron cientos de residuos psíquicos que yo tomaba por poemas aunque en el fondo sabía que no lo eran. Había leído a Rimbaud, a Whitman, a Juan Ramón Jiménez. Después, en el primer año de universidad, leí Don de la ebriedad, leí a los grandes poetas españoles del Renacimiento, leí a Borges, a Wallace Stevens, a Pierre Reverdy, a Francisco Pino. Leí un libro muy menor de Agustín García Calvo llamado Canciones y soliloquios y, durante una época, traté de imitar algunos tonos de ese libro. Leí también a una multitud de poetas españoles contemporáneos. Desprecié a la gran mayoría de ellos, pero fue precisamente eso lo que me hizo tratar de escribir poesía «en serio»: leer a otros que usaban la misma lengua que usaba yo (que no era la misma, me parecía, que la de Luis de León o la de Juan Ramón). ¿Sobre qué iba a escribir poesía?, me preguntaba. Creo que nunca he escrito poesía sobre nada. Porque yo no sé nada. Recuerdo la impresión que causó en mí un librito de Miguel Mas, unos poemas de Olvido García Valdés leídos al azar, unos sonetos de Fina García Marruz, como este:
Ama la superficie casta y triste.
Lo profundo es lo que se manifiesta.
La playa lila, el traje aquel, la fiesta
pobre y dichosa de lo que ahora existe.
Sé el que eres, que es ser el que tú eras,
al ayer, no al mañana, el tiempo insiste,
sé sabiendo que cuando nada seas
de ti se ha de quedar lo que quisiste.
No mira Dios al que tú sabes que eres
—la luz es ilusión, también locura—
sino la imagen tuya que prefieres,
que lo que amas torna valedera,
y puesto que es así, sólo procura
que tu máscara sea verdadera.
Esto es un poema. Lo escribió una chica de diecisiete o dieciocho años a principios de los años cuarenta. Posiblemente ella misma no podía creer lo que acababa de hacer. ¿De dónde viene todo esto?, se preguntaría. En ese poema hay algo clásico, inolvidable, imposible de imaginar de otra manera, incluso en ciertas cosas forzadas de algún verso para acomodar metro y rima: ese relleno de «y puesto que es así, sólo»; la palabra «valedera»; la sustitución de la preposición «hacia» por «a» en la sexta línea. Todo es inevitable. En los grandes poemas, incluso las torpezas son necesarias.
Qué tristeza, toda esa poesía para nada. Todos esos poemas aprendidos de memoria y olvidados a medias. Y la casa de los caquis, las casas en ruinas de los solares, que me miran suplicantes, anhelantes, y yo nada puedo hacer por ellas, porque no entiendo nada. Menos que nada. Y después se hace de noche, y otra vez sale el sol. Y los domingos vienen cientos de pescadores a congregarse junto al río, una panda de borrachos sucios con abultadas barrigas que asoman por debajo de sus mugrientas camisetas, casi todos ellos sin mascarilla, y de cuando en cuando hacen estallar una tremenda traca que hace que todos los perros de kilómetros a la redonda se pongan a ladrar y huyan las aves por el cielo, y al otro lado del río se escuchan los disparos de los cazadores, matando conejos y pájaros y toda puta cosa viva que se les ponga por delante, y en la casa azul del otro lado de la calle hay alguien que practica escalas en un piano eléctrico, y llegan buenas noticias y malas noticias, y una mañana que salgo en bici a dejar unos paquetes en Correos, me detengo en el puente y me asomo al río, y veo el agua oscura, y miro las innumerables briznas de hierba y ramitas que flotan despacio sobre la oscuridad y se alejan río abajo, hacia el mar, y de pronto, en un sentimiento relampagueante, me doy cuenta de que el espacio, el tiempo, el volumen, la pluralidad de las cosas, la mera conciencia que las registra, son algo monstruoso, imposible, pesadillesco. Y me invade un cansancio infinito de mirar cosas, de pensar cosas, de esperar cosas. Y un pez salta justo debajo de mí y centellea un instante al sol y desaparece en la oscuridad.
Pero luego todo eso da igual. Hoy la luz de octubre es como una música que había olvidado y que ahora vuelvo a escuchar con alivio, y he rematado satisfactoriamente un capítulo de una novela que algún día terminaré, y salgo a la terraza a tomarme el café de la mañana, y veo el mar a lo lejos del mismo color que las ciruelas de Mantua, y alguien, en alguna parte, duerme y sigue soñando, y yo pienso en viajes, en comida, en guitarras eléctricas, en Madrid, en los distintos nombres de los colores de los caballos, en gatos, en dinero, en una película muy mala que vi hace tiempo y cuyo título no soy capaz de recordar.