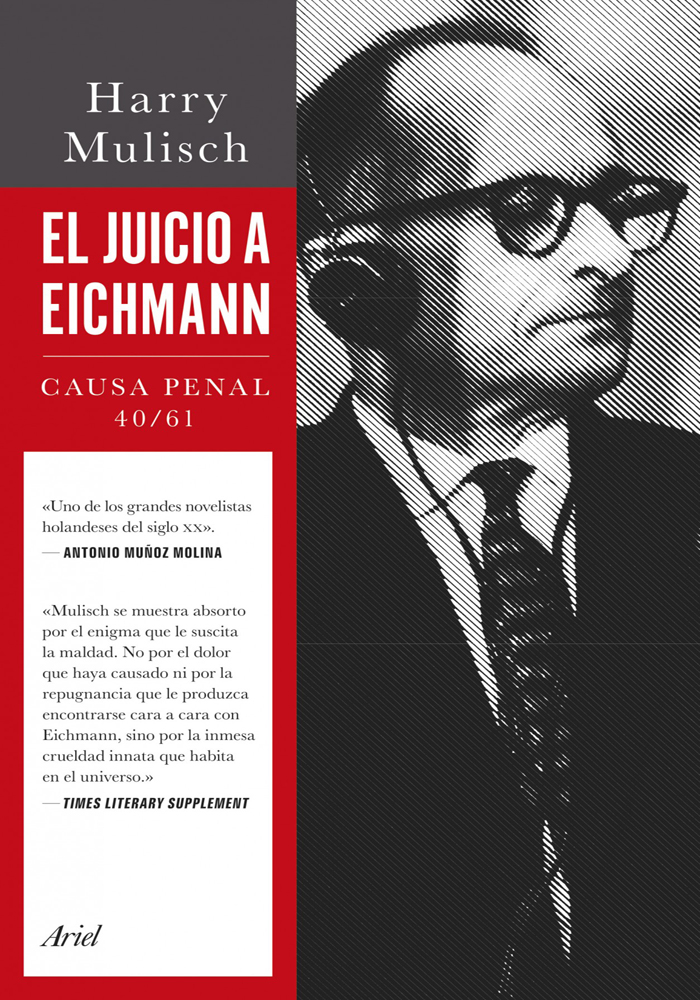Hace poco nos enterábamos de que China se ha convertido en la segunda economía mundial, dejando atrás a Japón. El mensaje no era más que un factoide de esos que permiten a los medios plantear los asuntos como una competición deportiva. China gana, Japón pierde. Las cosas, empero, son siempre más complejas. Si tenemos en cuenta las poblaciones respectivas, poco debería extrañar que China, con 813 millones de trabajadores activos, produzca un volumen total de bienes y servicios mayor que el de Japón, con sólo 68 millones. En realidad, lo que convierte al factoide en un hecho merecedor de reflexión es que China necesite aún hoy doce personas para igualar lo que produce un trabajador japonés. Tómesela como se quiera, la estadística sólo refleja la aún bajísima productividad de su economía. Si su población dispusiese de la misma tecnología que la japonesa, China habría sobrepasado a Japón hace muchos años y hoy su producción total sería doce veces mayor que la de su vecino.
El creciente panorama editorial sobre China adolece de similares simplificaciones y tan pronto se nos cuenta que el país ha dado con la clave de un capitalismo sin crisis como que vamos hacia un mundo bipolar en el que dentro de poco China disputará la hegemonía a los estadounidenses. La aparente fortaleza de una economía que se supone crecerá y crecerá durante un largo período lleva a más de uno a decir tonterías. Notable por su pertinacia es el caso de Thomas L. Friedman, uno de los columnistas estrella de The New York Times, quien no hace mucho escribía que «una autocracia unipartidista tiene indudablemente sus inconvenientes. Pero cuando, como en la China actual, está dirigida por un grupo de gente razonablemente ilustrada, puede tener también grandes ventajas: el partido único puede imponer los objetivos políticamente difíciles, pero estratégicamente imprescindibles, que una sociedad necesita para avanzar en el siglo XXI»«Our One-Party Autocracy», The New York Times, 9 de septiembre de 2009. Por si cabían dudas de que se tratase de un lapsus textorum processatoris, Friedman remacharía algo después su deseo de que Estados Unidos pudiese ser «China por un día» para adoptar las decisiones acertadas en todo, desde la economía hasta el medio ambiente (en una intervención en el programa televisivo Meet The Press el 23 de mayo de 2010). . ¿Será este despotismo pretendidamente ilustrado la fórmula para que el Consenso de Pekín sustituya al Consenso de Washington, o tan solo otra imprudencia de un plumilla que también hubiera celebrado, de haber tenido la ocasión, la puntualidad con que circulaban los trenes en la Italia de Mussolini?
El crecimiento de China es, sin duda, uno de los grandes acontecimientos del último cuarto de siglo, pese a lo cual estamos aún horros de explicaciones convincentes sobre sus causas y, lo que es más importante, sobre sus previsibles consecuencias económicas y políticas. Karabell y Simpfendorfer se ocupan de las primeras; Jacques y McGregor de las segundas. Salvo las del último, sus reflexiones no andan bien encaminadas.
QUIMÉRICA CHIMÉRICA
Lo de Chimérica es una brillante ocurrencia de Niall FergusonLa idea aparecía ya en Colossus: The Rise and Fall of the American Empire (Nueva York, The Penguin Press, 2005) y tomó cuerpo y nombre en The Ascent of Money: A Financial History of the World (Nueva York, The Penguin Press, 2009). La version española del primero fue recensionada por Josep M. Fradera en «La carrera imperial de Estados Unidos», Revista de Libros, núm. 107 (noviembre de 2005), pp. 3-4, mientras que la del segundo fue reseñada por Gabriel Tortella en «Economía y pedigrí», Revista de Libros, núm. 154 (noviembre de 2009), pp. 14-15. para explicar la estructura reciente de la economía mundial y el proceso globalizador. En corto: la apertura de China al comercio internacional, severamente limitada hasta los años ochenta, puso en marcha un círculo virtuoso. Los chinos se especializaron inicialmente en la producción de bienes de consumo de baja tecnología e intensivos en trabajo cuya exportación masiva contribuyó a contener la inflación estadounidense. Además, los chinos, con una protección social mínima, ahorraban mucho para futuros gastos de vivienda, educación y sanidad, e importaban poco, creando así un enorme superávit en su balanza de pagos. A mediados de 2010, las reservas chinas ascendían a 2,4 billones de dólares (1,9 billones de euros) y, durante años, parte de ese superávit se orientó a la compra de bonos del tesoro estadounidense, ayudando a mantener bajos los tipos de interés del dólar y a los consumidores norteamericanos a gastar sin duelo. El matrimonio China/Estados Unidos parecía ideado por un diseñador posmoderno.
Para Karabell la cosa es aún más profunda. China y Estados Unidos han fundido sus economías en una sola, lo que es altamente beneficioso para ambos y para el mundo. El crecimiento no sólo favorece a los exportadores chinos, sino también a compañías norteamericanas que han sabido introducirse en el país, como Avon, Kentucky Fried Chicken o Fedex. Pero las raíces de la fusión calan más hondo, aunque las estadísticas no acaben de reconocerlo, porque están pensadas para un sistema de Estados nacionales como el del siglo XX y no tienen en cuenta factores como la dislocación industrial o las ventas de los productos fabricados en China por compañías estadounidenses a los consumidores locales. Todo ello lleva a la conclusión errónea de que «la relación entre China y Estados Unidos ha consistido, ante todo, en que los norteamericanos compraban y las fábricas chinas producían, con el consiguiente desplazamiento de la balanza de poder desde el Oeste hacia el Este»Karabell, op. cit., locations 2225-2236 (cita realizada con un lector digital Kindle).. Karabell, por su parte, estima que el consumo chino tiene un papel mayor del que se le reconoce y que la contribución de las exportaciones al PIB puede ser del 15% o menos, frente a la estimación convencional del 30%. En conclusión, «durante los últimos veinte años ambas economías se han fundido […]. De hecho, ahora y en los próximos años, su relación se centrará en una China que consuma, financie al gobierno estadounidense y contribuya al crecimiento de las empresas de ese país»Karabell, op. cit., locations 4112-4122..
Muchos elementos impiden creer que se haya producido esa fantástica fusión fría que proclama Karabell. La conexión económica estadounidense con China puede ser más profunda de cuanto aprecian las estadísticas, pero ni es única ni es exclusiva. En 2009, Estados Unidos importaba de China por valor de 296 millardos de dólares (231 millardos de euros) y le vendía 69 millardos de dólares (54 millardos de euros). La Unión Europea no andaba a la zaga con 215 millardos de euros en importaciones y 82 millardos de euros en importacionesCifras para Estados Unidos tomadas del U.S. Census Bureau (http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#2009). Las de la Unión Europea proceden de European Commission, Trade (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/september/tradoc_144591.pdf). Han sido redondeadas., lo que hace que resulte difícil entender por qué la Unión Europea no forma parte de la superfusión. Por su parte, China, como apunta Simpfendorfer, parece muy consciente de que no le conviene meter todos los huevos en la misma cesta. Lejos de contentarse con seguir fabricando productos de baja tecnología, quiere entrar en la carrera de crear bienes y servicios de mayor valor añadido, que a la vez requieren un acceso seguro a las fuentes de energía y a las materias primas básicas. En especial, al petróleo, que es, para Simpfendorfer, la causa de la nueva Ruta de la Seda que ha abierto hacia Oriente Medio. Más allá, China está llevando a cabo importantes inversiones en África y en América Latina, y nada de ello puede conciliarse fácilmente con los intereses de Estados Unidos en esas mismas zonas geográficas.
Hay otro obstáculo mayor para la superfusión. Karabell ha hecho una apreciable fortuna en Wall Street y parece que los árboles que conoce le llevan a pintar el resto del bosque en tonos excesivamente rosados. Es cierto que los consumidores chinos ayudan a ganar más dinero a las empresas norteamericanas y que el fisco estadounidense aumenta sus ingresos con los impuestos que declaran esas empresas. Pero el círculo de Chimérica no resulta tan virtuoso para otros estadounidenses, en especial para quienes han perdido definitivamente puestos de trabajo bien pagados que han emigrado a otras latitudes. Sin duda, ése es un achaque que acompaña a la expansión del capitalismo, es beneficioso para el conjunto del sistema y poco puede hacerse para contenerlo, pero no todos ven el asunto con la misma distancia que financieros y economistas. El presidente Obama ha cedido ya a algunas tentaciones proteccionistas y, a medida que China amplíe su acción hacia otros sectores de mayor complejidad y valor añadido, esas presiones se intensificarán.
¿QUO VADIS?
Haber sido durante catorce años el director de Marxism Today, la revista teórica del Partido Comunista de Gran Bretaña, desde 1977 hasta su desaparición en 1991 al hilo del estallido del imperio soviético, no parece una buena credencial ni para la profecía ni para la sindéresis. La primera, empero, no le arredra a Martin Jacques. «Con su continuada expansión económica […], China está destinada a convertirse en uno de los dos grandes poderes globales y, al cabo, en el mayor poder global»Jacques, op. cit., locations 6574-6584.. No hay sorpresas en esta pinturera confesión de marxismo ortodoxo con su mecánica relación entre infra y sperestructura, pero hubiera tenido mayor fuerza de haberse atrevido el autor a ponerle, si no fecha exacta de caducidad, sí al menos insinuar una aproximación a su vencimiento. Tal vez Jacques tenga razón, pero la cosa haya de esperar, digamos, cien o trescientos años, con lo que su discusión resultaría ociosa para la generación presente y para varias de las venideras. Lo llamativo en un marxista con pedigrí es que el vaticinio se apoye en casi todo menos en la economía. No faltan, por supuesto, estadísticas variadas, sobre inversiones extranjeras directas, el declive de la pobreza en el país, la cuota de mercado de Lenovo (un fabricante chino de ordenadores), o las opiniones de «la juventud china» (sic) sobre su futuro económico (lo ven con gran optimismo), y lo que se tercie, todas ellas de poco interés, pero enunciadas con el mismo tonillo triunfalista de los amigos de la Unión Soviética en los años treinta y de los maoístas rabiosos de los setenta. Pero, en el fondo, lo que le importa a Jacques no son las formas productivas y las relaciones de producción, no. Lo decisivo son las diferencias culturales que harán a la hegemonía china mucho más llevadera que otras que le han precedido. Bienvenidos al imperio benévolo.
Para cubrir su objetivo, Jacques se despacha con un ensayo de filosofía de la historia donde anuncia los inmediatos estertores de Occidente. Su monopolio de la modernidad se desvanece y lo que la sustituya no será necesariamente una edición ampliada de ella. «Las profundas diferencias axiológicas entre China (y otras sociedades basadas en el confucianismo como Japón y Corea) y las sociedades occidentales –incluyendo más colectivismo de base comunitaria que individualismo; una cultura mucho más orientada hacia y enraizada en la familia, y mucho menos apego al imperio de la ley y al uso del derecho en la resolución de los conflictos– se extenderán y, en la onda de la creciente influencia china, adquirirán significación global»Jacques, op. cit., locations 7163-7172. . El viejo marxista se encuentra así con sus otrora rivales posmodernos y, como se ha dicho, aquí falta sindéresis. No tanto por el presagio –que lleva al estremecimiento–, sino por meterse a hablar de lo que no se puede, confundiendo los propios deseos con un impredecible futuro que se tiene por ya venido. Uno comprende que Jacques y otros que vieron frustradas las expectativas de su juventud y aún no se han repuesto sientan una incontrolable necesidad de anunciar la inminente desaparición del mortal enemigo que les arrebató el aguijón y la victoria. Pongamos que aciertan y que Hu Jintao o algún sucesor suyo acabe por imponernos a todos esa sociedad armoniosa «con menor apego al imperio de la ley» que tanto celebran Jacques y otros admiradores. ¿Qué esperar de ese Consenso de Pekín?
La respuesta de McGregor, un periodista australiano que fue durante años corresponsal en Pekín del Financial Times, es muy poco optimista. La sociedad china sigue encerrada en un puño que el Partido Comunista no está dispuesto a abrir. En China, sin duda, han cambiado muchas cosas desde la época de Mao. En la economía se ha impuesto un sistema que mayormente tiene del capitalismo poco más que el afán de lucro, aunque éste sobre todo se satisfaga por medio del compadreo y la corrupción. La pobreza ha disminuido espectacularmente y los chinos viven seguramente mejor de lo que lo han hecho nunca desde la dinastía Tang. Lo que no ha cambiado es el control burocrático del poder y los recursos fundamentales. Con sus setenta y cinco millones de miembros (uno de cada doce chinos), el Partido Comunista ha ampliado espectacularmente el control de las burocracias dinásticas de antaño y ha copado casi todos los ámbitos sociales. Lo ha hecho de una forma especialmente sinuosa. Por un lado, el comunismo ha dejado de ser la legitimación ideológica cotidiana y sólo se usa en esos discursos de los días de fiesta en los que pocos creen, o cuando hay que convencer a la audiencia de la superioridad del Consenso de Pekín. Al tiempo, esa disonancia fundamental entre fines perseguidos y medios empleados ha permitido a muchos chinos utilizarlo en beneficio propio como mecanismo de movilidad social y obtención de riquezas. Recuerdo a una brillante colega universitaria quejarse de que nunca obtendría una beca doctoral en el extranjero porque se había negado a entrar en el Partido pese a las numerosas invitaciones recibidas. Otros son bastante menos escrupulosos.
Sobre este telón de fondo, el Partido se afana en no ceder el control del ejército, de la propaganda y, sobre todo, de la nomenclatura. En contraposición con los tiempos de Mao y de Lin Piao, el ejército ha dejado de ser un pilar fundamental del Estado para dedicarse a sus propias tareas. La transformación ha sido el resultado de un complejo de mayores dotaciones presupuestarias, reducción y tecnificación de los efectivos y, por supuesto, importantes gabelas para los cuadros superiores. Los coches de lujo (Lexus, BMW, Mercedes), conducidos por mujeres con vestidos de marcas exclusivas y con matrícula del ejército, son conspicuos en las calles de Pekín. El segundo apoyo fundamental de la dictadura del Partido lo forman la censura y el control de la información, que es una constante de todos los regímenes autoritarios. Si algo sorprende en China es la habilidad con que el Gobierno despliega la tecnología para construir otra Gran Muralla, cibernética ésta, para controlar la información a la que pueden acceder los cerca de cuatrocientos millones de usuarios chinos de Internet.
Pero aún más importante que el control ideológico es el de los ejecutores de las políticas. Hace algún tiempo, durante una estancia en China, unos colegas universitarios me invitaron a participar en un seminario. La inauguración del acto corría a cargo de un personaje, ni profesor ni investigador, cuya tarjeta en inglés lo describía como director de recursos humanos de un organismo gubernamental. Me sorprendió cómo en el fastuoso banquete inaugural, a pesar de lo que, a mis ojos, era una modesta posición, la mayoría de los asistentes trataba de congraciarse con él, cosa difícil porque se mantenía en la distancia propia del mandarín con mando en plaza. La anécdota siguió arrumbada en mi mente y sin contestación hasta leer a McGregor. Todos los nombramientos mínimamente relevantes en las empresas, las administraciones públicas, los medios de comunicación, las universidades, los hospitales y, por supuesto, el Partido los realiza el Departamento de Organización Central, cuyos tentáculos son los directores de recursos humanos de cada una de esas organizaciones. Son ellos quienes deciden la suerte de millones de burócratas en todos los escalones de la economía y la sociedad y, como resulta habitual en los sistemas políticos cerrados, entre ellos se desarrollan las más feroces luchas por el poder. Ese mecanismo es, pues, un núcleo de contradicciones. «El Politburó se esfuerza por profesionalizar el proceso de selección de los directivos superiores por medio del departamento, al tiempo que socava el proceso amañando nombramientos para sus leales y sus clientes»McGregor, op. cit., locations 1549-1560.. No parece la mejor receta para esas decisiones eficaces que algunos usan para legitimar el despotismo.
Con esos mimbres se trenza el verdadero Consenso de Pekín, basado, al igual que el desarrollismo franquista de los años sesenta, en la combinación de expectativas económicas crecientes para el conjunto de la población con la inexistencia de luchas fraccionales en el seno del Partido y la persecución de la disidencia. Esta fórmula de acumulación primitiva ha demostrado sus virtudes no sólo en China y en España. Los hechos y episodios que narra McGregor, y que hacen tan aconsejable su lectura detallada, no le llevan precisamente al entusiasmo. Al tiempo, también se excusa de hacer apuestas sobre una eventual evolución rápida de China hacia un sistema abierto. Su inmediato futuro, cree, será similar a su pasado reciente. Uno no puede por menos de alabar su prudencia, aunque siga esperando que el creciente bienestar, tan palpable en China, lleve algún día a convertir el Consenso de Pekín en algo menos desolador que las esperanzas con las que Jacques nos quita el resuello. Un régimen que no puede soportar Google o Facebook tampoco puede suscitar apoyos incondicionales, pues muestra una enorme debilidad interna. No hay razones para pensar que la Gran Muralla cibernética vaya a mantener a raya a los invasores externos y, sobre todo, a los internos con mayor eficacia que la de la argamasa. Por allá resopla el fantasma de la Unión Soviética. Dios dirá.