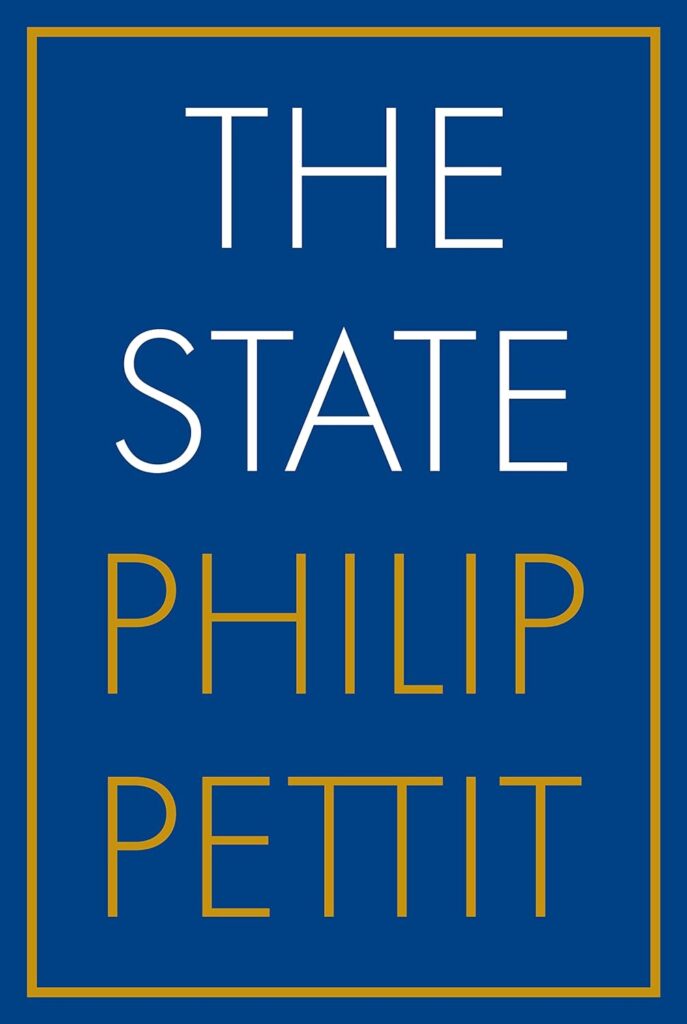Philip Pettit es profesor de la Universidad de Princeton y conocido en España fuera del mundo académico por su colaboración intelectual con el gobierno de José Luis Rodríguez ZapateroPhilip Pettit, Examen a Zapatero: balance del gobierno socialista (Temas de hoy, 2008).. Su libro más reciente plantea tres preguntas: ¿qué es el Estado?, ¿cómo surge? Y ¿cuál es su función?
Estas tres cuestiones son relevantes en tiempos de dudas sobre la capacidad de nuestros Estados para lidiar con desafíos contemporáneos urgentes, tales como el cambio climático, la globalización del capital, la inmigración, o la desigualdad, así como acerca de si tiene sentido seguir pensando, tal y como proponía en el siglo XVI el jurista francés, Jean BodinJean Bodin, Los seis libros de la República, P. Bravo Gala (trad.) (Tecnos, [1576] 2006)., en el poder absoluto y perpetuo de un Estado soberano Por ejemplo, Frank R. Ankersmit, ‘Political Representation and Political Experience: An Essay on Political Psychology’, Redescriptions 11 (2007), 21-44, 36; Martin van Creveld, The Rise and Decline of the State (Cambridge University Press, 2009), pp. 336-414; Michel Foucault, Microfísica del poder (Siglo XXI, 2019), p. 32; Don Herzhog, Sovereignty, RIP (Yale University Press, 2020)..
Pettit concede poco lugar a estos interrogantes. A pesar de que los estados efectivamente compartan hoy su soberanía con instituciones supranacionales y organizaciones no gubernamentales, de que algunas compañías multinacionales tengan un poder exorbitante, y de la clara disminución de su figura en varios lugares del mundo, por ejemplo, en materia de bienestar y de garantía de derechos sociales, el Estado continúa siendo para Pettit una institución con una presencia global y un poder sin par. Cualquier reflexión sobre cómo lidiar con estos desafíos debe comenzar constatando este hecho. Sea lo que sea el Estado, está para quedarse y conviene saber con qué objeto.
Definir el Estado, comprender cómo ha surgido y qué valor tiene, son preocupaciones de larga data entre los filósofos políticos. The State contribuye a estas discusiones identificando el concepto del Estado con su función. En la terminología de Pettit, el Estado es «nomotético»(pp. 15, 62). O dicho de forma más simple, el Estado es aquello para lo que sirve. Pues así como un martillo es aquello que martilla, el Estado es un instrumento para que el derecho funcione de manera estable y beneficiosa para una comunidad o para un grupo de individuos, tanto para regular sus relaciones interpersonales como intercomunitarias o interestatales. Concebido de este modo, nuestro autor sostiene que el Estado desempeña hoy un papel crucial. Específicamente, su función es «servir a la causa de la justicia» (p. 2). Y dicho ideal debe entenderse en un sentido republicano según el cual nadie debe vivir sometido a la voluntad arbitraria de nadie. El Estado es, por tanto, una condición de nuestra no-subordinación.
El libro tiene dos partes. La primera examina en tres capítulos qué es y cómo surge el Estado, qué función encarna y cómo debe organizarse para llevarla a cabo (pp. 15-170). La segunda analiza, también en tres capítulos, qué características debe tener el Estado y qué obligaciones debe cumplir para ser hoy un garante de la justicia. Dicho con más detalle, esta segunda parte examina los derechos que el Estado debe otorgar al «pueblo» para resistir su poder, qué derechos individuales tienen sus ciudadanos, y qué rol puede y debe asumir en la regulación de la economía contemporánea (pp. 171-312).
Para responder al primer grupo de preguntas, Pettit se distancia de una explicación influyente en la historia del pensamiento político, especialmente desde el siglo XVII, según la cual el Estado nace de un supuesto contrato o pacto social. Nuestro autor considera que la presencia del Estado y de sus funciones se explica mejor de otra manera, mediante un experimento mental que nos pide imaginar cómo serían las cosas antes de que este exista. Según sugiere, en tal situación, nuestro lenguaje, nuestras preferencias, intereses y nuestras necesidades de cooperación y protección, nos llevarían a generar de manera espontánea y sin necesidad de contratos sociales, reglas básicas de convivencia como no robar, no mentir, o no matar que, con el tiempo, evolucionarían hacia normas sociales más sofisticadas y eventualmente afianzadas y aplicadas por algo que hoy reconoceríamos como un Estado (capítulo 1, pp. 15-67).
Pero es claro que no todo Estado persigue la justicia. Para que lo haga, el Estado debe ser una corporación inclusiva y representativa de aquellos a los que gobierna. A su vez, sus instituciones han de «hablar» con una sola voz y actuar en la esfera internacional como un sujeto reconocible, como una persona a la que se pueda dirigir la mirada y con la cual poder relacionarse sin que posibles cambios en su gobierno impliquen cambios en su identidad (capítulo 2, pp. 68-112).
Inicialmente, una administración unitaria y centralizada puede parecer idónea para que el Estado «hable» con una sola voz. Pero Pettit se resiste a sacar esta conclusión. El Estado debe descentralizarse para compaginar mejor dicha unidad con la búsqueda de la justicia. En su propuesta, el poder debe separarse en sus tres funciones clásicas (legislativa, administrativa y judicial) y asumir otras, entre las que Pettit señala que debe compartirse, por ejemplo, por medio de sistemas parlamentarios bicamerales, y debe externalizarse, por ejemplo, a través de instituciones burocráticas imparciales, como auditores financieros o proveedores de información estadística. Este modelo se acerca a regímenes parlamentarios como el australiano, y se aleja de sistemas como el norteamericano, que tienden a concentrar el poder en instituciones difíciles de controlar como, por ejemplo, la Presidencia o el Tribunal Supremo (capítulo 3, pp. 113-170).
La justicia exige, además, que esta corporación garantice unos derechos al pueblo al que gobierna, necesarios para permitir que este último cambie su propia constitución si así lo decide. Sin embargo, surge un problema: en principio, la noción de «pueblo» solo cobra sentido tras un momento constituyente, cuando un grupo de individuos expresa su voluntad de constituirse como comunidad, como un We the People.¿Cómo puede, entonces, «el pueblo» rechazar la constitución que le da vida? Pettit no cree que este «pueblo» pueda actuar solo siguiendo reglas constitucionales, como tampoco cree que sea probable un rechazo unánime a la constitución por parte de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. En cambio, sugiere que estos desafíos se explican mejor de una manera análoga a cómo muchas personas en una playa sin socorrista colaboran para salvar a un posible ahogado: a través de acciones de varios individuos sin un plan común preconcebido ni reglas consensuadas previamente sobre cómo actuar en grupo, pero actuando no obstante como tal. Pensar en un «pueblo» de esta forma permite explicar y justificar movimientos sociales críticos con el Estado sin autorización constitucional ni unanimidad entre quienes actúan. Pettit ofrece el ejemplo de la Constitución norteamericana, que fue ratificada por medio de procedimientos no contemplados en los artículos de la confederación de 1776. Pero podríamos pensar también en el caso reciente del llamado «estallido social» chileno, que en el año 2019 condujo a un proceso constituyente que la Constitución no autorizaba (capítulo 4, pp. 173-224).
De modo que el «pueblo» tiene garantías frente al Estado. Pero ¿cómo son los derechos que debe reconocer el Estado a los individuos? Pettit refuta por extravagante y poco práctica una tesis que señala que los derechos son naturales, previos al Estado, y afirma, por el contrario, que son «institucionales». Esto significa que los derechos, o bien son prerrogativas que surgen como resultado de prácticas sociales extendidas en el tiempo, o bien son concedidos directamente por el Estado, porque son útiles para generar espacios protegidos de discreción individual. Esta explicación, según Pettit, se adecúa mejor a cómo solemos concebir los derechos, porque prescinde de teorías extravagantes sobre su origen y aplicación, y porque da mejor cuenta de su papel a la hora de limitar las acciones del Estado (capítulo 5, pp. 225-263).
El libro finaliza discutiendo si el Estado debe regular la economía. Contra quienes afirman que el mercado surge y funciona mejor sin intervención estatal, Pettit defiende un argumento clásico según el cual el mercado y la economía actuales no solo se sirven del Estado, sino que la propia existencia de los primeros depende del segundo y de instituciones que le pertenecen: propiedad, dinero y corporaciones. De este modo, la intervención del Estado en la economía no debe verse como una interferencia indebida, sino como consustancial a la misma (capítulo 6, pp. 264-312).
No cabe sino recomendar la lectura de The State. Pettit acierta al poner al Estado en el centro de la reflexión filosófica y política actual, desarrollando con solvencia y sofisticación la tesis, discutida con ahínco por muchos autores en las últimas cuatro décadas, de que sin Estado no hay garantía de justicia. Su autor defiende esta idea en un momento necesario, mostrando un dominio impresionante de la filosofía moral y política, la historia del pensamiento político, la economía y la filosofía de la mente. Como ya ha ocurrido con sus obras previas, este libro debería provocar debates tanto dentro como fuera de círculos académicos internacionales.
Quizá, antes de concluir, convenga dejar planteada una de esas discusiones que The State abre, y sobre las que creo que vale la pena conversar. Pettit confía en que un Estado que funcione como condición de la justicia surgirá espontáneamente y sin necesidad de pensar en supuestos contratos sociales, si se cumplen las condiciones planteadas en su experimento mental. Pero no está claro que un Estado creado de esa manera se dirija necesariamente hacia esa meta. Así parecen sugerirlo al menos dos narrativas importantes en la historia del pensamiento político que descansan en premisas similares a las de Pettit, pero que arriban a conclusiones distintas y potencialmente contrarias.
La primera narrativa es rousseauniana. Si bien podemos concebir, al hilo de la propuesta de Pettit, momentos primitivos en que los individuos fueran relativamente iguales y que eventualmente condujeran a un Estado orientado hacia la justicia, es también posible imaginar que las cosas ocurran de otra manera. Podemos imaginar, esto es, que algunos cambios en el tiempo conduzcan a conductas y costumbres que, tras un proceso de sedimentación, produzcan reglas y normas que distorsionen esa igualdad inicial y culminen, eventualmente, en estados injustos. Esto implica que el hecho de que un Estado surgido espontáneamente o «a espaldas de los individuos» (p. 30) sea un Estado justo es un resultado posible, entre otros. También es posible imaginar, como lo hizo Rousseau con maestría, que «desde el instante en que un hombre tuvo necesidad del socorro de otro, desde que se dio cuenta de que era útil para uno tener provisiones para dos, la igualdad desapareció, se introdujo la propiedad, el trabajo se hizo necesario y las vastas selvas se trocaron en campiñas risueñas que hubo que regar con el sudor de los hombres, y en las que pronto se vio la esclavitud y la miseria germinar y crecer con las mieses» Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y otros escritos, A. Pintor Ramos (trad.) (Tecnos, [1755] 2005).. La reflexión del filósofo ginebrino sugiere que el hecho de que nuestras sociedades recorran el camino de la justicia y no el de la desigualdad es contingente. Nos invita, por tanto, a pensar en que permitir que dicho camino se construya espontáneamente, sin que seamos los propios ciudadanos quienes pensemos en su sentido, en la justicia, conveniencia o legitimidad de las normas, reglas o principios que nos gobiernan —en última instancia, sin pensar en qué contrato social es el más aceptable para nosotros— resulta difícil de compatibilizar con un ideal republicano comprometido con que nuestras vidas sean, en la mayor medida posible, una expresión de nuestros juicios autónomos.
La segunda narrativa recela de corporaciones que, como el Estado, existan con relativa independencia de los miembros que la componen. Esta sospecha ha sido expresada por distintos pensadores a lo largo de la historia. Fue bien articulada, por ejemplo, en el siglo XVIII por Jeremy Bentham, para quien ni la moral ni el derecho deben sostenerse sobre la base de ficciones, metáforas y otras categorías que el filósofo inglés consideró como engañosas y casi fantasmagóricas. Y es que no habría problema en principio con creer en fantasmas, si no fuese porque uno en concreto, el Estado, esta criatura surgida de un supuesto contrato que nunca nadie de carne y hueso ha firmado en ningún sitio, puede meterte en la cárcel, cobrarte impuestos y enviarte a la guerra. La historia de esta desconfianza, que es larga y discutible, llega de manera influyente al siglo XX con el filósofo y economista libertario ganador del Nóbel, Friedrich Hayek. Por razones similares a las de Bentham, Hayek prácticamente elimina el término «Estado» de su vocabulario para usar en su lugar la expresión «gobierno». El cambio no es una mera cuestión de palabras, pues conduce a caminos contrarios al de Pettit: para Hayek y otros pensadores inspirados por él, el respeto a la libertad de los individuos y sus derechos resulta espontáneamente de relaciones voluntarias entre personas y se garantiza prácticamente sin Estado y con intervención mínima por parte del gobierno. Dicho brevemente, a menos Estado, más libertad.
Historias similares a la de Pettit, conclusiones distintas. Con esto no quiero sugerir ni que todo republicano deba ser un contractualista, ni que Pettit allane el camino al neoliberalismo. Pretendo, más bien, plantear la pregunta de si un Estado fruto de la espontaneidad promoverá necesariamente el ideal de justicia defendido por este politólogo irlandés. Y esto nos conduce, a su vez, a repensar si es correcta su renuencia a explicar el origen y la función del Estado recurriendo a la idea de un contrato social. Según dicha idea, somos los ciudadanos quienes consciente, recíproca y voluntariamente, nos damos derechos y obligaciones, al tiempo que fijamos los límites y las funciones del soberano que nos representa, porque consideramos que es razonable que así sea. La esperanza depositada en la noción de un contrato social es que nos permite tener acceso a criterios dados por nosotros para nosotros desde los cuales podamos evaluar el Estado. Esto es hoy urgente, entre otras cosas, porque es muy discutible que los procesos sociales y económicos que ocurren y han ocurrido «a nuestras espaldas» ―por ejemplo, el neoliberalismo que ha caracterizado nuestra época con especial fuerza desde la década de los ochenta del siglo pasado hasta nuestros días― hayan culminado en Estados dirigidos a promover la causa de la justicia.
Donald Bello Hutt Universidad de Valladolid.