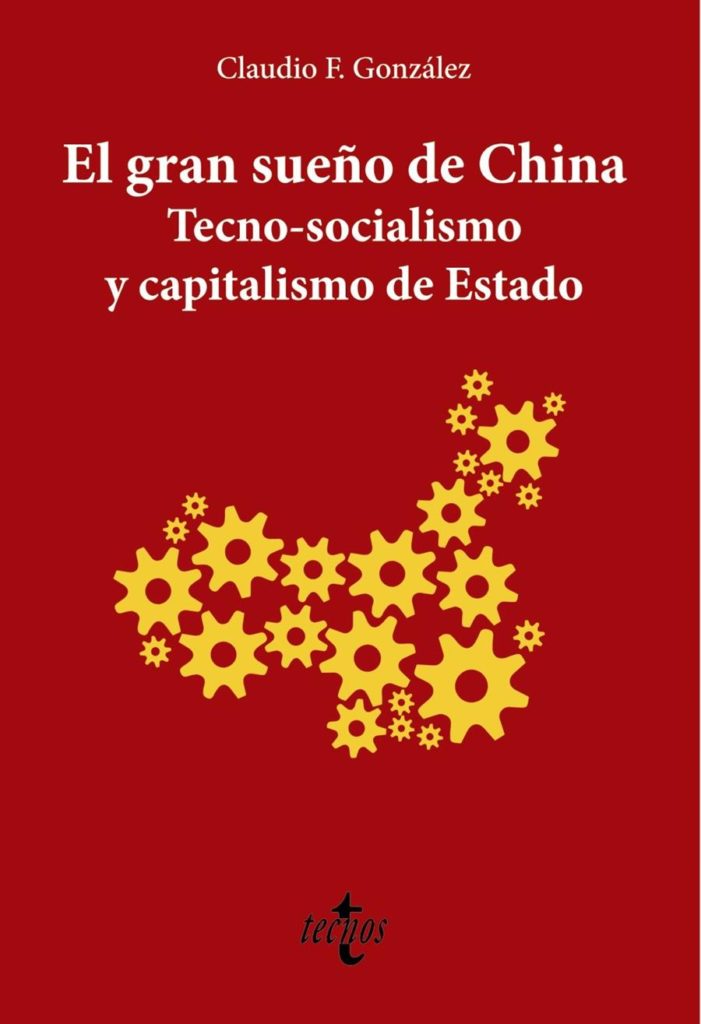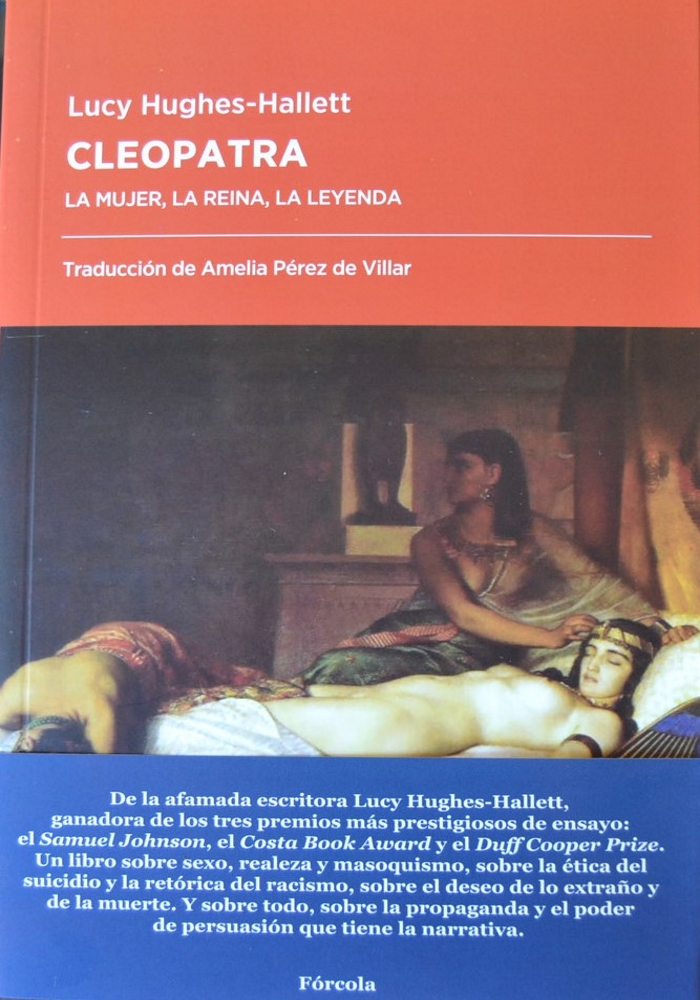Si fuera Jamie Dimon también yo me sentiría tentado de ponerme al mundo por montera. Dimon llegó a consejero delegado (CEO) de JPMorgan Chase en 2005 y ese banco es el mayor de los Cuatro Grandes en Estados Unidos. Según Wikipedia es también el primer banco mundial por capitalización (US$488,5 millardos) y el quinto en recursos gestionados (US$3,7 billones). En 2021 su sueldo llegará a US$31,5 millones. ¿Hay quien de más?
Al parecer, sí.
En agosto 2021 JPMorgan fue la primera compañía extranjera autorizada por el gobierno chino para mantener la total propiedad de J.P.Morgan Securities (China), su agencia local de corretaje bursátil. Un hito en un mercado hasta entonces cerrado a cal y canto a bancos exclusivamente extranjeros. La cosa resultaba tan imprevisible y tan triunfal que, días después, Dimon no se contuvo y en un sarao con otros colegas de las finanzas en Boston repitió una broma hecha anteriormente en Hong Kong. «Esperamos seguir allí [en China] por largo tiempo. El Partido Comunista está celebrando su centésimo aniversario. JPMorgan, también. Apuesto a que nosotros duraremos más».
Parece que Hu Xijin, el director de Global Times, la sucursal geopolítica del Diario del Pueblo, recordó el We are not amused de la reina Victoria y, raudo, lo puso en su sitio: «Apuesto a que el PCC resistirá más que los propios Estados Unidos». Y JPMorgan, que tiene invertidos alrededor de US$20 millardos en China y aspira a aumentarlos en muchos más, se vio en la obligación de enmendar la metedura de pata de Dimon en un comunicado oficial: «Lo lamento; no debería haber hecho ese comentario. Sólo trataba de subrayar el peso y la longevidad de nuestra compañía» .
Es sabido que los jerarcas comunistas chinos no destacan por su sentido del humor. Hasta tal punto llega la circunspección para no incomodarlos que, a la hora de bautizar a la nueva variante del virus de Wuhan, la OMS -siempre un sastrecillo valiente- decidió saltar las letras griegas con las que habían cargado otras anteriores hasta ómicron. La xi, que correspondía por turno a esta nueva y, al parecer, aún más letal, hubiera coincidido con el apellido del secretario general del PCC y hay tanto malpensado…
En Pekín, lógicamente, prefieren la sindéresis de que hacen gala Elon Musk o Ray Dalio a las bromas de Dimon. Musk -hoy el hombre más rico del mundo, con un patrimonio personal estimado en US$265 millardos- es el fundador de varias compañías entre las que destaca Tesla, dedicada al diseño de coches eléctricos, de sus baterías y de otros componentes, lo que, no por sorpresa, es también de interés chino. En 2018 Xi anunció la intención de convertir a su país en el centro mundial de la innovación industrial.
El coche eléctrico es uno de los campos de esa batalla internacional por el liderazgo. Hasta hace poco la industria automovilística tradicional se lucía con marcas de países como Japón (Toyota), Alemania (Volkswagen) o Estados Unidos (Ford). Hasta que en 2019 Tesla inauguró en China la gigantesca fábrica Giga Shanghái cuya producción supera hoy la de la planta originaria en Fremont, California. Entre una fábrica y la otra han disparado la valoración de la empresa hasta US$1 billón. Un gran negocio también para sus proveedores chinos a los que la de Shanghái compra el 86% de sus piezas. En California, los locales se quedan en 73%.
Antes que para JPMorgan, el PCC había cambiado las reglas de propiedad extranjera exclusiva para concedérsela a Tesla. Y en el lote Musk se hizo también con terrenos baratos para la fábrica de Shanghái, enormes préstamos a bajo interés y beneficios fiscales. Al cabo, si sus coches tenían éxito, la industria china se llevaría una buena parte del negocio. En fin, un típico intercambio mundialista de tecnología por producción local masiva y mano de obra comparativamente barata como había sucedido hacía ya años con Apple. Lógicamente, para los chinos, Musk se ha convertido en una estrella, especialmente tras aplaudir a sus dirigentes. «¡La prosperidad económica de China […] es increíble!», escribía en su felicitación por el centésimo aniversario del partido.
El caso de Ray Dalio es también relevante. Dalio fundó Bridgewater Associates en 1975 y la ha convertido en una de las mayores financieras estadounidenses. En 2012 gestionaba fondos por valor de US$140 millardos. Hace pocas semanas a Dalio le preguntaron en CNBC, un canal de TV especializado en asuntos de economía, por qué invertía en China a pesar de la represión en Xinjiang y en Hong Kong y de las desapariciones de opositores en el país. China es un sistema autocrático, reconocía Dalio, pero «así es como funcionan allí; nosotros lo hacemos de otra manera» .
No es la primera vez que muchos occidentales se dejan impresionar por China. A finales del siglo XVII y especialmente con el influjo del estilo rococó en el XVIII, Europa se fascinó con las artes aplicadas importadas en las grandes navegaciones hacia el Índico y especialmente hacia China. Objetos de consumo prestigioso de esas zonas comenzaron a popularizarse y desataron una oleada de intercambios y de copias admirativas a las que los franceses llamaron chinoiseries [Definición del diccionario Larousse: «objeto de lujo, venido de China o hecho en Occidente, con un gusto inspirado por China; decorado, obra de arte o motivo de ese estilo»].
«El éxito de China e India en la creación de un sector comercial de bienes de consumo de lujo a finales del XVIII [se extendió] a otros mercados por Europa, las Américas y el imperio [británico]: bienes superfluos, de lujo, té, porcelana, percales y muselinas estampadas. En 1721 los comerciantes británicos pagaron £104.735 por dos millones de piezas de porcelana [alrededor de US$25 millones de hoy o US$13 por pieza JA] importadas tras viajes que llevaban hasta dos años de principio a fin […] El atractivo de esos objetos para la sensibilidad occidental coincidió con nuevas formas de transporte […] Los debates sobre el lujo en tiempos de la dinastía Ming y de la Qing inicial expresaban deseos de moda y boato que inspiraron a los que aparecerían luego en la Europa moderna». Entre la burguesía de la época, el consumo de chinoiseries iba a convertirse en el mejor termómetro de su distinción o, con el cursi de Bourdieu, de su capital cultural.
Esas líneas pertenecen a un texto presentado en una conferencia en la que se debatía la tesis de Kenneth Pomeranz sobre la Gran Divergencia (The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy. Princeton UP: Princeton NJ 2001. No hay traducción castellana) y podrían servir, como allí, para eventuales reflexiones sobre las primeras manifestaciones de la globalización, pero no son de interés específico para el asunto que quiero discutir hoy. Si las he traído a colación ha sido para subrayar que, contra Said, el orientalismo occidental no siempre ha sido compañero del desdén. Hace tres siglos, tanto en la discusión erudita -a la que no voy a referirme- como en el consumo conspicuo diario, el embeleso de las cáfilas del buen tono por las chinoiseries,ya manufacturas, ya supuestos modos de vida chinos, resultó tan colosal como candoroso.
Los tiempos y los temas han cambiado, pero en buena medida la exagerada y, a la par, igualmente irreflexiva admiración actual por los logros del comunismo chino de tanto enterado rememora aquellas chinoiseries.
Hace un par de meses hojeé el recién publicado libro de Claudio F. González sobre China (El gran sueño de China. Tecno-socialismo y capitalismo de estado. Tecnos: Madrid 2021) y me llamó la atención su amplio aparato informativo, poco común entre nosotros cuando de China se trata. Andaba ocupado con otros asuntos y dejé una lectura detallada para tiempos más sosegados. Hoy, una vez hecha, pienso que el libro rezuma chinoiserie. Puesta al día y no mercenaria como las de Elon Musk o Ray Dalio pero, justo por eso, más yerma y mucho más desnortada. A mi entender, El gran sueño es un libro tan ambicioso como horro de los avíos necesarios para validar esa ambición.
A Claudio González no le falta experiencia. Ha vivido en China entre 2014 y 2020 con un trabajo que, amén de numerosas lecturas y conversaciones con especialistas, le puso en contacto con la tecnología, la innovación, la economía y la educación locales y le permitió seguir la evolución reciente del país hacia «un verdadero poder global potencialmente alternativo y, desde luego, radicalmente diferente al del mundo occidental» (p. 6). A esa descripción de su experiencia -muy parecida a la que muchos de los interesados en la China actual hayamos obtenido por nuestra cuenta- González, por decirlo en el tecnologiqués que tanto le gusta, la formatea con la advertencia de que requiere una explicación desde China y no desde fuera.
¿En qué consiste esa eventual mirada desde dentro? En China hay al menos 1.400 millones de pares de ojos. ¿Ven todos lo mismo? Para González, al parecer, sí; y todos ellos coinciden en su satisfacción por que la nueva China esté dispuesta a convertirse en la nación más avanzada social y tecnológicamente del mundo y a recuperar así el liderazgo mundial que había ostentado durante siglos y perdido tras los llamados 100 años de humillación cuya historia y superación tras la fundación de la República Popular las narra González sin separarse un milímetro de la ortodoxia establecida en los textos sancionados por el partido (pp.30-49).
Lo que cuenta, pues, para esa visión desde dentro es la aparición de un nuevo modelo económico y social chino que se presenta como un serio competidor de lo que el autor llama Occidente. Es un plan tremendamente ambicioso para convertir a su gigantesca sociedad en «un paradigma de armonía, con beneficios para el conjunto de la ciudadanía por encima de muchos de los derechos individuales a los que estamos acostumbrados» (p. 8). La novedad con respecto a la amarga historia reciente del país, según González, consiste en que a ese modelo lo apoya hoy un conjunto de nuevas tecnologías -AI, biogenética, impresoras 3D, realidad aumentada, nanomateriales y varias más- «que van a cambiar radicalmente nuestra forma de vida» (p. 18).
Sin duda, los otros dos grandes actores mundiales -Estados Unidos y la Unión Europea- no las ignoran, pero, desde la perspectiva china en la que se instala González, sus soluciones resultan menos consistentes. En Estados Unidos la evolución de su tecnología -dice con énfasis délfico- depende de la iniciativa privada y de los altibajos del mercado. La Unión Europea -sigue González en su papel de sibila- fía su éxito a un equilibrio relativamente inestable entre esas tecnologías y su interés por un bienestar protector de los intereses de sus ciudadanos. China, por el contrario, ha aprovechado el interés de sus industrias por el desarrollo tecnológico para alinearlo con los intereses gubernamentales. Una opción que mejora a la de sus rivales en la medida en que (1) moviliza recursos tecnológicos con mayor flexibilidad que las democracias liberales y (2) provee una visión a largo plazo -sus planes estratégicos- independiente de los accidentes cíclicos de la política.
Así es justamente el modelo de tecno-socialismo con el que sueña Xi Jinping y se encandila González.
Las nuevas tecnologías, con su capacidad para obtener y procesar ingentes cantidades de datos de toda índole, permitirán anticipar las prioridades de los gobernados y encauzar sus deseos mejor de cuanto lo puedan hacer las democracias. Y adornándose con el maravilloso manto tecnicolor del antiguo musical de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber rescatado por Yuval Harari, González insiste en que el tecno-socialismo conseguirá que, a lo largo de este siglo, no sólo la economía de libre mercado quede obsoleta como idea; también como cimiento del propio sistema de la democracia liberal.
No estamos, pues, ante un socialismo en el sentido tradicional de la palabra -propiedad y gestión colectiva de los medios de producción- sino ante algo superior: el socialismo como anticipación y coordinación experta de las expectativas implícitas del público por medio de tecnologías que permitirán sin mayores esfuerzos la aceptación generalizada de los objetivos del poder.
Surge así un modelo innovador de gobernación -algunos han lo han tildado de hélice triple asimétrica– en el que el gobierno nacional y los de menor nivel establecen el marco general; las grandes tecnológicas, las start-up y las financieras se alinean con él y lo expanden con experimentos controlados; y finalmente las universidades y otros centros de investigación apuntan otros horizontes hacia los que dirigir nuevas pesquisas. El tecno-socialismo, piensa el lector, será la calculadora universal leibniziana actuando en tiempo real, en el mejor de los mundos posibles y en beneficio de todos y cada uno de sus miembros. Nada de pequeñeces como las del pobre Bentham que se conformaba con la felicidad de una mayoría.
Este ecosistema inigualado de innovación -dice González- alineará a las empresas con el gobierno y, como gustan decir en China, creará una sociedad armoniosa mediante el control integral del comportamiento de los ciudadanos individuales y, a su través, de la sociedad entera. Gobierno, tecnológicas y universidades de investigación se anticiparán a sus deseos en un proceso combinado de ingeniería social, capaz de obligar [cursivas mías JA] a toda la sociedad a aceptar eventuales sacrificios individuales en pro del bienestar común.
Al llegar aquí me froté los ojos. Desconozco la afiliación profesional de Claudio González. Algunos indicios -su exaltación de los ingenieros chinos en el funcionamiento de la triple hélice asimétrica (p.70-71)- me llevan a pensar que pertenece a ese gremio, aunque tal vez -sería peor- funja como futurólogo. Dicho sin acritud, no es un filósofo, aunque aquí y allá luzca algún pujo y se meta en un berenjenal. Lo digo por las páginas (120-123) que dedica a la eventual influencia que puedan haber ejercido sobre el tecno-socialismo Confucio y Marx («Como resumen, Confucio defiende una idea de crear líderes competentes, inteligentes, compasivos y morales que conozcan la historia, que inspiren confianza y que hagan que otros se sientan atraídos de forma natural hacia ellos en un marco de estabilidad social. Y Marx recuerda que el conflicto es una parte consustancial de la realidad, y que el progreso es el resultado de resolver la lucha entre opuestos»). Con esas albardas no es sorprendente que de ahí salte a concluir que «Xi Jinping, apoyándose en las crecientes capacidades de las compañías de nuevas tecnologías chinas y en sus éxitos como planificador [haya] asociado subliminalmente su liderazgo con el mandato celestial, exactamente igual que todos los mandatarios chinos que le han precedido».
Pero esto son pequeñeces. Lo estremecedor es la altanería implícita de que, con las nuevas tecnologías, el tecno-socialismo relegará a Brave New World y a 1984 al basurero de la historia. El nuevo contrato tecno-social que González celebraba poco más arriba -con mis cursivas- es heredero directo del de Rousseau, con su amable recuerdo a quien no quiera ser libre de que se le obligará a serlo. ¿Será eso lo que González reserva para quienes nos empecinamos en mirar a la China de Xi Jinping desde fuera?
El libro se extiende por otros muchos aspectos de la sociedad china merecedores cada uno de ellos de una discusión para la que carezco de espacio. Como ya he dicho, en general ofrecen amplia información que, en algunos lugares (empresas tecnológicas, por ejemplo) es excelente. Cosa distinta es el tono apologético de las conclusiones en cada uno de esos apartados, pero en esto como en Die Fledermaus lo mejor es cantar lo de Chacun à son goût.
Lamentablemente para la hipótesis del tecno-socialismo el tiempo pasa rápido. Tanto que, en los pocos meses que separan la aparición del libro del día de hoy, la principal de las tres hélices asimétricas -el gobierno comunista- ha decidido quedarse para sí sola con el santo y la limosna y ha puesto a las tecnológicas de patitas en la calle. Quede eso para otra ocasión.
Acabo. Si yo fuera generoso, me conformaría con pensar que El gran sueño es una astucia más de la diplomacia pública china que con tanta maña maneja el Departamento de Operaciones de Frente Único (UFWD por sus siglas en inglés) del partido para conseguir apoyos externos y. buena publicidad.
Pero no lo soy. Para mi, con su libro, González se ha limitado a engrosar, un renglón más, el amplio centón de personajes de buena fe –tontos útiles los llamó cariñosamente en sus días Vladimir Ilych- que se creen capaces de comprender al partido desde dentro.