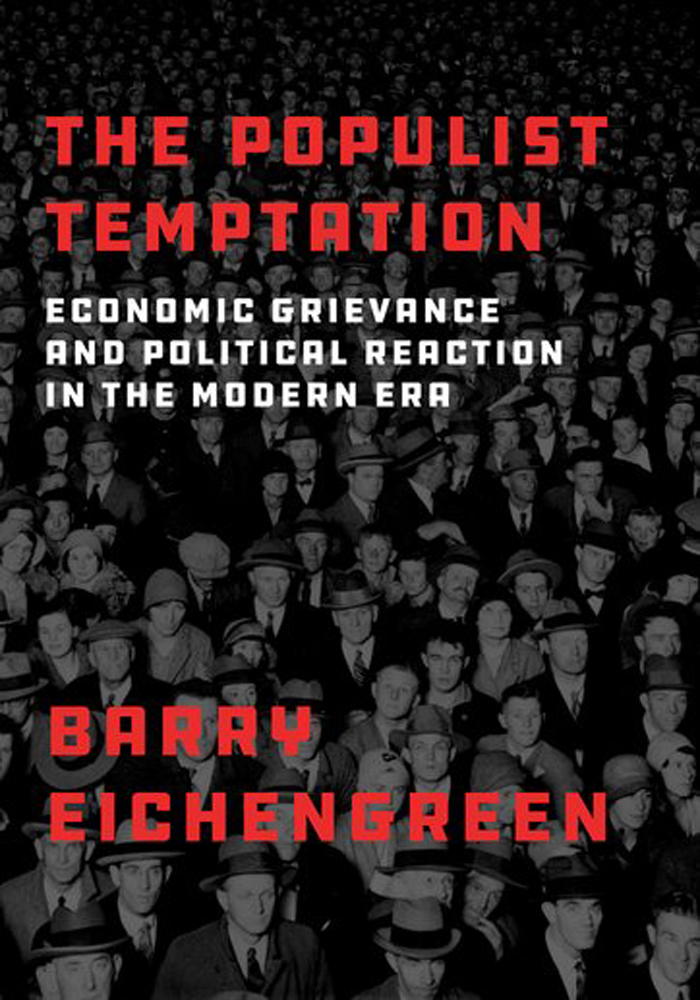Retomaba mi actividad en este blog la semana pasada preguntándome si la democracia liberal, sobre cuya crisis se viene alertando con insistencia últimamente, se encuentra realmente en crisis: si en esta ocasión las trompetas del apocalipsis han empezado a sonar, aunque sea con sordina, o estamos ante otra falsa alarma que nos divierte exagerar. Para ello, recurríamos a una estrategia indirecta, consistente en revisar los argumentos expuestos por el filósofo político norteamericano John Rawls cuando esboza un «liberalismo político» encargado de organizar el gobierno de la sociedad pluralista.
Ha querido la casualidad que la revista británica Prospect publicase entre tanto una pieza de inspiración similar, solo que centrada en la resonante teoría de la justicia que Rawls dio a conocer a comienzos de la década de los 70. El autor, que tiene la peculiaridad de ser un diputado conservador británico, identifica tres circunstancias que aconsejan reconsiderar los fundamentos de la buena sociedad tal como Rawls los definiera entonces, subrayando la influencia que la pandemia de la Covid-19 puede tener sobre el modo en que contemplamos la realidad política. A saber: la pérdida de confianza en el orden liberal, reforzada por la preferencia otorgada en la práctica a la salud sobre la libertad; el énfasis en una desigualdad socioeconómica que podría llevar hoy a los firmantes del pacto social a defender un igualitarismo más fuerte que el planteado por Rawls en su momento; y la posibilidad de que la primacía otorgada a la libertad sea menos el resultado lógico del ejercicio de la autonomía moral del individuo que una fase transitoria de la historia occidental. Pudiera ser, sugiere, que los principios dominantes de la política del siglo XXI sean «la máxima inclusión posible, la primacía de la identidad y la evitación del daño a los demás». De ahí, se concluye, la necesidad de meditar cuidadosamente qué es la libertad y qué instituciones son necesarias para garantizarla.
Ahora bien, es llamativo que pueda sugerirse la idea de que los participantes en el contrato social fabulado por Rawls hace cinco décadas pudieran hoy establecer unos criterios de justicia más igualitarios que los elucidados entonces. Ya que, ¿acaso la brillantez de la operación ejecutada por Rawls no consistía precisamente en borrar cualquier elemento histórico de la «situación originaria» en que emplazaba a los sujetos encargados de decidir sobre su propia organización social? Naturalmente, esto es un truco; mas no podemos salirnos del truco. Para el pensador norteamericano, no solo poseemos capacidades distintas debido a la «lotería natural» del nacimiento, sino que además ocupamos una posición particular en un orden social dado: en los detalles no solo está el demonio, sino también el punto de vista del ciudadano al que preguntan cómo quiere organizar su sociedad. Cuando se nos plantea esa pregunta, nuestra respuesta no se produce en el vacío sino que está rellena de contenido: social, económico, sexual, ideológico. Para evitar que esos rasgos personales contaminen la elucidación de los principios de justicia, Rawls sugiere la necesidad de que el contrato social sea negociado por actores que desconocen quiénes son al situarse detrás de un «velo de ignorancia» que les impide saber quiénes son. Si ignoramos nuestra posición social, razonaba el filósofo norteamericano, nos veremos empujados a contemplar imparcialmente la cuestión de la justicia. De optar por una sociedad sin red de protección social, podemos vernos en la calle si carecemos de capacidades o fortuna; si elegimos una sociedad fuertemente igualitaria, podemos salir perjudicados si gozamos de grandes talentos o capacidades. En tal situación imaginaria, la elección racional nos llevaría a elegir un término medio entre libertarismo e igualitarismo: algo así como Suecia o Dinamarca.
Ni que decir tiene que los concretos principios de justicia propuestos por Rawls en esa obra no se deducen directamente de esa posición originaria, que no deja de ser un mecanismo narrativo contrafáctico ideado por él mismo. Sus principios de justicia —condensados en su célebre regla maximín— pueden discutirse y, desde luego, matizarse o rechazarse. Lo que no podemos hacer es afirmar que hoy responderíamos de manera diferente a la pregunta por el pacto social, porque el pacto social de Rawls no tiene lugar en ningún presente histórico. Sí: Rawls escribía en su presente y es inevitable que su edificio teórico refleje los problemas de su tiempo, igual que el brutal estado de naturaleza de Hobbes dejaba ver las guerras civiles inglesas. Pero la propuesta debe rechazarse de plano o discutirse en sus propios términos, sin introducir de tapadillo las circunstancias de una determinada contemporaneidad: sin rasgar el velo de ignorancia. De hecho, buena parte de la crítica dirigida contra su teoría de la justicia compartía ese tenor: ¿cómo es posible que los participantes en un contrato social se vean privados de una identidad que es decisiva para entender nuestras posiciones políticas? Se han acumulado así las quejas frente al semblante inexpresivo del sujeto rawlsiano: los socialistas quieren saber a qué clase social pertenece, los comunitaristas preguntan por su tradición cultural y las feministas exigen hacerle consciente de su sexo e incluso de su género. ¡Pero entonces nos quedamos sin la imparcialidad! Otra cosa es que el velo de la ignorancia sea un disparate y debamos ignorar los resultados de este experimento normativo: la vida no es así. Su valor, sin embargo, reside en la búsqueda de aquellas condiciones —irreproducibles en la vida «real»— en las que nos vemos obligados a ser imparciales porque carecemos de la información suficiente sobre nosotros mismos. Así que mal podría ese sujeto querer ahora cosas distintas a las que quiso entonces, porque su reino nunca ha existido en el tiempo. Nada de esto impide sugerir que la pandemia podría o debería inspirar un giro igualitarista; lo dudoso es que la noticia de la misma llegue a conocimiento del sujeto desencarnado que Rawls convierte en protagonista de su contrato social.
Por lo demás, volviendo a los efectos que la Covid-19 puede tener sobre la realidad política tal como los identifica el diputado Norman en Prospect, no se ve de qué manera pudieran combinarse pacíficamente la inclusión y la identidad, a la vista de la tendencia de esta última a expresarse de manera agresiva a través de sus portadores. Tampoco queda claro cuál es la alternativa al orden liberal que haría posible materializar ese igualitarismo fuerte que estaría abriéndose paso ante nuestros ojos, restringiendo la libertad individual sin merma del pluralismo ni desdoro de las instituciones democráticas. Porque aquí están a su vez el problema y la solución: en un pluralismo que no puede dejar de ser conflictivo y que sin embargo tampoco deja que ninguna ideología particular colonice por entero la democracia liberal. Naturalmente, una sociedad pluralista puede decidir mediante el correspondiente juego de mayorías aplicar políticas cuyo objetivo sea una mayor igualdad: Estados Unidos podría parecerse más a Suecia. ¡Y viceversa! Pero lo que no se ve es cómo podría seguir siendo democrática sin dejar de ser pluralista, siendo el pluralismo una consecuencia de la pluralidad. Vale decir: del hecho de que somos muchos.
Ya vimos que el propio Rawls se expresaba en estos términos cuando explicaba el pluralismo como «el resultado normal del ejercicio de la razón humana dentro del marco proporcionado por las instituciones libres de un régimen democrático constitucional». Me parece que se puede subir la apuesta: ningún régimen político, por autoritario que sea, puede lograr la completa uniformidad de su cuerpo social. Podrá ahogar las manifestaciones de esa restringida variedad de concepciones morales y políticas, impidiendo su expresión pública, pero no podrá eliminarla. Del mismo modo, la primacía de la libertad solo podrá revelarse como una fase histórica transitoria, como se malicia el diputado Norman, si el pluralismo de las sociedades liberales contemporáneas se reduce de manera significativa; algo que solo podría suceder si alguna ideología particular se hiciera ideología dominante con exclusión de las demás. ¿Y cómo podría suceder esto? Solo hay dos maneras: a través de la persuasión o a través de la coerción. En el primer caso, la democracia deja de ser liberal; en el segundo, deja de ser democracia. No hay ejemplos históricos del primer supuesto, pero sí del segundo.
Es por eso que, sin olvidarnos de las reverberaciones de la teoría de la justicia, yo prefiera atender a los postulados del liberalismo político de Rawls para, con ello, tratar de arrojar luz sobre el estado actual de la democracia liberal o constitucional. Tal como indica el título de esta entrada, me parece que estamos asistiendo a una mutación de esta última, la índole de la cual habrá de ser debidamente especificada. En particular, la democracia liberal estaría experimentando la hipertrofia de alguno de sus rasgos y eso estaría provocando consecuencias dañinas para el conjunto. Pero lo estaría haciendo a consecuencia de la radicalización de sus elementos democráticos y del condigno deterioro de sus elementos liberales, circunstancia que el ascenso del populismo vendría a confirmar. Pero veamos esto con más detalle.
Recordemos que Rawls distingue —y la importancia de esta distinción no puede exagerarse— entre (i) el liberalismo político como estructura institucional y normativa que hace posible la coexistencia de las doctrinas comprensivas existentes dentro de un marco social, y (ii) el liberalismo como doctrina comprensiva que tiene sus propias respuestas a las preguntas sobre la buena vida y la buena sociedad. O sea: acerca de cómo debiéramos concebir al sujeto, vivir nuestra vida y organizarnos colectivamente. De tal forma que una cosa es la división de poderes y otra defender la idea del progreso como resultado del ejercicio de la libertad individual.
Entre las distintas doctrinas comprensivas, que también podemos llamar ideologías, el acuerdo es imposible: quieren cosas distintas en una medida que resulta incompatible entre sí. El desacuerdo se agravará cuanto más totalizante sea la doctrina comprensiva en cuestión, rasgo que puede manifestarse exteriormente (lo que pide a la sociedad) e interiormente (lo que pide a sus adherentes). Por ejemplo: el socialista puede demandar que la sociedad en su conjunto se haga socialista o conformarse con introducir reformas bienestaristas en la sociedad liberal, igual que puede imponer una sola visión del socialismo o admitir la pluralidad de los socialismos. O más claramente: una religión puede convivir con otras o pretender la conversión de los profanos, lo mismo que puede imponer a sus fieles una versión ortodoxa de sí misma o aceptar pacíficamente desviaciones interiores. Finalmente, tomemos el feminismo: una sociedad liberal debe reconocer la igualdad de derechos e incluso adoptar medidas suplementarias para hacerla efectiva, pero difícilmente podrá hacer suya la doctrina particular del feminismo queer o asumir como dogma incontestable que la causa de la violencia que algunos hombres practican contra algunas mujeres se debe «al hecho de ser mujer» y nada más que a eso.
Para Rawls, el punto de partida del liberalismo político —de la estructura y no de la ideología— es la aceptación del pluralismo razonable, que es aquel en el que ninguna doctrina comprensiva quiere eliminar a las demás. Recordemos que esta contención podía derivarse del equilibrio de fuerzas (no se puede eliminar a los otros) o de la convicción moral (no se debe eliminar al resto). Y que el objetivo de Rawls es fijar las bases morales de un acuerdo cooperativo entre las doctrinas comprensivas que conforman una sociedad plural. De ahí que diferencie entre dos modalidades de justificación argumentativa: una es pública y apela a argumentos que todos los ciudadanos podrían aceptar; la otra es privada y se refiere a los fundamentos metafísicos o religiosos de cada doctrina comprensiva. Así, hablar el lenguaje de los derechos sería públicamente aceptable; invocar una prohibición religiosa o un dogma ideológico no lo sería. La distinción es delicada y seguramente insostenible fuera de aquellos casos en los que una doctrina comprensiva invoque creencias indemostrables, ya sean la existencia de dios o el materialismo histórico. Se trata de hablar políticamente en lugar de hacerlo metafísicamente.
Salta a la vista que buena parte del conflicto político versará entonces sobre la aceptabilidad de determinados argumentos como base pública de justificación: el intérprete literal de la biblia dirá que el evolucionismo darwinista no es menos científico que la teoría del diseño inteligente. Corresponderá al liberalismo político la difícil tarea de descubrir las condiciones de posibilidad de una base pública y razonable de justificación de las cuestiones políticas fundamentales: decidir cómo podemos hablar para entendernos sin entrar a discutir el núcleo ideológico de las creencias de los demás. Así que habrá de hacerlo de una manera imparcial, sin criticar las posiciones razonables expresadas por cada participante ni arrogarse la facultad de decidir sobre la verdad de los juicios morales que cada doctrina comprensiva realiza desde su particular punto de vista. Podríamos entonces decir que el liberalismo político es el arte de sobrevolar a distancia el conflicto moral, con su correspondiente reflejo político, creando las bases para un acuerdo limitado entre los contendientes que no se pronuncia sobre la veracidad o falsedad de sus convicciones últimas. Es natural que, para un decisionista como Carl Schmitt, el liberalismo sea una cháchara inconcluyente: ¡se niega a decidir! Aunque sería más exacto decir que se niega a decidir demasiado justamente porque toma como punto de partida lo que un decisionista jamás podrá aceptar: el pluralismo razonable.
No está de más señalar que otro filósofo norteamericano, Richard Rorty, trata de responder al mismo problema, si bien utilizando otros conceptos y renunciando al ambicioso programa de acuerdo moral planteado por su colega. Pragmático y relativista, Rorty también parte de la inevitable aceptación del pluralismo, pero, a diferencia de Rawls, renuncia a encontrar criterios neutrales para resolver las disputas morales o políticas; a su juicio, no tenemos presupuestos comunes a los que recurrir. Lo que en Rawls son doctrinas comprensivas se convierten en los «vocabularios finales» de Rorty, que son aquellos que empleamos para justificar nuestras acciones, creencias y formas de vida. Pues bien: las sociedades liberales constituyen un modus vivendi en el que coexisten distintos vocabularios finales. También Rorty sostiene que debemos renunciar a elucidar la verdad que cada vocabulario pueda traer bajo el brazo; es solo que la solución aquí es pragmática y no racionalista: está más cerca de Hume que de Kant. Solo podemos aspirar a crear una identidad común a todas las identidades particulares, a saber, una identidad democrática basada en la confianza y orientada a remediar la injusticia tanto como a prevenir la crueldad. Pero Rorty no apela tanto a la racionalidad como a los sentimientos, confiando en la capacidad de instrumentos como la narrativa para ejercer la debida persuasión sobre los agentes sociales. De nada vale argumentar que la verdad está de nuestra parte; las creencias privadas cambiarán a medida que la vida pública provoque la redescripción de sus vocabularios, un proceso en el que las obras de la imaginación juegan un papel decisivo. Sin embargo, no podemos obligar a nadie a renunciar a su vocabulario privado. Rorty no prohibiría el burka, por ejemplo: albergaría la esperanza de que las corrientes del islam que lo exigen terminarán por cambiar como efecto de su contacto habitual con formas liberales de vida.
Decir que Rawls es un constructivista kantiano quiere decir que sus teorizaciones nos plantean un deber ser que resulta de la especulación racional. Va de suyo que eso limita su capacidad para explicar lo que sucede en las sociedades realmente existentes; a cambio, nos proporciona un estándar para medir el grado de desviación en que incurrimos respecto del ideal que él mismo nos propone. No es un ideal utópico: Rawls sabe que operamos en sociedades problemáticas cuyas condiciones han de ser tomadas en consideración a la hora de fijar objetivos políticos realizables: las teorías «ideales» deben ser aplicadas en contextos particulares y por ello completadas con teorías «no ideales». Su enfoque constructivista-kantiano, que es como él mismo viene a describirlo, asume que los principios de justicia son el resultado de un proceso de construcción en el que unos sujetos racionales o sus representantes se atienen a condiciones razonables para formular principios razonables. En su primera gran obra, Rawls mismo elucidaba esos principios; en la segunda, no deja de hacerlo, aunque está más interesado en dibujar las condiciones bajo las cuales doctrinas incompatibles entre sí pueden alcanzar ese acuerdo. Nótese que este último será razonable, porque la disposición de quienes lo alcanzan también lo es. ¿Y qué significa ser razonable? En esencia, aceptar la necesidad de acuerdos cooperativos en los que no lograremos nuestros objetivos últimos. Dicho con mayor detalle: Rawls sostiene que los ciudadanos son razonables cuando, viéndose como libres e iguales en un sistema de cooperación social que trasciende su generación, están dispuestos a ofrecer su cooperación en términos justos, incluso a costa de sus propios intereses, si los demás hacen lo propio. ¡Ahí es nada! La ambición de Rawls estriba en hacer de la razonabilidad una convicción moral, en lugar de una mera forma de la resignación: quiere que cooperemos porque lo encontramos deseable y no porque no tengamos otro remedio.
En todo caso, conviene matizar que las doctrinas comprensivas existentes en un determinado momento histórico solo resultarán problemáticas cuando aspiren a ser dominantes —sustituyendo el pluralismo por un monismo— o cuando entren en conflicto con otras en materias susceptibles de ser reguladas por el derecho. Tiene razón Rorty cuando sugiere que una coexistencia pacífica no debe concernirnos. El problema se da allí donde una doctrina comprensiva o sus representantes adopten una disposición evangelizante o aspiren a ocupar el poder para dar transformar la sociedad a imagen y semejanza de sus postulados. Ni el anarquista que se va a una comuna ni el animalista que funda un refugio para perros abandonados molestan a nadie; tampoco el conservador que se queda en casa consultando unas genealogías. Ocurre que hay decisiones colectivas que los implican a todos ellos y su concurso simultáneo producirá inevitables conflictos cuando hayamos de regular el trato humano de los animales, la política impositiva o la duración del plazo para la práctica de un aborto legal. Incluso en este caso, empero, puede diferenciarse entre quien persigue asegurar un cambio legal favorable a su visión de las cosas y quien se empeña en convencer a toda costa al otro de que la adopte como suya.
Para lograr un acuerdo moralmente motivado acerca de las bases de la convivencia justa, que a su vez caracterizarían al liberalismo político, Rawls confía en un instrumento capaz de conducir a un resultado: el uso público de la razón habría de desembocar en un consenso solapado sobre la buena sociedad. Será en el contraste entre ese ideal y la realidad donde podremos empezar a comprender el tipo de cambio que está experimentando la democracia liberal en nuestros días, lo que a su vez nos dará pistas acerca de aquello en lo que se pudiera estar convirtiendo: igual que en las películas de terror a las criaturas desconocidas se las va conociendo por sus rastros.