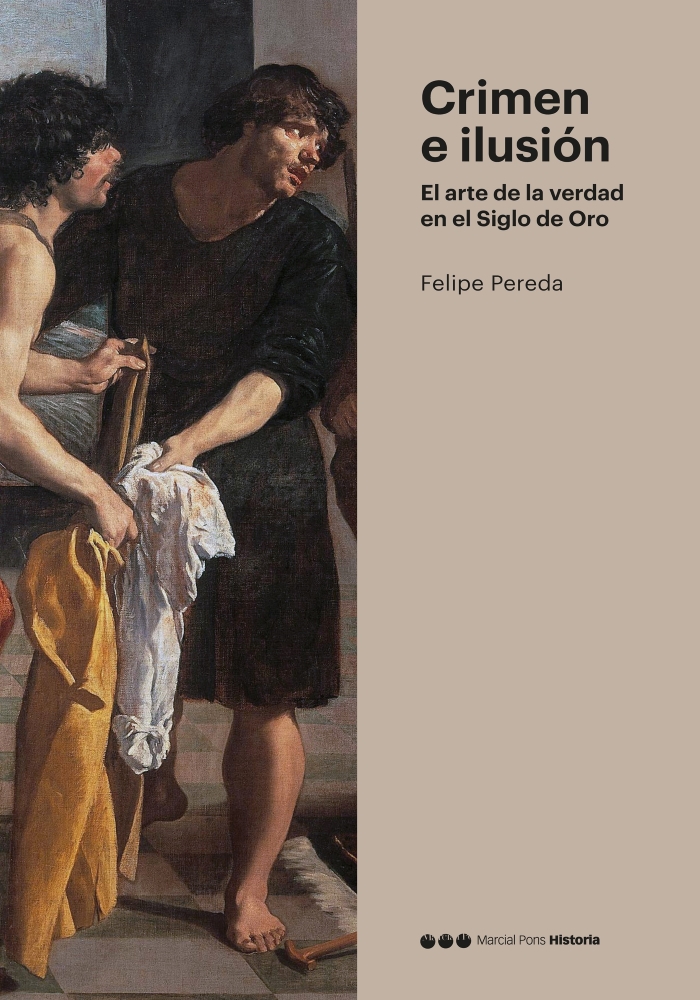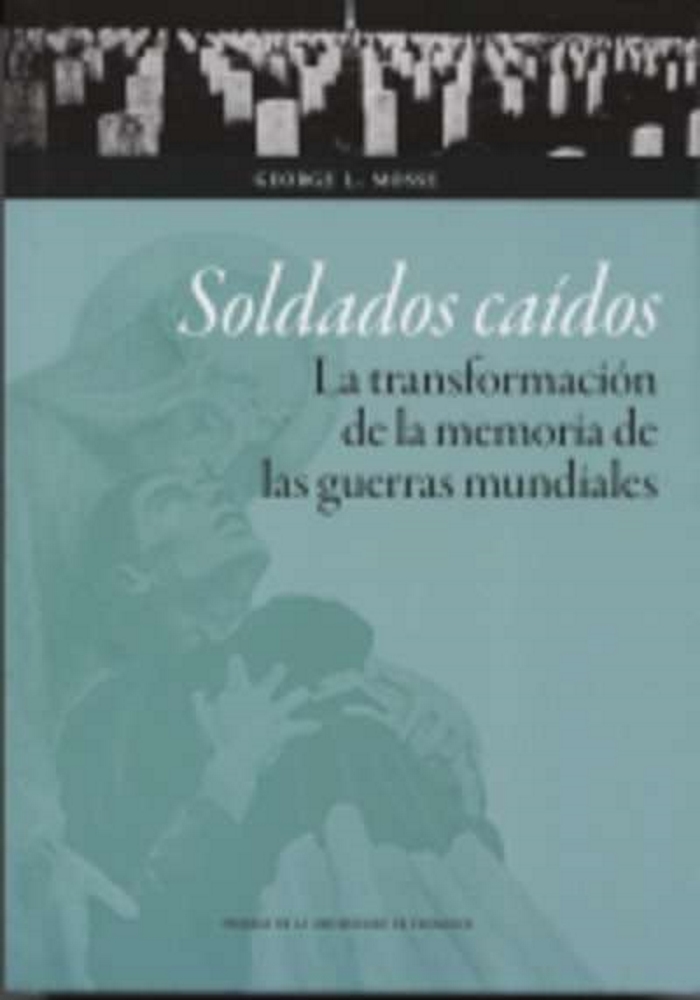Felipe Pereda, profesor en la Universidad de Harvard, es, sin duda, uno de los más importantes historiadores del arte españoles en la actualidad. Su trabajo, prioritariamente centrado en la Baja Edad Media y la Edad Moderna, constituye una aportación decisiva a nuestro conocimiento de la historia de la imagen religiosa en el arte español. En su penúltimo libro, Las imágenes de la discordia, publicado también por Marcial Pons en 2007, estudiaba cómo la presencia de grandes poblaciones conversas de origen musulmán y judío, y las consecuencias correspondientes de tal presencia en la configuración del campo religioso en la España Moderna, determinaron de forma decisiva la poética de la imagen sagrada del Siglo de Oro español.
Su nuevo libro es muy importante. Su argumento está resumido por Pereda mismo en la contracubierta del volumen: una larga y arraigada tradición historiográfica ha afirmado, hasta ahora, que el arte español del Siglo de Oro había utilizado la imitación del natural como un instrumento expresivo al servicio de la fe católica. Pereda, en contra de esta tradición, defiende que el problema de los artistas españoles del Siglo de Oro no fue la imitación de la naturaleza, sino la verdad; es decir, buscaban convertir sus obras en evidencias, pruebas que disiparan toda duda en el corazón de sus espectadores. Frente al supuesto naturalismo lineal, casi primario, que habría caracterizado al arte español, Pereda propone indagar la forma en que la imitación se inscribe en la evolución moderna del problema de la verdad, que estaba disputándose en el campo histórico, jurídico, religioso y, por supuesto, artístico. Desde este punto de vista, la historia del arte español no sería explicable según el paradigma de la secularización (conforme al cual la razón habría ido progresivamente excluyendo a la fe), sino que, por el contrario, el propio acto de creer habría ido configurándose de acuerdo con los nuevos imperativos de construcción de la verdad y la evidencia.
El alcance de esta operación que propone Pereda es enorme. De manera concisa, y en una primera formulación, podría decirse que, hasta ahora, una interpretación predominante había considerado el naturalismo como una característica mayor de la cultura (y no sólo visual) española, un persistente rasgo nacional o protonacional, capaz de atravesar los siglos hasta hoy y definir, incluso, una supuesta identidad cultural hispana. La interrogación sobre la verdad es de otro tipo: sitúa la búsqueda del arte español en un contexto muy amplio, europeo, determinado por el giro epistemológico de los siglos XVI y XVII; un giro radical que habría afectado al estatuto de la experiencia, a la relación entre verdad y sujeto, al pensamiento lógico y a la teoría jurídica, a las formas de la fe y el conocimiento. El término «verdad» puede resumir la complejidad de este giro definitorio de lo que hemos llamado «Modernidad», y en cuyo mismo centro Pereda sitúa la producción de las imágenes sacras españolas. Por su propia naturaleza, el problema del «arte de la verdad» puede abrirse en múltiples direcciones. Yo señalaré aquí algunas de las que se tratan en este magnífico libro, y que confluyen, como dice su autor, en el interior de un «triángulo político, religioso y científico».
Uno de los temas recurrentes en la obra es el de la deixis, es decir, el gesto o la expresión que señala y llama la atención sobre una persona o una cosa. El gesto deíctico es la forma elemental del testimonio, del testigo que contempla la verdad y la muestra a los demás. Se trata, también, del gesto esencial del profeta que, como San Juan Bautista, señala y da testimonio del Mesías. A la vez testimonio y profecía, la función deíctica es apropiada para hacer presente lo sagrado bajo la forma de la evidencia. Para los artistas tratados por Pereda, el principal problema era el de convertir sus obras en testigos de la verdad, mostrándola con el dedo. El primer capítulo del libro, titulado Hic est, introduce este problema a partir de la polémica, suscitada a comienzos del siglo XVII, sobre cómo debería ser el texto del titulus crucis, el mensaje colocado en la cruz de Cristo en el que se decía que el ejecutado era Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Se trata de una polémica conectada con otra, también muy antigua e intensa, sobre si Jesucristo había sido crucificado con tres o con cuatro clavos. Por resumir el argumento, la polémica sobre el titulus crucis se refería a dos aspectos fundamentales: uno, si la lengua oriental utilizada en él era el arameo o el hebreo; el otro, si el texto de la inscripción contenía la deixis «éste es», hic est.
Por supuesto, el primer contexto de esta polémica tiene que ver con cómo la erudición humanista intentó aprehender el texto sagrado con las nuevas herramientas de la filología y la historia. Reproducir de forma históricamente rigurosa la pasión de Cristo exigía investigar las circunstancias de la misma, empezando por lo que decía el texto sagrado (y esto es fundamental) en sus lenguas originales. No es sorprendente que la polémica sobre el titulus crucis estuviese relacionada y se nutriese del extraordinario proyecto humanista que dio lugar a las grandes Biblias políglotas, producto de un mundo erudito empeñado en la escritura de la historia sagrada. Además, decidir sobre el titulus exigía también reconstruir la tradición iconográfica de representaciones de la muerte de Cristo, cuántas imágenes de la misma existían y cuáles eran más antiguas y remitían, por tanto, a un referente más cierto. Es éste un tema importante, pues introduce toda una reflexión arqueológica sobre el origen y la jerarquía de las imágenes de Cristo, y sobre la tipología que podía ser considerada como más adecuada para la representación de lo divino, que no siempre era la más naturalista. Como sabemos, toda esta intensa labor erudita sobre el pasado produjo una fuerte tensión en el campo de la historia sagrada, puesto que, una vez planteada la cuestión del acceso a las Escrituras como fundamento de una necesaria reforma espiritual, surgió el problema de cómo integrar esa historia sagrada en las formas de la certeza propias del mundo moderno, relacionadas, de manera muy especial, con la emergencia de una nueva filosofía natural que revalorizaba la experiencia como forma de conocimiento. Un notorio problema historiográfico ha consistido en comprender cómo de tal tensión se desgaja la propia noción de «historia profana».
Resulta en extremo iluminador citar los nombres de algunas de las personas que participaron en la polémica del titulus crucis: el duque de Alcalá, Fernando Afán Enríquez de Ribera; su amigo, Francisco Pacheco, pintor y tratadista de arte, suegro de Diego Velázquez; Francisco de Rioja, poeta magnífico, erudito, protegido del conde-duque de Olivares y bibliotecario de Felipe IV. Todos ellos son nombres que remiten al círculo intelectual sevillano, cuya importancia a finales del siglo XVI y principios del XVII es difícil de exagerar. A los nombres citados podrían añadirse, por ejemplo, los de Rodrigo Caro, el licenciado Francisco Pacheco (tío del pintor homónimo) y, desde luego, el del amigo de éste, Benito Arias Montano, hebraísta, biblista, editor de la Biblia Políglota de Amberes, bibliotecario de El Escorial, personaje esencial para la historia intelectual de la España Moderna. También el del humanista y discípulo de Arias Montano, Pedro de Valencia, o el del pintor cordobés Pablo de Céspedes, empeñado en demostrar la etimología hebrea de la toponimia cordobesa, o en hacer de la Mezquita de Córdoba un antiguo templo clásico consagrado a Noé. Se muestra aquí la gran densidad de la reflexión intelectual del círculo erudito sevillano, preocupado por producir, al mismo tiempo, una teoría de la imagen, una lectura anticuaria de los restos arqueológicos y una interpretación de la historia sagrada. Tal proyecto fluctúa entre la reivindicación de Roma, como referencia a la tradición del humanismo clásico, y la de Jerusalén, como expresión de la legitimidad sagrada emanada del Oriente (bíblico, pero no sólo bíblico). No es desde luego azaroso que, como propone Pereda, sea Diego Velázquez quien mejor represente la complejidad de ese mundo intelectual.
Sin embargo, la importancia de la polémica del titulus crucis no radica, según Pereda, en esta necesidad de acomodar la imagen sagrada a las nuevas formas de pensamiento histórico puestas en marcha por la Reforma Católica. La implicación más profunda de esa polémica (y éste es, creo, el auténtico y más continuado argumento de este libro) es que la deixis, el hic est, contiene una reflexión sobre el carácter sacramental de la imagen sagrada. Para entender este problema, hay que recordar la posición central de la Eucaristía dentro de la teología católica y también, en este momento crucial de la historia religiosa de Europa, en las polémicas entre la Reforma Católica y la Protestante. Para los católicos, la presencia de Cristo en el acto sacramental es auténtica, real, bajo las especies del pan y el vino. Por su parte, la Reforma Protestante había promovido una revolución del orden sacramental, negando la presencia de Cristo en la Eucaristía y reduciendo la misa, en el mejor de los casos, a un acto conmemorativo de Cristo. En la Eucaristía católica, el poder performativo de la lengua alcanza su extremo: al afirmar que este pan y este vino son el cuerpo y la sangre de Cristo, Cristo mismo se hace presente en el sacramento. Se trata de una idea muy poderosa, y también muy problemática, cuyo alcance en la historia intelectual de la Europa Moderna ha sido señalado con creces. Baste recordar el estudio clásico de Louis Marin sobre la Lógica de Port-Royal, una de las más influyentes reflexiones de la filosofía europea en torno a la relación entre pensamiento y lenguaje. Centrados de manera muy especial en el problema de la Eucaristía (que, finalmente, era el elemento fundamental que los separaba de los protestantes), los jansenistas desarrollaron una teoría del signo a partir del modelo eucarístico y la relación entre el significante y el significado; una teoría que utiliza toda la complejidad que proyectaba ese modelo sobre la relación entre especie y substancia. Es ocioso recordar aquí cómo Michel Foucault utilizó este ejemplo esencial en su historia de la representación en Europa.
De la misma manera que en el caso del lenguaje, el uso de la deixis implica el problema de hasta qué punto el arte puede hacer presente lo sagrado, de forma efectiva, en un cuadro o en una escultura. Las imágenes de personas sagradas, ¿son, ellas mismas, sagradas? Por supuesto, se trata de un problema enorme, que se hizo especialmente apremiante en aquel momento de conflicto, en el que episodios de iconoclastia radical en el mundo reformado se contestaron con una inflación iconográfica en el medio católico, y donde se reavivaban, de manera novedosa, las viejas polémicas teológicas en torno al estatuto de las imágenes sagradas y el tipo de adoración a ellas debido. Se trata de un tema muy amplio, y al que Felipe Pereda ha realizado aportaciones muy importantes. Pero lo significativo en el argumento del libro es que, como demuestra su autor, los artistas sacros españoles no buscaban una imitación servil de la naturaleza. Al contrario, pretendían reforzar y aprovechar el estatuto ambiguo de la imagen religiosa, al mismo tiempo terrestre y celestial, presente y ausente, poniendo en juego todos los matices del sistema de representación moderno, en la encrucijada donde se conectan (y se separan) religión, ciencia y arte.
En este sentido, es ejemplar el análisis que Pereda hace de tres cuadros de Zurbarán sobre la Verónica, que ponen en evidencia la acción más directamente relacionada con la verdad, que es la de cubrir/descubrir, velar/desvelar. Como se sabe, la Verónica (la «vera icona» de Cristo) es el más acabado ejemplo de imágenes acheiropoiéticas, es decir, de imágenes producidas sin intervención de mano humana. El ciclo de las Verónicas de Zurbarán es analizado por Pereda como la evolución del problema de la representación veraz de lo sagrado. Si en la primera de ellas Zurbarán proponía un retrato más o menos convencional (una «imitación») del rostro de Cristo sobre la tela, en la tercera éste aparecía como una mancha pictórica apenas descifrable. Pereda evoca la distinción conceptual que el cardenal Gabriele Paleotti (1522-1597) establecía entre «imagen» (artificial, material y semejante a su modelo) y «vestigio» (natural y que no guarda una relación de semejanza con quien lo ha provocado; por ejemplo, el pie y la huella). En la medida en que la Verónica es un vestigio de Cristo, el intento de Zurbarán de pintarla y convertirla en «imagen» (la «imagen» de un «vestigio») sería un gesto contradictorio, casi aporético, que afirmaría el triunfo de la invención del pintor sobre la repetición mecánica de la huella; un gesto que parte de la crítica ha interpretado como el fin de la pintura como imagen y el comienzo de la pintura como arte.
Frente a esta interpretación ligada al paradigma de la secularización, Pereda propone otra, según la cual Zurbarán habría intentado una síntesis extraordinaria que explotaba el hecho de que los «vestigios» constituían una prueba. Para analizar este carácter de la imagen, no como copia sino como evidencia, el libro explora la relación de la Verónica con otras imágenes acheiropoiéticas, como la Sábana Santa de Turín. La fuerza probatoria de esta reliquia residía, en buena medida, en su materialidad, es decir, en su capacidad para adaptarse a los requisitos materiales de la nueva cultura de las ciencias de la naturaleza, en las que la experiencia se constituía en criterio de verdad. Pereda explora, en unas páginas fascinantes, la geografía de las copias de la Síndone turinesa distribuidas por España, en muchos casos certificadas y que habían estado en contacto con el original. Aquí, el asunto de la copia fehaciente y de la reproductibilidad de la imagen sagrada permite situar el problema de la imitación en otro orden de complejidad. La Verónica explora un motivo formal en el que el arte de la copia se desplaza del retrato de Cristo al de la imitación de su huella (como si el afán naturalista se corrigiese a sí mismo); al mismo tiempo, verónica, sudario y síndone exploran la ambigua figura de Cristo entre la vida, la muerte y la resurrección. La ambigüedad no resuelta entre presencia y ausencia lleva al extremo la experiencia de lo sagrado como misterio, en una tensión ineludiblemente abocada a abrir una brecha en la forma de creer. Dentro de esa misma tensión cabe entenderse la evolución de la figura del Cristo yacente, en una tipología cuya máxima expresión son las magníficas obras de Gregorio Fernández. Lejos de representar un ejemplo de naturalismo, los Cristos de Fernández presentan caracteres de una realidad no física: los muertos de verdad no sangran, y, en todo caso, el fluido que surgiría de sus heridas no sería esa superposición de sangre y agua sin mezcla que muestran las imágenes en cuestión. Ese fluido (que, no se olvide, cura a Longinos de la ceguera al caer sobre sus ojos) sitúa al espectador en un espacio entre lo natural y lo sobrenatural: preternatural, como nos recuerda Pereda.
Si se dice que un vestigio es una prueba, un testimonio de la divinidad, esta afirmación no se entiende bien sin comprender, al mismo tiempo, cómo el campo del testimonio es modelado en el ámbito jurídico; al fin y al cabo, prueba y testimonio son conceptos cuya máxima depuración se produce en el Derecho y la práctica judicial. Para explorar este aspecto, Pereda analiza un sonado proceso que se celebró entre 1630 y 1632. En él, varias familias de judeoconversos portugueses residentes en la calle de las Infantas de Madrid fueron acusadas de judaizar y de reunirse para azotar y quemar un crucifijo de Cristo. En este caso, que terminó con cinco personas quemadas y otras tantas penitenciadas, confluían las tensiones provocadas por la política del conde-duque de Olivares hacia los judíos portugueses con la vieja tradición polémica que atribuía tópicamente crímenes rituales a judíos. Pereda contrapone la documentación del proceso contra esos judíos de la calle Infantas, en la que el papel del testimonio es fundamental, con todo un ciclo pictórico dedicado la representación del delito, en el que participaron pintores como Francisco Rizi, Francisco Fernández o Francisco Camilo. Una de las claves de interpretación de esta tensión es la evolución de la retórica forense, es decir, de la capacidad dialéctica de construir la convicción en sede judicial. Por supuesto, todo el aparato judicial y pictórico levantado contra estos judíos está basado en la construcción de una evidencia y un testimonio sobre unos hechos que no se produjeron. Esta aparente contradicción entre persuasión y verdad refleja los mecanismos de la larga crisis moderna de un sistema dialéctico clásico, escindido entre lógica y retórica, y que resuelve a su manera el viejo debate entre evidencia y convicción, cuya relación con el hecho de creer adquiere una dimensión singular en el ámbito de la polémica religiosa.
Por supuesto, el problema del testimonio auténtico está unido de forma necesaria al del falso testimonio. Este asunto se acomete en el libro a partir de un cuadro de Velázquez (elegido, además, para ilustrar la cubierta), La túnica de José. La historia de José, de origen bíblico, tiene amplias resonancias literarias en todas las culturas abrahámicas, por diversas razones. El cuadro de Velázquez representa el momento en que los hermanos de José, después de haberlo echado a un pozo y luego vendido, acuden a su padre Jacob para mostrarle su túnica manchada de sangre de cabrito, e intentar convencerle de que su hijo había sido devorado por una bestia. Es la escena, por tanto, de un falso testimonio, en el que la tela manchada actúa como falsa evidencia. El tema del cuadro sería, así, una reflexión sobre la pintura como arte del engaño y, más allá, sobre los límites probatorios de la evidencia sensorial, y hasta qué punto podía, ella sola, dar testimonio de la verdad. Se trata de una discusión entendida en el contexto de la recepción renacentista de la filosofía escéptica griega y su reformulación en un nuevo escepticismo filosófico, un proceso en el que intelectuales como Pedro de Valencia (discípulo, por cierto, de Arias Montano) tuvieron un papel destacado, que cabe incorporar debidamente a la historia del moderno escepticismo europeo.
Por otro lado, Jacob es un patriarca cuya relación con la verdad ha requerido, siempre, de una explicación. Uno de los más chocantes episodios de su vida es el de cómo engañó a su padre Isaac, haciéndose pasar por su hermano Esaú para obtener la bendición paterna. Aprovechándose de que Isaac estaba ya ciego, Jacob se cubrió las manos y el cuello con la piel de unos cabritos, para imitar el abundante vello de su hermano. La exégesis se topaba aquí, como en otros lugares de la Escritura, con el dilema de la relación entre Dios y la verdad. ¿Podía Dios, para cumplir su designio, recurrir a la mentira? Esta pregunta no sólo planteaba el viejo asunto teológico de los límites de la omnipotencia divina (por ejemplo, la mentira), sino también, de manera muy especial, la cuestión crucial de la interpretación. Cómo interpretar, quién está autorizado para interpretar, o cuáles son las reglas de la interpretación, son preguntas esenciales en una época en la que, como en el siglo XVII, el problema de la verdad se vincula de manera cada vez más apremiante al problema del método (bastaría recordar a Descartes). La historia de Jacob, como el episodio de la túnica de José, como toda la Sagrada Escritura, es uno de los campos fundamentales donde se libra este conflicto, no sólo como un mero proceso de secularización (la razón contra la fe), sino como reflexión sobre las posibilidades de creación de sentido, y del hecho mismo de creer.
Volviendo al principio de esta reseña: cuando Pereda defiende que el problema central del arte religioso español de Siglo de Oro es la verdad y no el naturalismo, está dando un paso fundamental en la crítica al paradigma tradicional de la modernización como secularización y racionalización. Al contrario, el moderno problema de la verdad se desarrolla a partir de la necesidad de apuntalar la creencia. La relación entre creencia y verdad se explora hasta el límite en el aspecto sacramental de la práctica artística. La Eucaristía, como queda escrito, es una de las referencias fundamentales desde las que pensar la representación; la crisis del modelo sacramental promovida por la Reforma protestante es, también, una crisis de la idea aristotélica de substancia, de la lógica escolástica, del valor epistemológico de la experiencia. El problema a que se enfrentaban estos artistas es el extraordinario carácter de su objeto, cuya naturaleza es el misterio: Cristo humano y divino, vivo, muerto y resucitado, ausente y a la vez presente. Se trata de una tarea que parece ineludiblemente abocada a la no completitud y, por tanto, a la melancolía. Al llegar a su contradicción final, el fracaso inevitable del modelo eucarístico parece abocado a derivar en dos figuras extremas del conocimiento, que tradicionalmente han sido utilizadas para caracterizar, también, una supuesta identidad de la cultura española de la Edad Moderna, estrechamente conectadas y que no son tratadas específicamente en el libro: la contemplación, sobre todo en la experiencia mística de la unión con Dios; y el escepticismo radical, que condena como inútil todo proyecto de conocimiento. De nuevo, y siguiendo el ejemplo propuesto por Felipe Pereda en su libro, deberíamos entender estas formas del conocimiento, no en términos de identidad cultural, sino como parte de la compleja y rica historia de la verdad y la creencia en la Europa Moderna.
Fernando Rodríguez Mediano es investigador científico del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC). Es autor de Familias de Fez (siglos XV-XVII) (Madrid, CSIC, 1995) y, con Mercedes García-Arenal, Un Oriente español. Los moriscos y el Sacromonte en tiempos de Contrarreforma (Madrid, Marcial Pons, 2010).