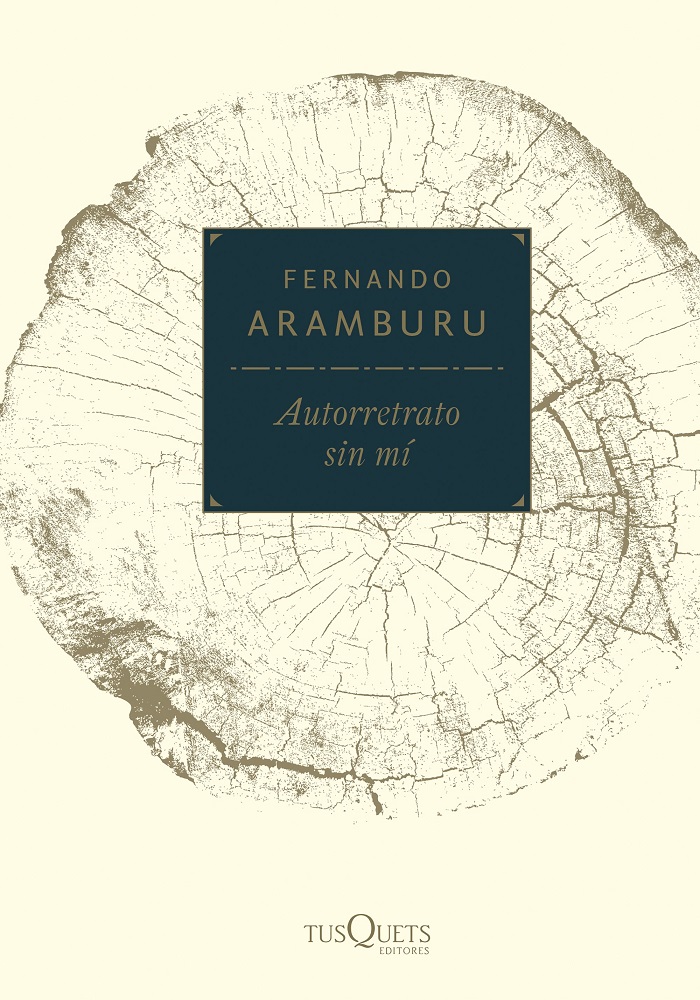La responsabilidad de la novela
La relación del escritor con lo que escribe incluye satisfacciones y disgustos, pero también el escalofrío o el vértigo de un riesgo. No se trata solamente de que su libro se convierta en jurisdicción de editores y lectores que marcarán la fortuna de la obra. Cuando se escribe una novela, el escritor ha vaciado en ella parte de su mundo interior, ha vivido los destinos de sus personajes, ha tomado decisiones por ellos (o incluso ha creído sentir que ellos las tomaban por él), ha usurpado (o quizá, mejor, ha cedido) un espacio y un tiempo.
La experiencia ha podido ser feliz en ocasiones. Cuando Cervantes toma la pluma para volver sobre el Quijote, nueve años después de la Primera Parte, el lector tiene la vehemente sensación de que el escritor está divirtiéndose tanto como lo hacemos sus destinatarios. La inventiva acude presta en cualquier momento, todo lo ha ensayado ya y ahora brota más natural que nunca, la prosa se dilata porque Cervantes ya no se niega a ningún meandro de su imaginación y la decisión de concluir los episodios le cuesta y los engarza unos con otros. Y le duele la inminencia del final que, en cierto modo, parece que retrasa adrede. La euforia creativa le dicta por esas fechas los chispeantes versos de Viaje del Parnaso (1614), cuyas bromas y veras, sátiras y autoelogios, hay que leer como uno de los más paladinos testimonios de cómo se supera el difícil trance de dar al mundo una creación cimera y ser muy consciente de ello.
Pero hay novelas –y las últimas de Fernando Aramburu están entre ellas? que han tomado sobre sus hombros el objetivo de entender y sobrellevar una parte esencialmente dramática de la vida colectiva. Y entonces no es infrecuente vivir el éxito como una suerte de penitencia, o como un agitado sueño del que hay que despertar. Cuando Javier Cercas conoció el triunfo fulgurante de Soldados de Salamina en 2001, su siguiente novela–La velocidad de la luz? conjuró, en forma de parábola, los peligros de un éxito: su narrador-protagonista también ha conocido la fortuna al publicar un relato, pero cuando el éxito le llega, el tributo que paga es la muerte de su mujer y de su hijo en un accidente, y el suicidio del amigo que no ha querido sobrevivir a la revelación de los horrores que conoció en la guerra de Vietnam. En otro narrador, Antonio Muñoz Molina, cercano en edad y ambición literaria, no es infrecuente que sus novelas dialoguen entre sí, en torno siempre a esa indefinida pero obsesiva responsabilidad del escritor: sucede con El jinete polaco y con Plenilunio, si se leen pensando en la profunda huella que dejó sobre ellas haber escrito antes Beatus ille, y, sobre todo, sucede en un relato más reciente ?Como la sombra que se va?, que narra a la vez la huida del asesino de Martin Luther King (y su paso por Lisboa) y las andanzas del narrador en la misma ciudad, porque las pesquisas actuales le han traído a la memoria el origen de una nueva relación amorosa y la consiguiente sensación de culpa. La responsabilidad moral del escritor no es distinta, al fin, de la responsabilidad del ciudadano particular. Y quizás un escritor paga el hecho de serlo con un tributo añadido de infelicidad.
Algunos escritores universales han dado carta de naturaleza a ese singular intercambio. Y no sé si hace falta recurrir al habitual, pero algo ambiguo, término de autoficción para describir este vaivén entre creación y examen de conciencia. En sus últimos años, Günter Grass lo practicó con fascinante denuedo en libros como Mi siglo, A paso de cangrejo y Pelando la cebolla. Y lo han hecho también moralistas más ceñudos como Philip Roth (en su relación expiatoria con personajes estables como Nathan Zuckerman y David Kepesh), al igual que J. M. Coetzee, cuyo diario y cuya admirable autobiografía en tres volúmenes tiene mucho de furiosa contrición; en otros menos trascendentalistas, como Haruki Murakami, también se da una llamativa ida y vuelta de la ficción pura a la autoficción. Y alguien como Ian McEwan ha hecho en la trama de algunos de sus relatos que la creación de una obra literaria imaginaria compense o pague un desajuste moral, propio o ajeno: en Expiación, Briony Tallis paga de ese modo el daño que hizo a su hermana Cecilia y a Robbie; en la más irónica Operación Dulce, Serena Froome salva con su autosacrificio la existencia de la novela de Tom Haley.
Aramburu: una trayectoria
Supongo que esto quiere decir que la imagen romántica del escritor –la exaltación de la inspiración, la superposición de la figura pública y la privada, los últimos rastros del malditismo? está resquebrajándose ante la noción de profesionalidad y la paralela exigencia de responsabilidad moral. Curiosamente, el autorretrato en la historia de la pintura moderna ha tenido siempre mucho de cavilosa afirmación de la ética del oficio y mucho menos de autosatisfacción: desde Rembrandt hasta Oskar Kokoschka, Lucian Freud y Francis Bacon, pasando por Goya. ¿Tiene que ver todo esto (y los ejemplos aducidos) con el hecho de que Fernando Aramburu haya escrito un texto autobiográfico, al borde casi de la sesentena y tras haber obtenido un éxito tan importante como merecido con su novela Patria, en los inicios del otoño de 2016? Patria supo percibir y narrar los elementos básicos de la infección de ETA en el País Vasco, volviendo a recordarnos los peores días del conflicto y de su abyecta dictadura del miedo: la obstinación iluminada de sus sicarios, el rencor de sus corifeos cercanos, la hipocresía de sus valedores y de los oportunistas, la cobardía y el cálculo imperdonables de los testigos silenciosos, la impotencia y el miedo de sus víctimas. El autor fue consciente de la magnitud del empeño acometido y, en la parte final de la novela, apareció como un personaje más, presentando en San Sebastián una novela sobre su tema: nos hallamos ante una certificación de veracidad, pero también ante una suerte de asunción de la responsabilidad contraída. Porque Aramburu ya había escrito otros libros importantes en la misma línea que culminaba la publicación de Patria: los admirables cuentos de Los peces de la amargura, en 2006, y algo después, la novela Años lentos (2012).
La primera novela de Fernando Aramburu, Fuegos con limón (1996), había obedecido, sin embargo, a un propósito bastante diferente: narrar con desparpajo y lucidez la historia del joven Hilario Goicoechea, aprendiz de escritor y también representante de una generación del proletariado urbano vasco, nacida justo cuando llegan los años del terrorismo etarra. Pero en este relato intenso y divertido, ETA sólo es una referencia bastante indirecta y no el errado despeñadero de socialización por la violencia que tentaba a tantos otros chavales de barrio que allí perdieron su dignidad y su vida. Aramburu y los suyos optaron por la literatura y por apuntarse a las andanzas de La Placa, que reflejaba la existencia real del grupo CLOC, creado en mayo de 1978 por Fernando Aramburu, Álvaro Bermejo, Francisco Javier Irazoqui y José Félix del Hoyo, todos afines a las provocaciones surrealistas y dispuestos a defenderse con humor iconoclasta de las turbiedades de la vida. La literatura en lengua eusquera permanecía mayoritariamente anclada en un limbo de buenas intenciones del que pocos se escapaban: en novela, apenas contaban todavía el precursor Txillardegi, Ramón Saizarbitoria y Anjel Lertxundi; en la poesía, el recuerdo de los poemas escuetos y obstinados de Gabriel Aresti, muerto en 1975. No ha de extrañar que aquella sociedad arcaizante, donde la disidencia se formulaba en términos de búsquedas de raíces étnicas (como era el caso del escultor y escritor Jorge Oteiza), la vía de escape pasara por la ruptura estética: otro joven poeta y discípulo de Gabriel Aresti, Bernardo Atxaga (José Irazu), fundó a finales de 1977 en Bilbao el grupo Pott (Fracaso), en el que le acompañaron Joseba Sarrionaindia, Ruper Ordorika y Jon Juaristi; publicaron hasta seis números de una revista y se disolvieron en 1980 para seguir trayectorias independientes.
La obra primeriza –poemas y prosas? de Aramburu se publicó en 1993 en su lengua castellana originaria (con una traducción al eusquera de Patxiko Perurena y Felipe Juaristi), precedida de un generoso prólogo de Juan Manuel Diaz de Guereñu, en la importante colección «Poesía vasca, hoy». Ante la inevitable pérdida de «un territorio lúbrico y silvestre», las últimas prosas del Aramburu de entonces, El artista y su cadáver (1984-1986), son un lejano anticipo del autodistanciamiento que utiliza ahora Autorretrato sin mí, más de treinta años después: «Los que no tenemos alma escribimos con una enorme desventaja. Doble camino hemos de recorrer para llegar aproximadamente al mismo sitio, que tampoco dista mucho del punto de partida, y nada nos es justificable fuera de nosotros mismos. En cambio, estamos verdaderamente solos, y esto hace, dentro de unos límites más o menos insensibles, algo más falibles nuestras obras».
Vida y verdad
Algo parecido a esta sensación desea reflejar la significativa apostilla privativa del actual Autorretrato sin mí: «sin mí» reafirma la preeminencia de la vocación literaria sobre cualquier otra intromisión de lo confesional. Félix de Azúa ha dado a conocer recientemente una Autobiografía sin vida y una Autobiografía de papel, que son rotundamente personales, pero que también nos previenen de que son la obra de un artista, apologías de un designio moral y no confesiones íntimas. Y Vicente Molina Foix acaba de explorar esa misma dualidad –resuelta en desdoblamiento? en una novelización de sus años adolescentes y juveniles que se titula El joven sin alma. Novela romántica. El «alma» que no tiene Molina Foix y que Aramburu echaba de menos en 1986 es precisamente lo que asegura su condición de escritor: la capacidad de anteponer su vocación a la misma vida. El primer capítulo del Autorretrato, «Su vida y la mía», confiesa que «habito desde que nací en un hombre llamado Fernando Aramburu» y que él es el verdadero escritor, quien «me hace madrugar para cumplir a diario el sueño de un lejano adolescente que quería ser escritor» y quien leyó a Albert Camus justo a tiempo para dejar de creer que «podíamos hacer la vida con las llamas de la literatura» (la importante deuda con Camus se explicita después en un precioso capítulo, «Argumento»).
Más de uno de los fragmentos del Autorretrato vuelven sobre la sensación de otredad, que se basa en la carencia de alma o en la decisión de haber prescindido de ella («Mi alma y mi perro»). Unas veces es el vacío («el hueco sin forma, sin color, sin ganas ya de nada»); otras, la certeza de haber abandonado la trascendencia que le inculcaron de niño y cuya mentira descubrió un día, cuando supo que sólo somos «un cuerpo cambiante y caduco que ha aprendido unas cuantas cosas y nada más […]. Un grumo en el cosmos»; siempre, la conciencia de una soledad que «apenas tiene las dimensiones de un ser humano» donde «contempla su pasada vida esparcida en rededor». No es infrecuente que reaparezca el niño que fue y que añora. Sabe que es «en los sabores dulces dónde encontrarlo. Ahí está seguro; de ahí, como si dijéramos, le viene su incontenible propensión a la felicidad». Una felicidad que suele ser simple, ahora que es inevitablemente adulto: «Horas de serenidad» nos recuerda que las del crepúsculo son propicias a «la tranquila felicidad del libro abierto», «cuando la noche encierra en su cajón oscuro los paisajes». Y le gusta evocar el mordisco a una crujiente manzana, compañera de las horas matutinas en que escribe, o recordar «El mirlo», con «quien me pongo a cantar lo que tengamos que cantar». Siempre puede haber algo –una melodía, una presencia inesperada, la risa de un niño? que «tensa dentro de mí el hilo sin el cual no habría lugar a la delicia» («El hilo»).
Pero ni el descreimiento confeso, ni esa latente misantropía, son incompatibles con la vida afectiva de este hombre solitario, escindido «entre mi sombra triste y mi sombra alborozada» («Polvo de hombre»). Guarda la sensación enojosa e inevitable de no haber podido vivirlo todo y estar lleno de lo que llama «Invivencias» posibles: la sospecha de aquello que pudimos ser, porque «infinito es el número de las bifurcaciones, pero a la postre el trayecto solo es uno». Aunque ese único trayecto incluye, además de frustraciones ignoradas, loas a los pájaros o simplemente a la vida, momentos de homenaje a la amistad, a las certezas amorosas («La guapa»), al afecto más doloroso («Línea de destino» y «Hombre humano», que evocan a su hija Isabel), a los recuerdos gratos («Campo de hierba», inventario de ausencias familiares), a la memoria de una madre, a la que la posguerra truncó el destino que hubiera merecido. Y ahí está también el recuerdo del padre, presente en dos capítulos dolorosamente divergentes y, a la par, complementarios: «Lección involuntaria» recuerda al hombre que regresaba a casa «hablando solo con dicción borrosa, la mirada turbia, el gesto aturdido y culpable», mientras que «El viejo» evoca al anciano valetudinario al que sorprende un día intentando con cautela sentarse en un banco adosado al muro y al que toma furtivamente una fotografía. Será la última.
Hay algún otro significativo ajuste de cuentas afectivas: el recuerdo del mar («tu compañía perdurable, tu poderosa hermosura despojada de adorno») es mucho más fuerte que el de «Donostia-San Sebastián», su ciudad natal, de la que rememora la despedida del muchacho que sabe que «lejos de ti me espera lo que no supiste darme, no flores ni hierba». Quizás el significado más real de la ciudad de su infancia lo aporte la imagen, vista años después, en un documental cinematográfico: ha reconocido una acera «de baldosines acaso costosos, reservados por el presupuesto municipal para las vías públicas de postín» al ver sobre ella una mancha de sangre que un funcionario del ayuntamiento hace desaparecer con el fuerte chorro de una manguera. Así se limpian los restos de atentado que acaba de dejar un muerto, apresuradamente retirado.
Suponemos que por eso, entre otras cosas, Fernando Aramburu escribió Los peces de la amargura y Patria. Pero este hermoso breviario vital que es Autorretrato sin mí no habla mucho de literatura, al menos en el registro casi sacramental que otros utilizan. El autor habla de una bofetada que recibió en 1971 de un fraile del colegio por no haber leído el libro que todos los alumnos habían tenido que leer. Y cuenta, en cambio, que aquellas clases tristes y tediosas le reservaron la emoción de leer a Federico García Lorca. Allí empezó todo, y surgió el escritor. En «El sentido de la obra» se pregunta por qué alguien escribe para otros y piensa que no es tan difícil la respuesta: «la enseñanza, deleite o consuelo que podamos proporcionar a los demás, aunque no los conozcamos». Pero también escribimos porque «así como al nacer nosotros, encontramos la música de Mozart, las fachadas de Manhattan o la poesía insondable de Vallejo junto a las dádivas de la naturaleza generosa, es elegante, es honrado y es de agradecidos esforzarse por añadir, antes de la hora postrera, algo valioso al mundo, o al menos intentarlo».
Autorretrato sin mí es el testimonio veraz de un escritor honrado. Pero también es un retorno gozoso a su primera vocación lírica. que recorre, de punta a cabo, estas prosas calculadamente breves, hábilmente agrupadas en un desorden tan solo aparente, a las que salpican metáforas afortunadas y relámpagos de humor. ¿Esta vuelta a una poesía en prosa es la forma mejor de tomarse unas vacaciones en primera persona tras haber vivido desde dentro los destinos que se trenzaron en las páginas de Patria? No pasa de ser una hipótesis para un libro de madurez que no necesita explicaciones. En todo caso, la editorial Tusquets, fiel compañera de la carrera de Aramburu desde el descubrimiento de Fuegos con limón, ha decidido sabiamente que Autorretrato sin mí sea el número 300 de una colección, «Marginales. Nuevos textos sagrados», que a veces no es de versos, pero siempre es fiel a la idea –agnóstica, claro? de lo sagrado.
José-Carlos Mainer es catedrático emérito de Literatura en la Universidad de Zaragoza. Sus últimos libros son La isla de los 202 libros (Barcelona, Debolsillo, 2008), Modernidad y nacionalismo, 1900-1930 (Barcelona, Crítica, 2010), Galería de retratos (Granada, Comares, 2010), Pío Baroja (Madrid, Taurus, 2012), Falange y literatura (Barcelona, RBA, 2013) e Historia mínima de la literatura española (Madrid, Turner, 2014).