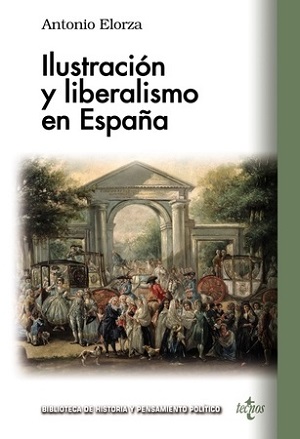
La España de principios del XIX: Liberalismo en tiempos de absolutismo ilustrado
- Por M. Victoria López-Cordón Cortezo
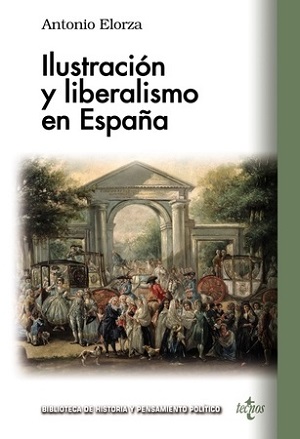
Ha querido la casualidad que los disturbios callejeros provocados por la detención del presunto rapero Pablo Hásel hayan coincidido en España con…
Hay un verso de Wordsworth, “we murder to dissect”, que se aureola de misterio cuando se cita suelto, pero pierde su encanto…

En America, America, estrenada en 1963, Elia Kazan quiso llevar a la pantalla la historia de sus orígenes: una familia armenia asentada en…
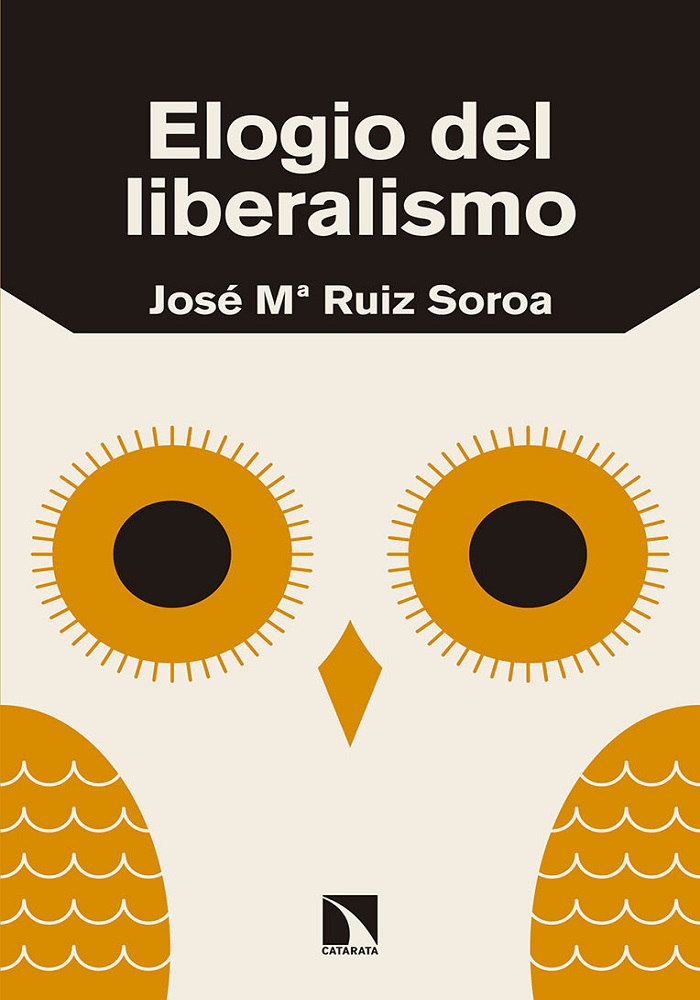
José María Ruiz Soroa (Bilbao, 1947) acaba de dar a la imprenta un libro sobre el liberalismo que es una introducción tan…
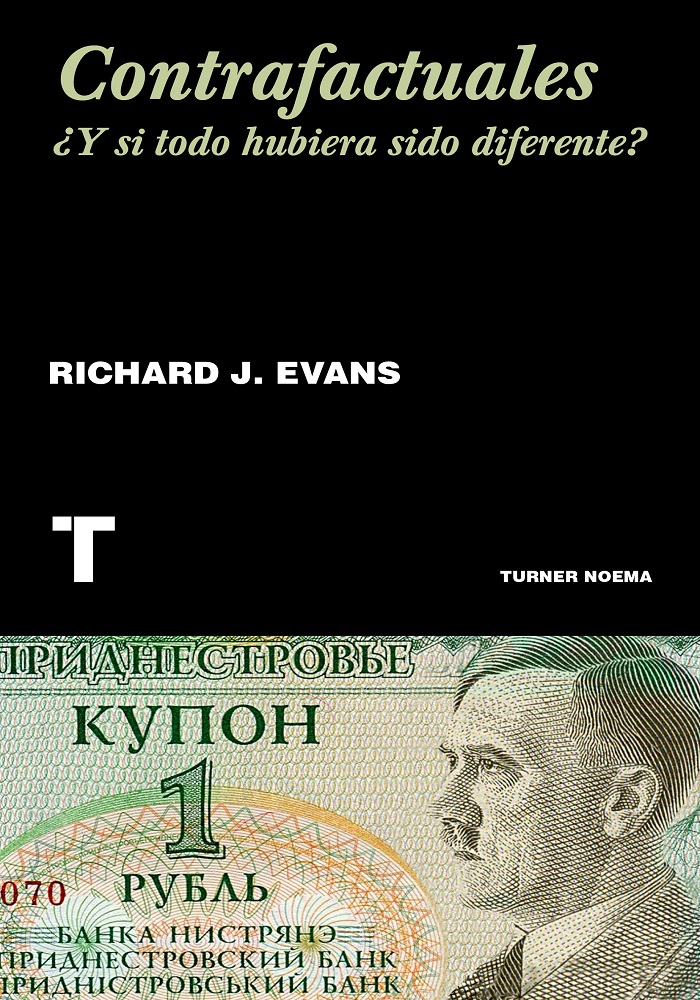
«Si hubiera aprobado la oposición, desaparecerían mis problemas»; «Si nos hubiéramos conocido antes, tendríamos una oportunidad»; «Si Rajoy hubiera dimitido, habría habido…
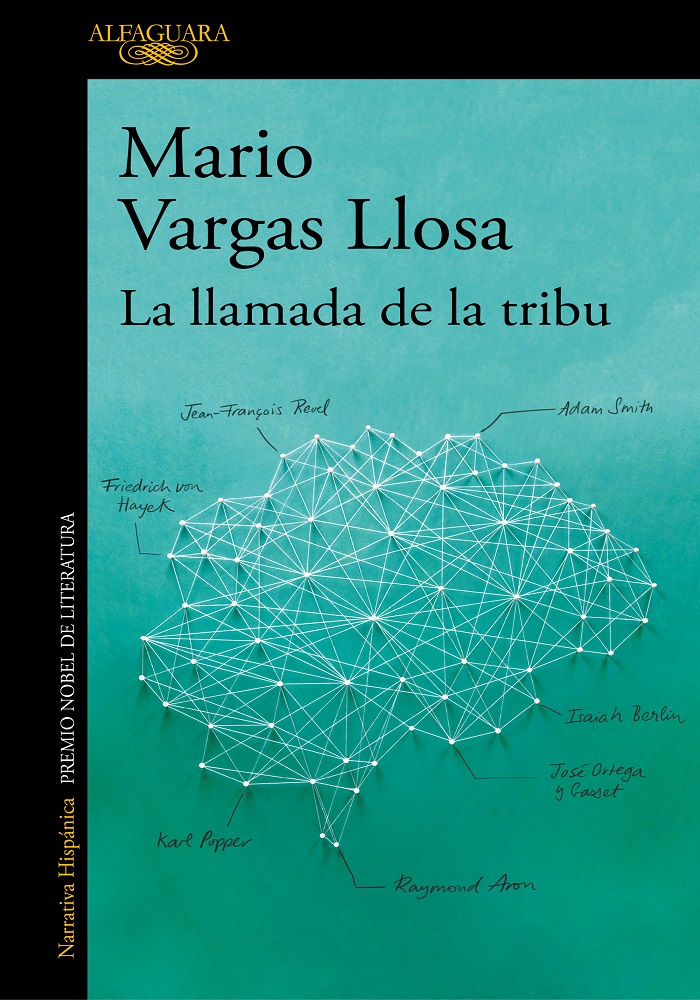
Raymond Aron no se equivocó al señalar que el marxismo es el opio de los intelectuales. Aunque su afirmación, que sirvió de…
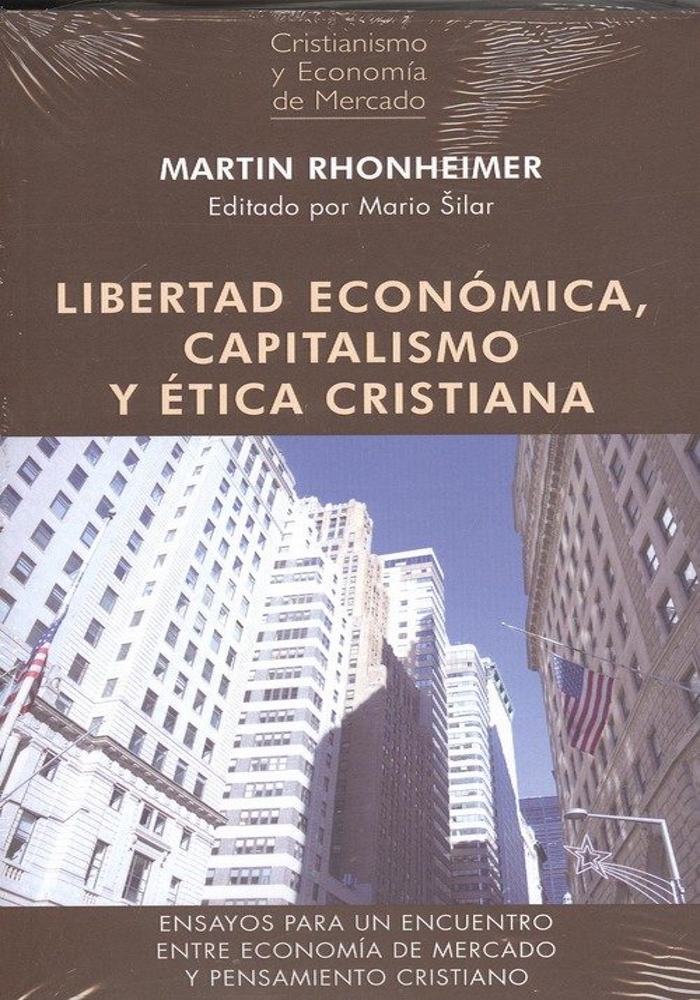
Señalaba con sorna el premio Nobel de economía George Stigler que «el clero antiguo había dedicado sus mejores esfuerzos a enderezar la…
Hace unas semanas, con motivo del Día de Europa, el periodista Ignacio Martínez me invitó a a debatir sobre el futuro de…
Se ha dicho que John Ford nunca rodó un film noir, pero Pasaporte a la fama (The Whole Town’s Talking, 1935) es una película parcialmente…
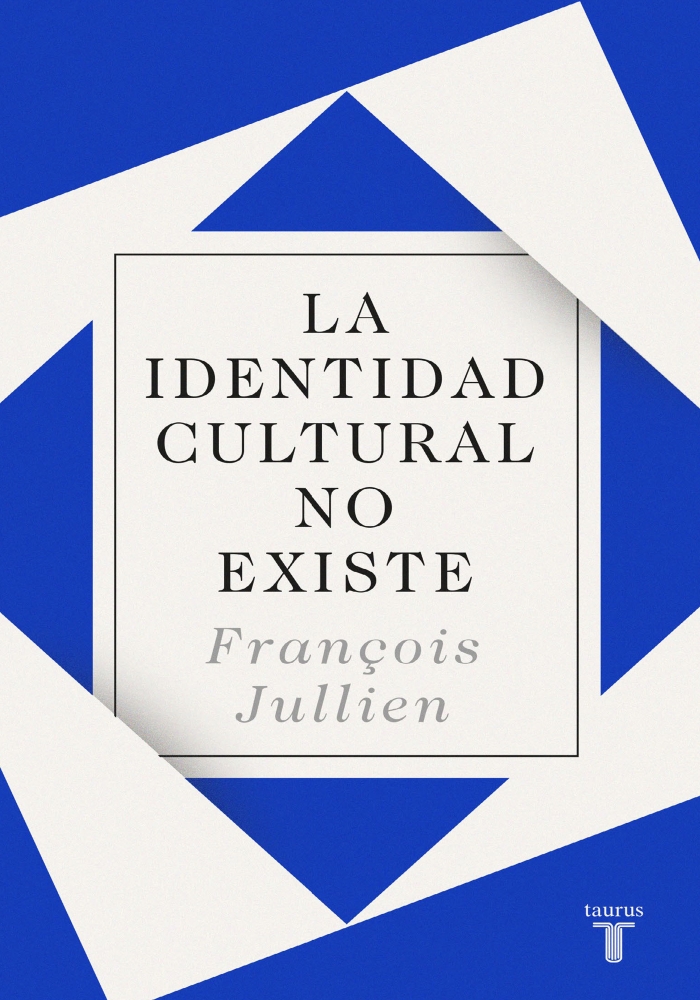
El filósofo francés François Jullien, gran conocedor de la filosofía clásica y de la cultura china, se enfrenta en este breve ensayo…
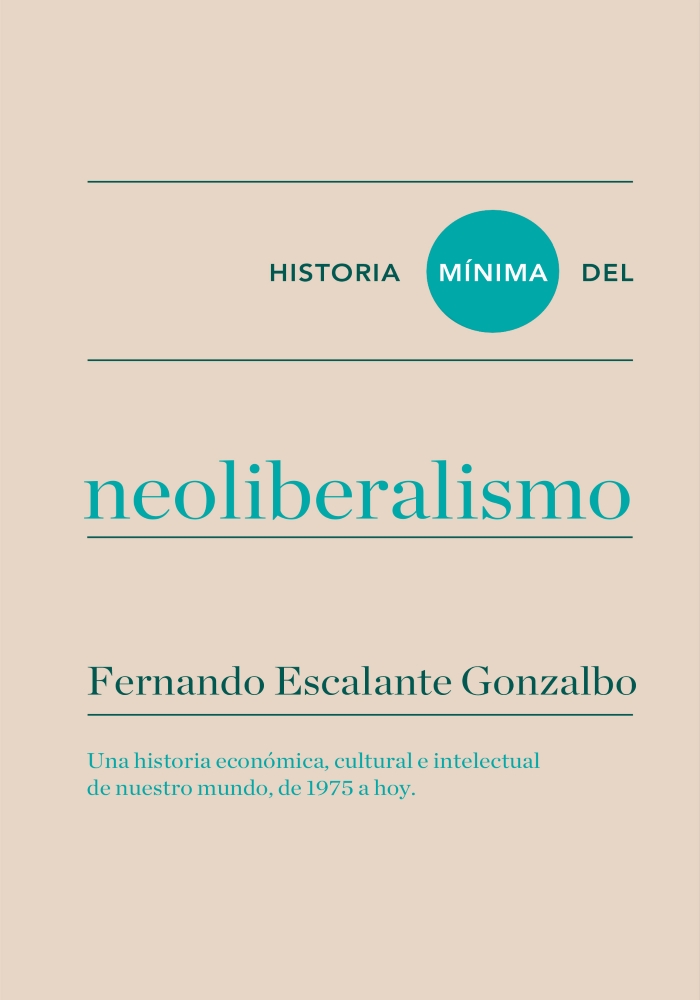
Fernando Escalante persigue en este libro delimitar el sentido y alcance del «neoliberalismo». Como señala el autor, el problema no es tanto…



