
Chinoiseries
- Por Julio Aramberri
Si fuera Jamie Dimon también yo me sentiría tentado de ponerme al mundo por montera. Dimon llegó a consejero delegado (CEO) de…

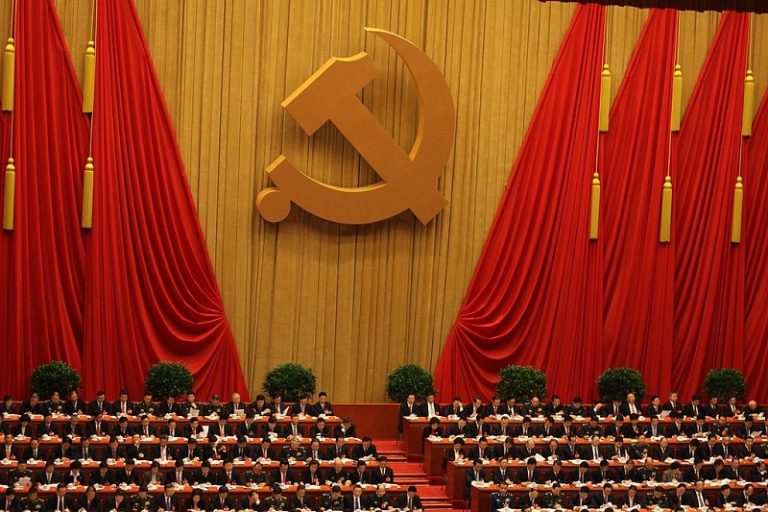


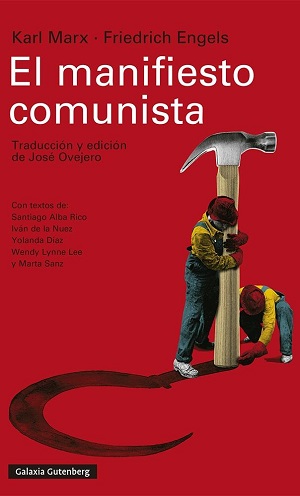
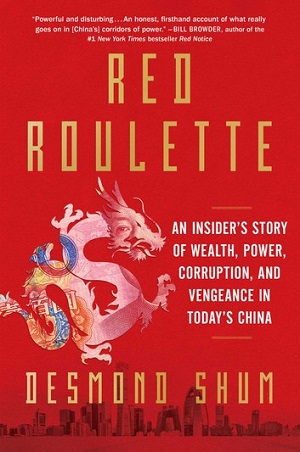
Casi todo el mundo, incluido su gobierno, está de acuerdo en que China necesita reequilibrar su economía y hacerla más estable y…
Mario Vargas Llosa publicó en 2012 La civilización del espectáculo, un ensayo que suscitó no pocas polémicas y altas dosis de incomprensión. Vargas…
Durante una discusión sobre el cambio climático en un reciente congreso académico, un colega sueco apuntó que, si la energía nuclear fuese…



