
Nada nuevo bajo el sol: Historia e historias en los museos de arte
- Por Fernando Checa
El papel que la historia jugó en los museos de arte fue, desde los orígenes de esta institución, muy grande. Más adelante…


¡Qué difícil es ser contemporáneo a estas alturas de la modernidad! Así sucede, al menos, cuando se quiere interpretar el significado de…
Parecerá extravagante, seguramente peregrino, pero si a alguien me recuerda Donald J. Trump es a Erich Weiss, antes Weisz, que acabaría por…

Existe acuerdo entre los investigadores de la financiación autonómica (Monasterio, Zubiri, De la Fuente) en que el vigente Concierto Económico del País…
El ser humano mantiene un firme compromiso con la estupidez, quizás porque le exime del penoso esfuerzo de pensar. Para Ortega y…
Cuando Álvaro Delgado-Gal me llamó por teléfono y me dijo que había localizado a Tintín en una residencia de la tercera edad…
Veníamos diciendo que la película inacabada de Welles, El otro lado del viento, presentada por fin al público en una versión reconstruida por…
Desde el lamentable incidente entre Gauguin y Van Gogh, circula la idea de que los artistas son neuróticos incurables. Sus excentricidades no…

Nacieron ambos en la última semana de octubre de 1632, vivieron en la ciudad neerlandesa de Delft, realizaron grandes contribuciones a la…
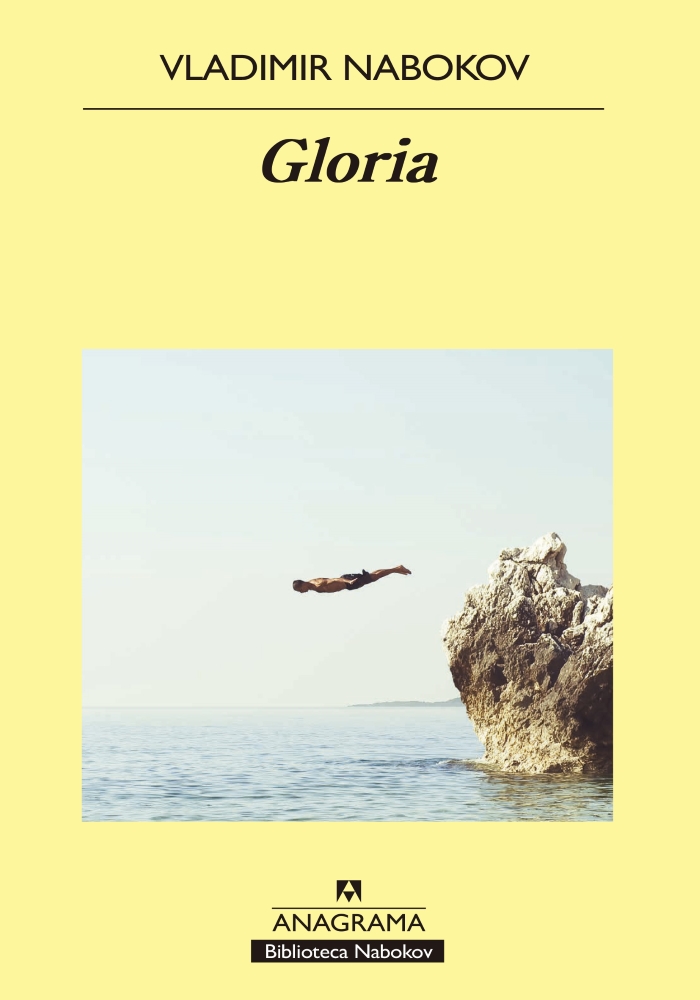
Desde comienzos del siglo XX, una legión de voces anuncia que algo ha terminado para el hombre. Unos ejemplos al azar: Theodor…

A estos tres artistas no les une su modo de pintar ni su tiempo, sino la desgracia. Fueron enormemente admirados cuando vivían:…



