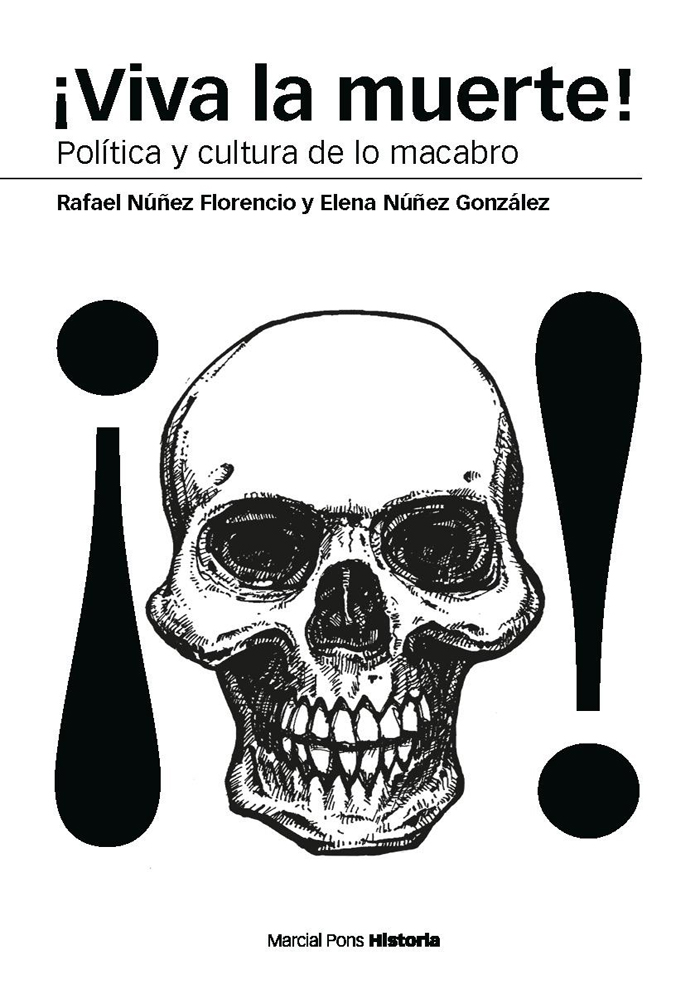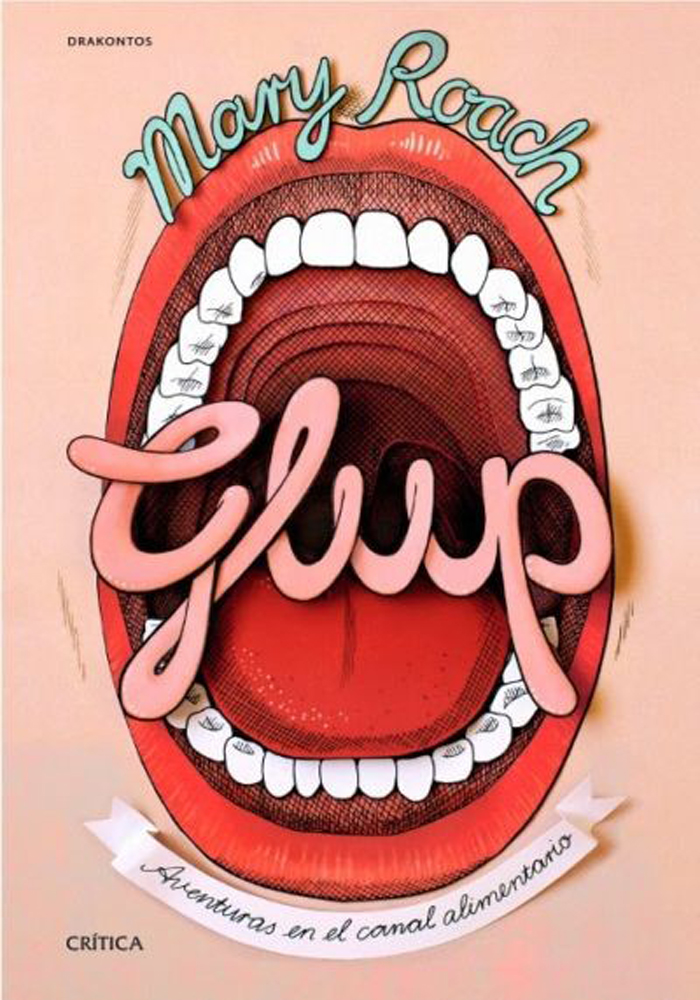Tras su excelente El peso del pesimismo. Del 98 al desencanto (Madrid, Marcial Pons, 2010), Rafael Núñez Florencio publica, con Elena Núñez González, este ¡Viva la muerte!, dedicado a inventariar e interpretar la presencia de lo macabro en la política y la cultura española desde la Edad Media hasta nuestros días. Hay una cierta continuidad temática con el libro anterior, bien visible en el punto de partida de esta nueva obra, que arranca con la evocación del célebre episodio ocurrido en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, que tuvo como protagonistas a Miguel de Unamuno y Millán Astray. Frente al «vencer no es convencer» de Unamuno, el fundador de la Legión, admirador confeso de la tradición samurái, opuso un doble grito de «¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!», que podría verse como las dos caras de la misma moneda: un antiintelectualismo militar y militante que encontraba su razón de ser en una vida de sacrificio y muerte heroica. De ahí el título de un libro sumamente ambicioso en su recorrido cronológico y temático, que abarca desde los terrores milenaristas de la Edad Media o el costumbrismo periodístico hasta la cultura barroca o el pensamiento español contemporáneo.
Buenos conocedores de la literatura, la filosofía y la historia de España, Rafael y Elena Núñez mezclan en ¡Viva la muerte! una erudición de altos vuelos con un estilo que en ocasiones deriva hacia lo coloquial, como si quisieran contrarrestar el sesgo académico de la obra con un toque ligero, generalmente de humor negro, por lo demás muy a tono con el tema. Hay poco o nada que reprochar al andamiaje empírico del libro, constituido por un sinfín de testimonios literarios, artísticos e históricos que, bien engarzados unos con otros, van ilustrando la tesis de los autores sea cual sea el período tratado. Una y otra vez aparece la obsesión por lo macabro –más que por la muerte– como un elemento consustancial a nuestra cultura y a nuestra historia social y política. Ejemplo de esto último serían las guerras civiles de la época contemporánea, el terrorismo desde la Transición a nuestros días, como si el consenso y la reconciliación no hubieran bastado para liberar a España de sus viejos fantasmas, y el reciente debate sobre la memoria histórica, al que se dedica un estupendo apartado del libro. Pese al exhaustivo muestrario de casos acumulados a lo largo de estas páginas, siempre podrán añadirse ejemplos que refuercen o maticen la línea argumental de la obra. Es inevitable recordar las palabras, entre fatalistas y proféticas, escritas por Manuel Azaña en los años veinte sobre el traslado de los restos mortales del poeta Quintana al Panteón de Hombres Ilustres, episodio que mostraría hasta qué punto la necrofilia forma parte, en opinión de Azaña, de la personalidad histórica del pueblo español: «No hay duda: desenterrar a los muertos es pasión nacional». El misterio de la muerte provocaría actitudes inalterables a lo largo del tiempo, como las tradiciones populares ligadas a ella, que requerirían una explicación antropológica más que histórica. En otros casos, por el contrario, se pone de manifiesto la cambiante relación que regímenes y culturas políticas han establecido con la muerte, interpelada de distinta forma según el momento y la ideología dominante. Es curioso, por ejemplo, que en esa orgía de necrofilia que fue el primer franquismo se prohibiera por macabra la célebre Rascayú –probable plagio de una canción estadounidense de los años treinta titulada I'll Be Glad When You’re Dead, Rascal You–, que evocaba de manera desenfadada e irreverente el tránsito a mejor vida de un absurdo personaje. Y qué decir de la obra Eloísa está debajo de un almendro, de Enrique Jardiel Poncela, y del gran misterio que encierra el asesinato de Eloísa, protagonista de esta extraña comedia negra estrenada poco después del final de la Guerra Civil.
No faltan, pues, textos, autores y episodios con los que completar este descenso a los infiernos de la cultura y la historia de España y que hagan bueno el lamento expresado por los autores al final de su libro: «¡Cuánto queda en el tintero!» Pero no estamos en presencia de un diccionario de lo macabro y lo morboso, que también podría hacerse, sino ante una detallada hoja de ruta que debe servir al lector para moverse por una realidad espeluznante poblada de imágenes aterradoras y criaturas fantasmales, como el propio Millán Astray, al que uno de sus partidarios describió como un aguerrido personaje de «tez cetrina y cadavérica». No cabía mayor cumplido para el hombre del «¡Viva la muerte!» El acierto de la estructura del libro y de la temática tratada a lo largo de sus páginas se demuestra en que cualquier pieza que queramos añadirle encaja fácilmente en uno u otro apartado. Si acaso podría objetarse la ausencia del siglo XVIII, comprensible si nos quedamos en el tópico del Siglo de las Luces, rebosante de racionalismo y de fe en el progreso, pero si es verdad, como afirman los autores, que «el bodegón representa en cierto modo la quintaesencia del espíritu barroco», se habría agradecido una reflexión sobre la obra de Luis Meléndez (1716-1780), exponente insuperable de la fuerza evocadora de la naturaleza muerta y uno de los grandes maestros del género. Salvo, claro está, que consideremos que el bodegón del siglo XVII y el del XVIII representan cosas distintas, incluso opuestas: la futilidad de la vida en el primer caso –de ahí su importancia en este libro–, la prosperidad y la abundancia en el segundo –de ahí su ausencia–.
Están muy bien explicadas la necrofilia romántica –amores contrariados, suicidios, cementerios, todo ello con un trasfondo de erotismo morboso y malditismo– y la presencia de la muerte en la cultura del post-98 –Solana, Valle-Inclán, Unamuno, Gómez de la Serna–, sobre la que Rafael Núñez Florencio, consumado especialista en la época, se explayó en su ya citado El peso del pesimismo. Al adentrarse el libro en el siglo XX, se habla del traslado de los restos mortales de Blasco Ibáñez a Valencia en 1933, en un acto de ruidosa afirmación republicana, pero no de su novela Los cuatro jinetes del Apocalipsis, cuya temprana traducción al inglés, al igual que sus versiones cinematográficas –aunque la de Vincente Minnelli de 1962 tiene poco que ver con el original–, plantea una cuestión de la mayor importancia, estrechamente relacionada con la idea central de este libro: hasta qué punto la actitud de un país ante la muerte, según se plasma en la palabra y en la mirada de sus escritores y artistas, es extrapolable a otra cultura y comprensible fuera de su ámbito natural. El caso de Los cuatro jinetes del Apocalipsis y su éxito más allá de nuestras fronteras abonarían la idea del carácter universal de un fenómeno inseparable, por lo demás, de la condición humana, pero no es evidente que siempre ocurra así.
Aquí radica el mayor desafío que tienen que afrontar Rafael y Elena Núñez: evitar que su ¡Viva la muerte! se deslice hacia una visión esencialista, por no decir casticista, de la historia que van contándonos. No cabe duda de que son conscientes de ello, porque en reiteradas ocasiones nos previenen del riesgo de caer en semejante interpretación. «Somos refractarios a cualquier postulado de especificidad hispana en este terreno», leemos en el capítulo titulado «La muerte, ¿fiesta nacional?», en el que niegan, por ejemplo, que el tremendismo literario de la posguerra sea, como han pretendido algunos especialistas, la versión española del existencialismo europeo de la época. Más adelante insisten en que, contrariamente a lo que se deduce del costumbrismo mortuorio cultivado por Luis Carandell en su Celtiberia Show, «no puede sostenerse la existencia de ninguna especificidad hispana en este ámbito, ni una propensión macabra más ostensible que en otras partes». Tampoco creen que la guerra civil española fuera un caso atípico en el panorama de las contiendas civiles del siglo XX, «ni para bien ni para mal». Todo lo más, admiten «la relevancia que adquiere la podredumbre de lo material» –es decir, la putrefacción de los cuerpos– en ciertas manifestaciones de la cultura española, que van desde el arte barroco hasta los usos funerarios de la corte, patentes en el famoso «pudridero» de El Escorial. El ascetismo, el senequismo y el «naturalismo trascendente», como lo denominó María Zambrano, constituirían la expresión filosófica de eso que los autores llaman una «manera hispana de mirar el mundo».
Al final, pues, resulta que sí existe una cierta especificidad, aunque muy limitada, porque, como se recuerda en el libro, la mística de la violencia de los años veinte y treinta no tuvo fronteras nacionales o ideológicas, el surrealismo jugó con un repertorio de temas y obsesiones parecido dentro y fuera de España y el terrorismo fue un fenómeno típico de la Europa de los años setenta, aunque aquí «los años de plomo» se prolongaron más allá del final de aquella década. Ni siquiera puede decirse que la Legión fuera un invento español, por más que sus fundadores intentaran entroncarla con los Tercios de Flandes. La fascinación de Millán Astray por el bushido y la tradición samurái la emparenta con remotas tradiciones militaristas y caballerescas, muy alejadas del más rancio casticismo hispano. Quién iba a decir que su «¡Viva la muerte!», tomado a menudo como quintaesencia de un nacionalcatolicismo necrófilo, expresa más bien el eco de un imaginario que, como dicen los autores, se encuentra «en las antípodas de la concepción cristiana del mundo». Incluso el esperpento valleinclanesco podría considerarse una traslación literaria de la estética deformante y grotesca característica del expresionismo alemán.
La pregunta que sugiere la lectura de este libro no resulta, como se ve, nada sencilla: ¿cuánto hay de originalidad y cuánto de universalidad en las imágenes, ritos y obsesiones en torno a la muerte que jalonan la historia de la cultura española? La obra es tan sólida en su acopio de testimonios y en su desarrollo argumental que, por pura inercia, tenderíamos a suscribir la tesis casticista, abiertamente contraria a la tendencia hegemónica en la historiografía española hasta fechas muy recientes. De ahí, probablemente, el empeño de los autores en desmarcarse de una interpretación que podría ser tachada de esencialista y hasta de políticamente incorrecta. La cuestión surge de nuevo en el último capítulo, que lleva el reconfortante título de «La muerte no es el final». No son propiamente unas conclusiones, pero estas últimas páginas contienen una aguda reflexión sobre la muerte, y con ella el envejecimiento, como el tabú por antonomasia del mundo moderno. Un fenómeno que, como la rápida popularización de la fiesta de Halloween, deja muy poco margen a las formas ancestrales que cada pueblo ha tenido de relacionarse con la muerte.
Juan Francisco Fuentes es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y es en la actualidad Visiting Senior Fellow en el IDEAS Centre de la London School of Economics. Su último libro, con Pilar Garí, lleva por título Amazonas de la libertad. Mujeres liberales contra Fernando VII (Madrid, Marcial Pons, 2014).