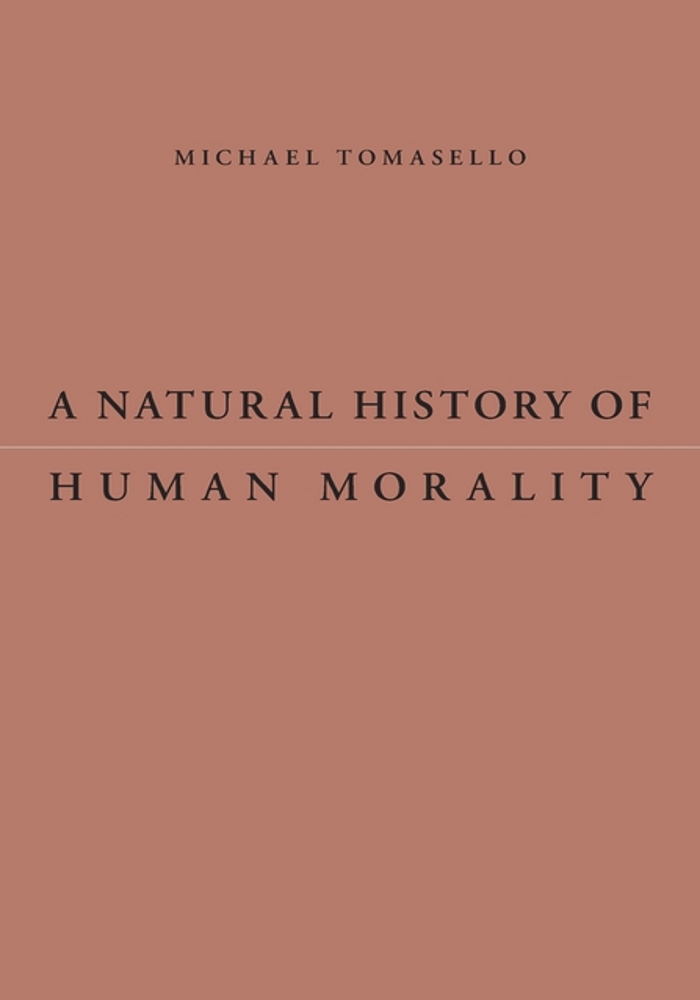Con más de veinte novelas y más de treinta libros publicados, António Lobo Antunes (Lisboa, 1942) es, posiblemente, el escritor portugués vivo más internacional y, junto a José Saramago y Fernando Pessoa, el más conocido y traducido en España. Ello a pesar de no ser un autor de lectura fácil, aunque sí de rara intensidad. Sus novelas inciden una y otra vez sobre los mismos temas, de una manera obsesiva, pero sin repetir los enfoques ni los hechos. Se reconocen en sus ámbitos alucinados, en la estructura de sus narraciones, donde los puntos cierran larguísimos párrafos interrumpidos por afirmaciones destacadas por un guión. En esas prolongadas frases, que a menudo superan las diez páginas, se mezclan las voces, las imágenes, las situaciones, los personajes aludidos. Los asuntos, como apuntaba antes, también vuelven una y otra vez: la guerra de Angola, que el escritor conoció personalmente, los barrios bajos lisboetas, su experiencia de médico psiquiatra, la muerte y su contrapunto vital, con el que se pretende ahuyentarla. Pero ni esta reiteración de argumentos ni su lenguaje, que se depura de obra a obra, impiden que nos sorprenda con cada nuevo escrito que publica. Ello, pienso, sólo puede deberse a la enorme fuerza de sus imágenes, a la transparencia de sus palabras, al dramatismo obsesivo de la voz –o de las voces– que narran, que cuentan, que dicen lo que pasa o lo que se siente que pasa.
Sobre los ríos que van recupera un viejo tema narrativo y biográfico que ya trató en su libro El archipiélago del insomnio, publicada en 2008. Se trata de un cáncer, ya superado, por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Si, en El archipiélago, las voces de los muertos asaltaban al lector en una sucesión de círculos infernales, en esta novela no son tanto las voces como las impresiones de la infancia –las cosas con su presencia poderosa en el recuerdo y los seres humanos y animales como sombras iluminadas– las que se intercalan en el discurso de un solo narrador. Y él es –Antoninho, António o Antunes– quien describe la realidad, el delirio en el que vive o muere, pues los límites entre los dos ámbitos están difusos, igual que el del mundo de la vigilia y el de las pesadillas. Todo ello se vuelve confuso en el largo fraseo de un enfermo que teme a la muerte y que revive la infancia con la intensidad de un presente ininterrumpido. Esos seres, que habitan junto al manantial del Mondego con sus manías y sus gestos que se repiten, son apenas imágenes fijas, semejantes a medallones grabados, que vuelven una y otra vez con parecidas palabras: Virgilio, su burro y su carreta, el abuelo y su periódico, su padre y las pelotas de tenis, que Antoninho tiene que recoger sin que pueda concluir su acción, la extranjera rubia del hotel de los ingleses, la abuela con su ternura siempre renovada, el pelo de Maria Lucinda que se confunde con el suyo, su tío que emigró a España, los enfermos de las minas de volframio y los trenes que los llevan noche adentro, el erizo que araña en su interior, la cola del gato, los jarrones de flores, la vereda de las moras, los botones y los carretes de hilo de la madre –«cada botón una criatura viva y cada carrete de hilo un alma»– con los que jugaba y continúa jugando… ¿Esa es la auténtica realidad o, más bien, la de las paredes blancas, la del suero, la del incómodo enfermero y del médico? ¿A qué distancia se encuentra la muerte de la vida? Son preguntas que quedan en el aire, pues habitamos en el lenguaje y las palabras nos indican la única verdad a que podemos aspirar.
Toda la producción narrativa de Lobo Antunes es un deambular por los espacios de psique y gira alrededor de los seres que nos habitan, de los ámbitos que conforman nuestro universo –«habrá más mundos en el interior de este»–, como confiesa el autor y protagonista de la novela. Y son todos esos mundos, esa suma de voces, de imágenes, las que se liberan y flotan entre las paredes de una habitación blanca de hospital: «Formas, formas. Formas que iban, venían y volvían a irse, se superponían y alejaban, rodaban lentamente o se elevaban y caían deprisa, parecían definirse y en lugar de definirse se disolvían, la ilusión de que voces y no voces, presencias y no presencias».
Tan solo el dolor es la única evidencia, que actúa como faro y le confiere realidad –la única que se siente capaz de tener– y le permite sentirse vivo. Cuando el dolor se atenúa por causa de la morfina, el ser también se diluye en el sueño, en esas imágenes fluctuantes como las olas de un mar distante hacia el que los ríos –nuestras vidas– van. Más tarde, el Mondego, un manantial en el recuerdo de la infancia, se vuelve río, impetuosa corriente impulsada hacia su desembocadura: «En que parte del Mondego empezarán los peces, en qué parte de los peces empezarán las gaviotas, en qué parte de las gaviotas empezarán los barcos que se reflejan no en el agua, en el aire».
Las formas, las imágenes son semejantes a brillos en las aguas a causa del sol, de la luz abrasada del poniente. El enfermo, que yace en el hospital de Lisboa y que duda de si su nombre es Antunes o António o Antoninho, se imagina como un recipiente que guardase en su interior no un líquido, sino alientos, voces de una humanidad que habla por su boca, si es que su boca fuese capaz de hablar.
Pocos libros de Lobo Antunes tienen tal transparencia, tanta capacidad para acompañar el discurso de la conciencia, las asociaciones de ideas, ese saltar de un hecho a otro, o de una imagen a otra con el único apoyo de una palabra, de un sonido o de un simple olor. La mente, así, extendida en puro lenguaje, es un mapa donde están representados «el pasado remoto, el presente ajeno, el futuro inexistente», pero también es el paisaje de todo aquello que nos configura. Son los mundos que nos habitan y en el que nuestra identidad es apenas un brillo, una voz más: «El hecho de ser muchos le sorprendía, cómo se junta tanto frenesí en un solo cuerpo y cómo consiguen vivir en un sitio tan pequeño, cuál la voz de la enfermedad que no la encontraba, procuraba hacerse una idea de su muerte y no era capaz de imaginársela ni de sentirla».
¿Será la muerte la última de las voces, aquella que cierra el drama o la tragicomedia cuando cae el telón? Pero, ¿cómo reconocerla, cómo diferenciarla de las demás? El hombre que, al final de la novela, busca el dolor que tenía y ha dejado de sentir, al que visten con un traje que han traído de casa y le anudan una corbata, que abandona el hospital sin estar seguro de que el hospital no haya sido una invención más de su mente, ese hombre no se despide del lector como un individuo, como un actor, sino con la máxima latina que despejaba la escena en una función teatral: Exeunt omnes (Salen todos). Concluye así la novela, pero no la enseñanza de Lobo Antunes: nunca moriremos solos, sino en compañía de todos aquellos a los que conocimos y de las cosas que nos dejaron su impronta, y es que somos mucho más de lo que creemos.
Antonio Maura es coordinador de la Cátedra de Estudios Brasileños en la Universidad Complutense.