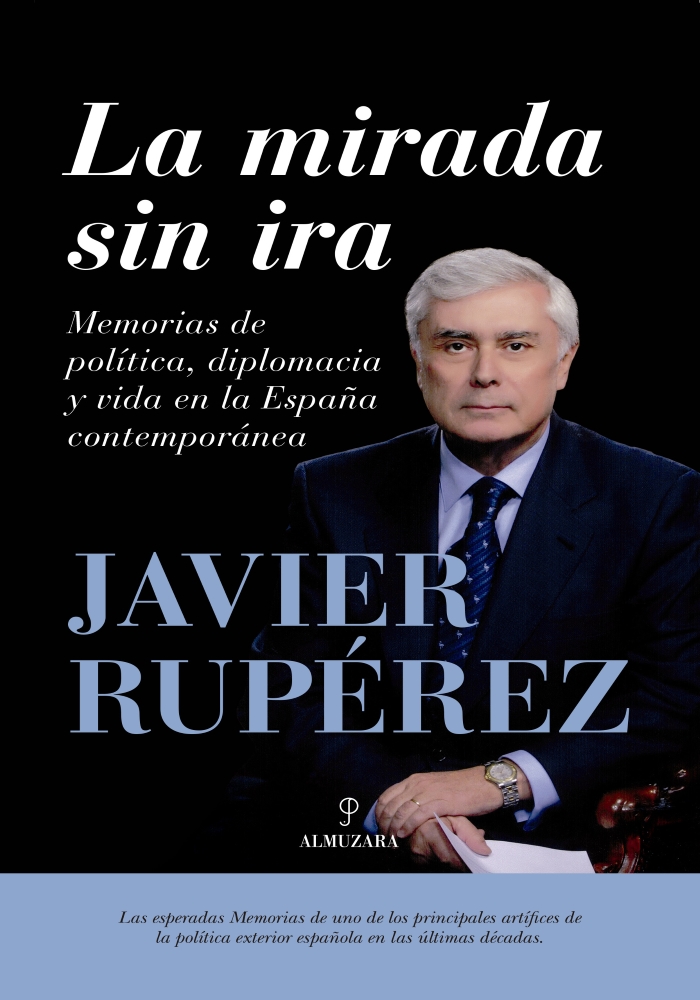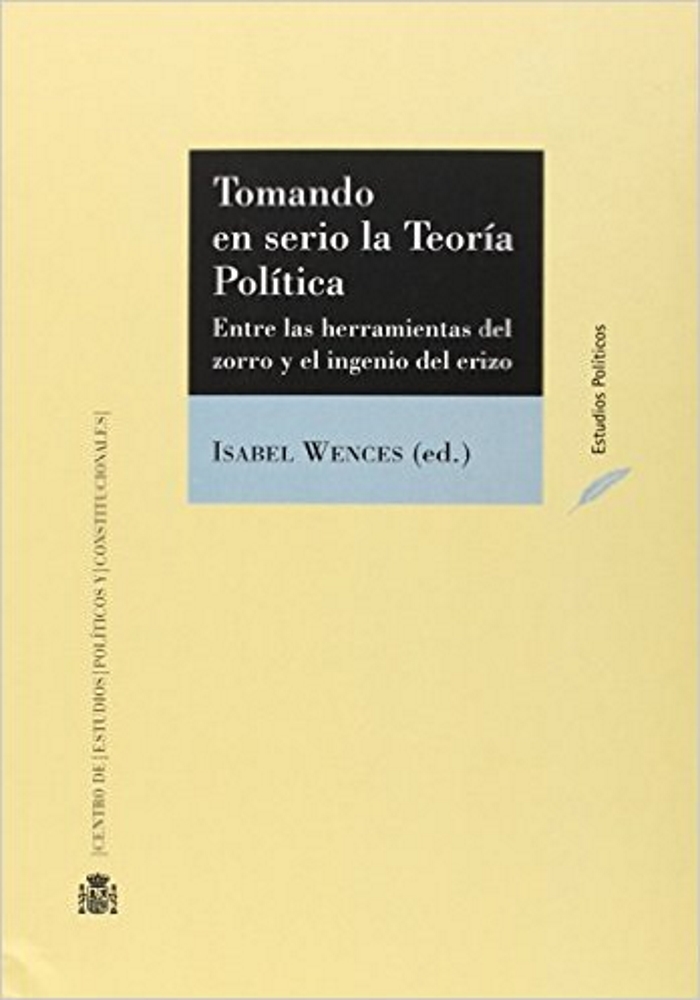El siglo XX no fue sólo «la era de los conflictos» a nivel internacional, el siglo de las mayores masacres sufridas por la humanidad, sino también, para las sociedades democráticas de Europa occidental, una era de ascenso social y de paulatinas conquistas resumidas por el sintagma del «Estado del bienestar». Una historia relegada habitualmente a estudios de geografía humana o historia social, carente del brillo de las biografías de personalidades eminentes, o del sino trágico del relato de guerras y exterminios. Una historia que otras veces ha caído en una épica reivindicativa de los derrotados, todavía con esperanza, como en La estética de la resistencia, de Peter Weiss, o ya teñida por la versión posmoderna de la melancolía de izquierdas de la que hablaba Enzo Traverso partiendo de Walter Benjamin.
El libro de Selina Todd, cuya versión original se publicó hace cuatro años, parte de un interés personal: Todd, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Oxford, quería indagar sobre sus orígenes familiares en Leeds, paradigma de ciudad industrial británica. Acabó contando una historia colectiva sobre los logros y derrotas de una clase con la cual siguen identificándose la mayoría de los británicos, aunque, en inglés, working class tiene un significado más amplio que en español «clase obrera». La obra, con la habitual claridad didáctica de la historiografía británica, se estructura en tres partes. En la primera, «Criados, 1910-1939» se pone el foco en el estrato más bajo de los empleados, el sector del servicio doméstico, que a principios del siglo XX daba trabajo a dos millones y medio de británicos, en su mayoría mujeres jóvenes. Partiendo de una cita de Virginia Woolf, que afirmaba que en torno a 1910 «cambió el carácter humano» desde que los cocineros, que antes vivían en las profundidades del hogar, osaron pisar la sala de estar, Todd describe cómo las aspiraciones de que se promulgaran leyes de protección social, antes limitadas a los obreros cualificados, llegaron a las criadas. En 1911, los liberales, ante el auge del recién creado Partido Laborista, introdujeron una Ley de Seguro Nacional que garantizaba seguro de enfermedad y desempleo para los oficios peor remunerados.
Los años previos a la Primera Guerra Mundial fueron de gran agitación social, con el auge, asimismo, del movimiento sufragista, y en ellos comenzó a formarse «una identidad compartida que unía a trabajadores no cualificados y artesanos, criadas y mineros, frustrados y airados por lo poco que les ofrecía la vida» (p. 39). La prensa conservadora lamentaba cómo estaba el servicio, consciente de que, con una industria que ofrecía mejores salarios, pronto la idealizada relación entre los señores y los criados que sabían cuál era su lugar, sería cosa del pasado. La breve tregua patriótica de los años bélicos dio paso a una escalada reivindicativa, lógica por el paro subsiguiente a la paz y por la creciente organización: en esos años se dobló el número de afiliados a los sindicatos, llegando a los ocho millones de personas. Pese a ello, tanto las autoridades como la gran prensa seguían identificando el interés general con el de las clases media y alta, como se puso de manifiesto en la gran huelga general de mayo de 1926, reprimida duramente por el gobierno conservador de Stanley Baldwin y Winston Churchill, que describieron a los huelguistas como «enemigos interiores» y antipatriotas. La huelga, aunque fracasada, reforzó al Partido Laborista, que en 1929 llegaba al poder con Ramsay MacDonald, en un gobierno efímero arrasado por el crash de la Bolsa de Nueva York y la Gran Depresión subsiguiente. En los años treinta, el paro masivo politizó en mayor grado a la clase obrera, cuya percepción general comenzó a cambiar al mostrarse como «los verdaderos guardianes de la democracia» (p. 108), ya fuera enfrentándose a la British Union of Fascists de Oswald Mosley, con muchos apoyos en la aristocracia, o enrolándose en las Brigadas Internacionales, donde combatieron dos mil trescientos voluntarios, la gran mayoría de extracción obrera. Al contrario que en otros países europeos, la opinión pública británica fue muy mayoritariamente favorable a la República, incluyendo al tan vendido como conservador Daily Mirror. Por aquel entonces, The Times apoyaba las reclamaciones de la «marcha del hambre» de los mineros de Jarrow, lo cual indicaba un claro cambio respecto a la clase obrera.
La segunda parte, «El pueblo, 1939-1968» engloba la gran época de conquistas sociales. Todd suscribe la idea de que la Segunda Guerra Mundial fue vivida en Gran Bretaña como «la guerra del pueblo», donde al esfuerzo en el frente apoyaba el de las fábricas bélicas, que fueron «los centros del cambio económico y político; y sus trabajadores, los agentes del cambio» (p. 151). Si, en la dirección de la guerra, el hombre fuerte era Winston Churchill, en la sociedad civil era su ministro laborista Ernest Bevin, que sentó las bases de la arrolladora victoria laborista en 1945, evocada nostálgicamente por Ken Loach en The Spirit of ’45. Ese triunfo permitió desplegar la Seguridad Social y el Estado de bienestar que prometía que los ciudadanos serían atendidos «de la cuna a la tumba», lema que había hecho soñar y motivado a los combatientes. En aquellos seis años de gobierno laborista se fijó un marco social que duraría casi tres décadas, sin apenas cambios, y que se basaba en una meritocracia opuesta a los prejuicios clasistas que pervivían en un país donde los residentes acomodados de Oxford o Luton erigían muros, con el apoyo de ayuntamientos conservadores, para separar sus casas de las nuevas viviendas de protección social. Precisamente el fracaso en cumplir las promesas sobre la vivienda facilitó la vuelta al gobierno de los conservadores en 1951. Los laboristas no gobernarían de nuevo hasta 1964, pero sus medidas, como la gratuidad de la educación secundaria impuesta en 1948 por Ellen Wilkinson, ministra laborista de Educación, hicieron posible una movilidad social hasta entonces impensable. Precisamente desde finales de los años cincuenta, cuando era más fácil que nunca ascender de estatus, se pusieron de moda, en el cine y la literatura, las obras que «afirmaban que la clase obrera poesía valores –un fuerte sentido de la comunidad, lealtad, creatividad y sinceridad– que podían estar amenazados por la movilidad social» (p. 305). La fama de los propios Beatles, aunque sólo algunos de ellos fueran de origen obrero, se relacionó con los valores de una ciudad industrial como Liverpool. A pesar de beneficiarse del notable crecimiento económico durante los trece años de gobierno tory, los trabajadores enriquecidos seguían considerándose vinculados a la misma clase obrera que sus padres y con intereses enfrentados a los de los privilegiados. El propio Harold Wilson, que logró por fin la victoria para los laboristas en 1964, enfatizó sus orígenes obreros, sin apenas hablar de su puesto como profesor en la Universidad de Oxford.
La tercera parte, «Los desposeídos, 1966-2010» narra el declive de la clase obrera organizada, que comenzó cuando parecía contar con mayor fortaleza que nunca. Pese a las dificultades que la industria británica comenzó a sufrir por la competencia de las pujantes economías de Japón y la Alemania Federal, los años sesenta serán una época reivindicativa que tuvo su recompensa: «Entre 1965 y 1970, los trabajadores manuales disfrutaron de su mayor período continuado de aumentos salariales desde la guerra, y los trabajadores de oficina y servicios también vieron cómo aumentaban sus sueldos» (p. 357). Pero las continuas huelgas exasperaron también a una parte de la población, seguramente más amplia que el «pequeño pero influyente grupo de líderes empresariales, políticos y magnates de la prensa» (p. 373) del que habla Todd. Después de un breve paréntesis conservador (1970-1974), Wilson regresó al poder, aunque dimitiría dos años después por problemas de salud. Su sustituto, Jim Callaghan, será el encargado de la dolorosa petición de ayuda al Fondo Monetario Internacional. Si Todd lamenta que las políticas laboristas de 1976 fueran tan distintas a las de treinta años atrás, hay que tener en cuenta que las situaciones eran opuestas: en 1945, pese al Blitz, la industria británica estaba en ventaja frente a un continente arrasado; en 1976, tenía que rivalizar a nivel global con competidores más dinámicos. En 1979, la llegada al poder de Margaret Thatcher supondría, según Todd, el fin del «pacto que se había firmado durante la Segunda Guerra Mundial entre el pueblo y sus políticos» (p. 407). Su revolución conservadora, con un rápido aumento del desempleo y la desigualdad, se enfrentó a muchas resistencias y seguramente, sin la providencial Guerra de las Malvinas, que disparó la popularidad de la Dama de Hierro, su mandato hubiera sido efímero. Sin embargo, «a raíz de su aplastante victoria electoral en 1983, el gobierno de Margaret Thatcher dirigió su mirada hacia un enemigo mucho más importante que los argentinos: la clase obrera organizada» (p. 412). Hoy día está probado que los cierres de minas de carbón tuvieron una motivación política, destinada a quebrar el sector más militante de los sindicatos y a terminar con un modo de vida comunitario que había de ser sustituido por el individualismo, sintetizado en sus dos célebres negaciones: «No existe la sociedad» y «No hay alternativa». En última instancia, la desigualdad y, por supuesto, la traición de los siempre discordantes conservadores, terminarían con Thatcher.
Aunque, al contrario que Owen Jones en su exitoso Chavs. La demonización de la clase obrera (2011), Todd no cargue contra Tony Blair, pasa como de puntillas por su década de gobierno, quizá porque no concuerda del todo con su argumento principal. Sin reducir la desigualdad, sus políticas enriquecieron el Reino Unido, eliminando las bolsas de pobreza, y su masiva inversión puso al país a la vanguardia en investigación e innovación. Años idílicos comparados con lo que vino después, con un James Cameron que permitió que las universidades triplicaran sus costes de matrícula, echando por tierra la igualdad de oportunidades, con una prensa que, manejada por magnates ultraconservadores como Rupert Murdoch, desviaba la rabia de los desfavorecidos hacia inexistentes «gorrones» de las ayudas públicas (tan solo un 0,8 % de estas se cobraron de modo fraudulento) y, cada vez más, hacia los extranjeros, lo que a la larga favoreció el Brexit.
Selina Todd intercala como «interludios» la biografía de Vivian Nicholson, criada en precarias condiciones en la localidad minera de Castleford, y que se convertiría en millonaria de la noche a la mañana por su acierto en una quiniela, para arruinarse enseguida rápidamente, enviudar trágicamente y acabar como bailarina de striptease. Una historia individual que pretende ser ejemplo de la historia colectiva, aunque uno se pregunta si el mensaje que transmite la derrochadora y voluble Vivian es realmente representativo de su clase. Sí lo son, en cambio, los cientos de testimonios recogidos de entrevistas que van ilustrando el libro.
El libro de Todd, con todo su mérito, peca de un excesivo anglocentrismo que hace que, por ejemplo, presente la Ley de Vacaciones Pagadas de 1938 como un logro sindical británico, sin mencionar que, dos años antes, una ley similar había sido aprobada por el Frente Popular en Francia; o que cometa el asombroso error de fechar en 1942 la declaración de guerra de Hitler a la Unión Soviética (p. 175). Que se trata de una historia británica es evidente desde el propio título: People es, evidentemente, tanto «gente» como «pueblo»; y la ambivalencia de dicho término queda perdida en la traducción, a pesar del buen trabajo de Antón Fernández. Si «pueblo» en español, como peuple en francés (por no hablar de Volk en alemán), tiene unas connotaciones que hacen que los propios políticos prefieran referirse a «la gente», en inglés ese término se ha mantenido como un común denominador con el que cualquier persona puede identificarse, lo que indica que ciertas conquistas sociales, a pesar de los apocalípticos, no tienen marcha atrás.
Mario Martín Gijón es profesor en la Universidad de Extremadura. Es autor, entre otros, de La patria imaginada de Máximo José Kahn. Vida y obra de un escritor de tres exilios (Valencia, Pre-Textos, 2012), La Resistencia franco-española. Una historia compartida (1936-1950) (Badajoz, Diputación de Badajoz, 2014) y Un segundo destierro. La sombra de Unamuno en el exilio español (Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2018).