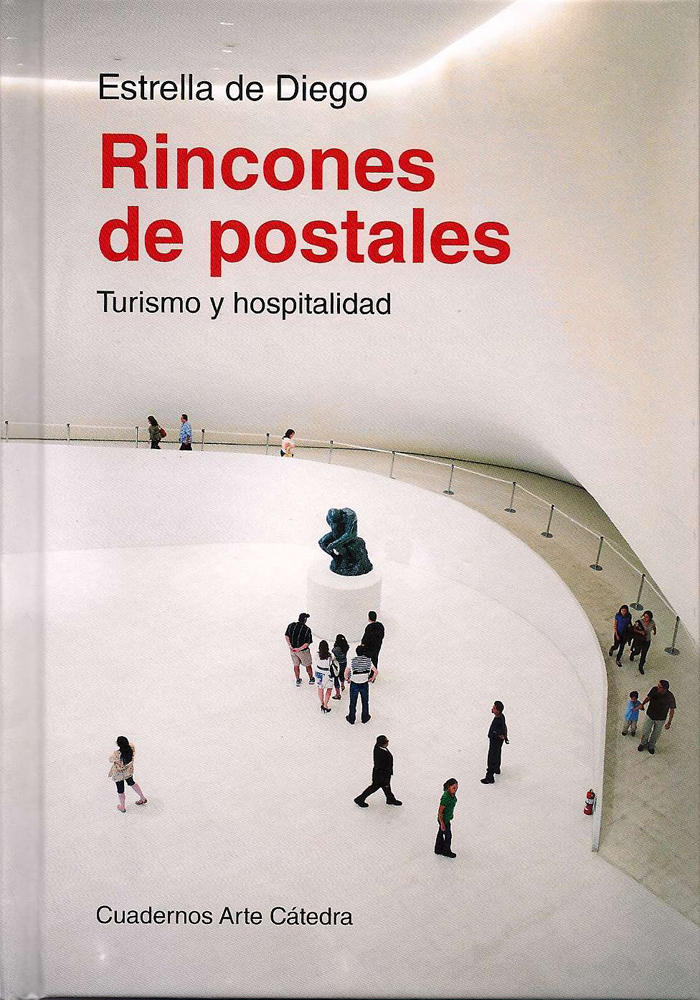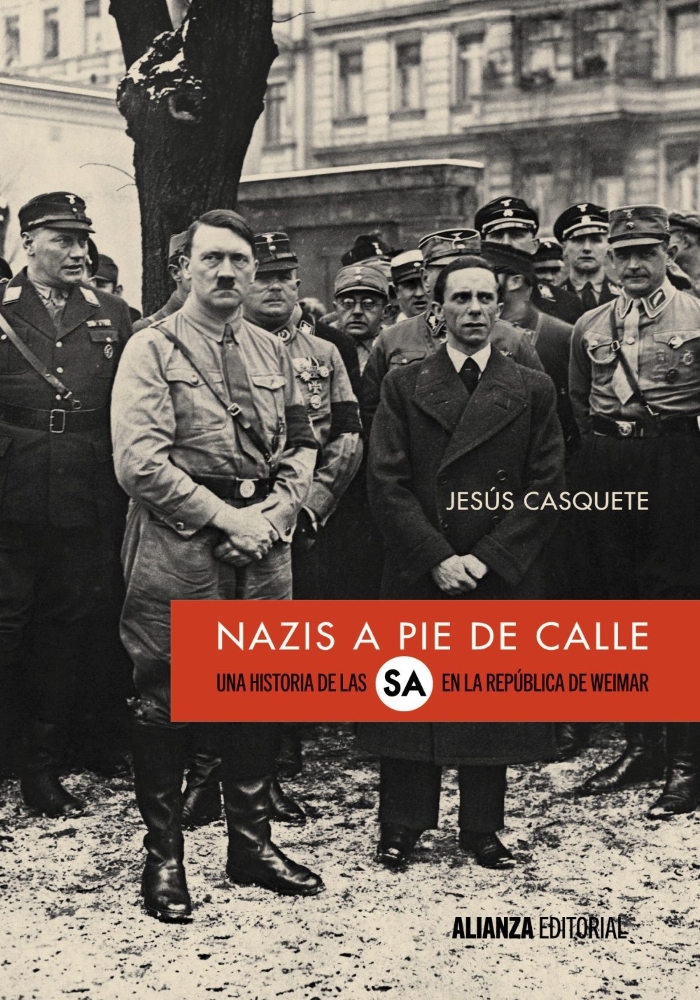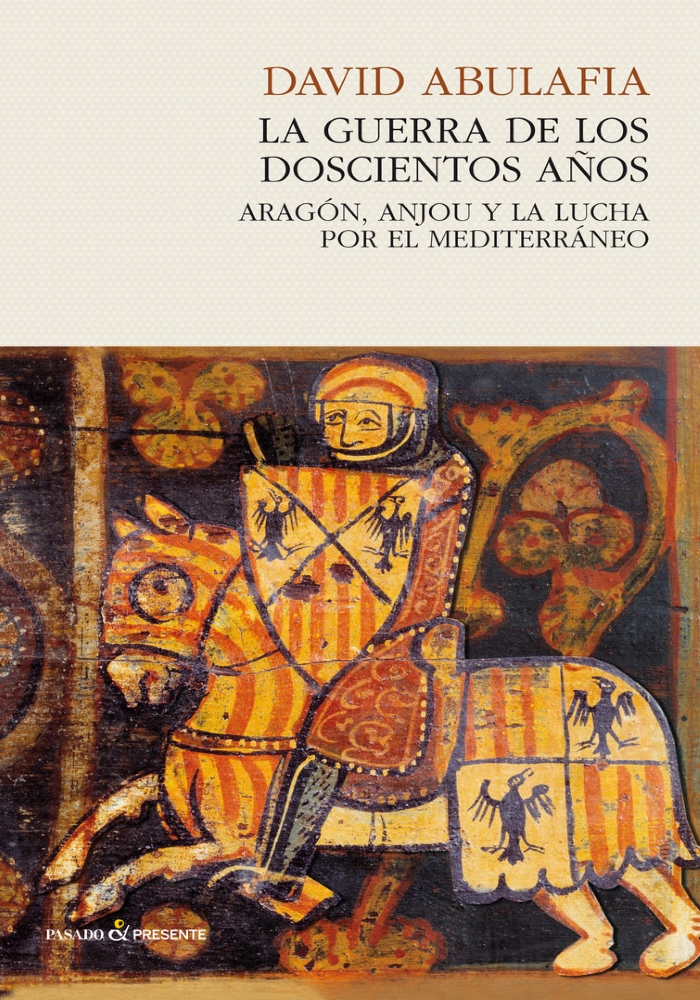Hace años, ya muchos, cuando yo comenzaba mi carrera académica en la Complutense, me tocó ejercer de profesor ayudante de un ilustre catedrático. Los juicios del maestro sobre literatura o sobre lo que fuere venían en dos sabores y medio. Lo que fuere era hermoso o, cuando se trataba de algo verdaderamente notable, muy hermoso. Al resto lo cubría con un silencio casual. Algo así como cuando uno entra en una tienda de ropa y el vendedor nos hace saber que esto es Versace y aquello Armani con una mirada de éxtasis que se trueca en decepción si le preguntamos por las prendas de otro colgador. «Ah, eso; eso es como… como nada». Y remacha: «Nada». En mi ingenuidad, un vicio del que no he podido desprenderme con los años, a mí me resultaba muy difícil juzgar lo que fuere por sus cualidades estéticas, en las que, por añadidura, mi opinión –de la que no debo culpar sino a mi propio desaliño intelectual– sobre el kalóskagathós de lo que fuere no solía coincidir con la del profesor. Todavía hoy, me empecino en considerar el trabajo intelectual mirando mayormente a la información manejada y a la consistencia lógica de los argumentos. En ambos registros, el libro de Estrella de Diego sobre el turismo del presente deja mucho que desear.
Nada sabía sobre la autora cuando acabé de leerlo. Luego Wikipedia me informó de que es catedrática de Arte Contemporáneo en la Complutense y colaboradora de El País, algo esto último que –ya lo había barruntado al leer su texto– cuadra inconsútilmente con su narrativa. Volveré sobre lo de la narrativa más adelante, pero antes es cortesía resumir el argumento del ensayo. Superada la inicial sorpresa del lector por la imprevista lejanía entre el asunto del libro y la dedicación académica de su autora –¿no vivimos acaso en un universo intertextual?–, De Diego se encarga personalmente de ello. En cuatro páginas identifica al turismo de masas como «uno de los fenómenos más característicos en la construcción de la contemporaneidad». Los turistas están por todas partes y ya no quedan sitios a donde huir. Han trasformado nuestra mirada y, con ella, nuestra noción de las cosas. Como la moça do corpo dourado do sol de Ipanema, miramos al pasar pero seguimos sin ver, porque el trajín de tanto viaje nos hace incapaces de entender al Otro. A mi antiguo catedrático, esta paradoja le hubiera parecido indudablemente hermosa, y tal vez le hubiese antepuesto un muy al creerla superlativa.
Según Estrella de Diego, hacerse con una mirada limpia no parece cosa fácil, pues todo conspira en su contra. Aunque el turista se crea libre, en la realidad tiene programada su visión hasta el último detalle «por la propia estructura de poder de la sociedad dominante: el sistema nos dice cómo tenemos que viajar, qué sentir y qué cara poner mientras lo estamos sintiendo […]. Si hoy es miércoles, esto es Bruselas». [Nota bene para el lector poco avisado: el título español de la película que De Diego evoca era Si hoy es martes, esto es Bélgica]. Hasta el propio ecoturismo, que se inició como una genuina peregrinación a las fuentes, ha acabado por convertirse en «turismo de naturaleza […], nuevas formas de industria y masificaciones». Baste con observar que la ruta de ascenso al Everest está tan congestionada como el tráfico de cualquier gran ciudad en una hora punta. Allí, como en cualquier otro lugar de menor riesgo, los turistas sólo buscan una hazaña que les permita exhibirse ante su futura audiencia. Viajar se ha convertido, así, en un símbolo de estatus, es decir, en una experiencia narcisista y degradada. Esa aventura individual reproduce en miniatura la gran disociación que promueve «el capitalismo salvaje» entre Norte y Sur.
Pertrechada con ese equipaje, De Diego carga contra la cultura turística. Carga contra las guías de viaje, porque nos hacen creer que sólo algunas atracciones merecen ser visitadas y así desalientan la osadía del descubrimiento; carga también contra su despreocupación por la realidad y contra su ubérrima cosecha de estereotipos; carga contra la pasión por el consumo de souvenirs y de cachivaches, «el recorrido obvio de un deseo frustrado»; carga contra el «juego perverso y mortuorio» de los saraos caseros posteriores al viaje, con esas sesiones fotográficas que intentan revivir lo ya irremediablemente pasado. En este bestiario de lo que inmerecidamente suele llamarse crítica cultural, no podía faltar el resto de los sospechosos habituales, aunque haya que traer por los pelos su relación con el turismo. El turismo macdonaldiza y gentiliza los espacios; las ciudades de la fantasía, «de Las Vegas a Disneyworld», se organizan en torno al consumo solipsista; las exposiciones universales dejan a su paso fantasmagorías y no sólo ruinas; todos los destinos, aun los más sagrados, como Roma o como Angkor, acaban por convertirse en parques temáticos banales, trivializadosCosas similares las había dicho, mejor y con mayor fundamento, Mario Gaviria en su España a Go-Go. Turismo chárter y neocolonialismo del espacio, Madrid, Turner, 1974. Gaviria no ocupa lugar en la bibliografía de De Diego. Por cierto que, años más tarde, Gaviria enmendaría su posición inicial repasando elogiosamente el desarrollo del turismo en España en su La séptima potencia. España en el mundo, Barcelona, Ediciones B, 1996.. En fin, para qué seguir. Si usted es lector habitual de Babelia, ya se conoce el percal. Si no, repase la lista de referencias: allí está le tout Paris du déconstructionisme más sus feudatarios globales.
También conoce usted la causa de tanto atropello. Es «la estructura de poder de la sociedad dominante». El sistema, que se decía en los años setenta, hoy rebautizado como modernidad líquida por Zygmunt Bauman. En el verano de 2012, recuerda De Diego, Bauman fue «el invitado de honor en el festival reggae Rototom de Benicàssim» y allí se explayó sobre «los tremendos cambios que está experimentando un mundo donde se buscan nuevas fórmulas, al menos narrativas, teniendo en cuenta que ambas, las modernas y las “posmodernas”, han dejado de ser eficaces». En un medio tan líquido y tempestuoso como los tiempos que corren, se hace menester la ayuda de los vigilantes de la playa para que no se nos corte el resuello, así que De Diego conjura al espectro de Dean MacCannell.
Escasamente conocido más allá de los medios académicos que se ocupan del turismo, MacCannell es autor de un libro renombrado entre sus especialistasEl turista: Una nueva teoría de la clase ociosa, trad. de Elizabeth Casals, Barcelona, Melusina, 2003. El libro original se publicó en inglés (The Tourist: A New Theory of the Leisure Class, Nueva York, Schocken Books, 1976) y se reeditó ampliado (The Tourist: A New Theory of the Leisure Class, con un prólogo de Lucy R. Lippard y un epílogo del autor, Berkeley, University of California Press, 1999).. Según él, el turista es la mejor metáfora para explicar la suerte del hombre-moderno-en-general. Para el uno y el otro, la autenticidad que persiguen en sus viajes y en sus vidas termina inexorablemente en frustración. El turista se afana por llegar al fondo de las atracciones que visita, a la verdad esencial del Otro, pero volverá a casa insatisfecho, porque todas ellas no son más que un simulacro engañoso, una representación teatral de su supuesta autenticidad. Ya lo había anunciado un poco antes Mick Jagger («I can’t get no satisfaction / I can’t get no satisfaction / ’Cause I try and I try and I try and I try / I can’t get no, I can’t get no satisfaction»).
¿Cómo así? MacCannell no se detiene en los trujimanes de la autenticidad, como suelen hacerlo con tosca miopía quienes lo invocan, sino que va por derecho a la yugular. No se trata de que las fábricas de viajes exageren el atractivo de sus productos, ni de que los servicios ofrecidos estén bastardeados, no. La decepción es consustancial a la sociedad moderna, pero sus causas están más allá de ella. Hoy son las grandes corporaciones las que nos frustran, pero no hacen sino recoger la herencia de la revolución industrial, del mismo modo que ésta heredó las artimañas de la neolítica y, en fin, todas ellas la gran trampa de la división social y sexual del trabajo. ¿Qué hacer, pues? Una sola solución: la revolución. Aunque no sea muy preciso en cuanto a la forma de llevarla a la práctica, MacCannell, mientras llega, aconseja que vayamos desprendiéndonos de las relaciones basadas en el dinero y empecemos a confiar en el truequeMacCannell ha ido posponiendo y modificando su Big Bang a lo largo de su obra hasta hacerlo cada vez menos ambicioso. En su último libro (The Ethics of Sightseeing, Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 2011) ha acabado por tirar la toalla.. En el ínterin, seguiremos encerrados, huis clos, en el infierno de los demás y sin escapatoria posible.
Otra hermosa paradoja de la modernidad, ésta de una búsqueda del sentido que remata en incoherencia. Lamentablemente, para cuadrarla, hay que meter a golpes en ella algunas pequeñas trabas que se obstinan en no desaparecer. Por ejemplo, los índices de satisfacción que muestran los turistas al terminar sus viajes. Con una inusual frecuencia transcultural, son generalmente muy altos. Tal vez, como suele decirse, estén sesgados por una visión cuantitativa y positivista, pero, ¿todos ellos a la vez? Si la experiencia turística es tan inauténtica como MacCannell y sus seguidores la cuentan, parece obligado concluir que el número de personas candorosas o abiertamente entusiastas de las prácticas narradas por Sacher-Masoch crece a un ritmo preocupante. La Organización Mundial del Turismo anunciaba hace poco que, en 2013, 1.083 millones de personas lo habían practicado, es decir, que su número se había multiplicado por cincuenta desde 1950. Para 2030 se estima que llegarán a 1.800 millones, o noventa veces más que cuando empezó el turismo masivo. La OMT, conviene reparar en ello, sólo cuenta llegadas internacionales. No hay datos fidedignos sobre el número total de turistas domésticos, es decir, de viajeros que no cruzan las fronteras de su propio país, pero se sabe que son muchos más. Sólo en China ascendieron a 2.300 millones en 2011. Parece una pandemia.
Con datos como estos, por imprecisos que sean, tampoco quedan muy bien paradas otras hipótesis que maneja De Diego. Eso de que el turismo refleja la polaridad entre el Norte y el Sur es tan de los ochenta… Algo difícil de sostener cuando se piensa en el turismo emisor que ya representan, y representarán aún más, China e India en las próximas décadas. Y no hablemos de la contaminación y degradación cultural que sigue a la llegada de turistas. En la realidad, los turistas internacionales suelen quedarse muy cerca de su cultura de origen y son relativamente escasos quienes hacen viajes lejanos. Otra vez la OMT. En 2012, 800 millones de entre los 1.035 millones de turistas internacionales de ese año viajaron dentro de su propia región y sólo 210 millones a otra. Si a estos últimos se les restan los viajeros de negocios, que tienen poco tiempo para ocuparse de culturas ajenas, más quienes se desplazaron para visitar a amigos y familiares, que revisitan la propia, mi estimación es que esos famosos encuentros en la tercera fase que propician la agresión a las identidades de los destinos receptores, anduvieron en torno a entre cuarenta y sesenta millones. No son cosa de poco, pero no justifican el catálogo de tropos y trenos con que nos obsequian los creyentes en la liquidez del mundo presente y que, por cierto, se repite cansinamente por igual en todos los ámbitos culturables, de la lingüística a la moda, del turismo al arte contemporáneo.
Como muchos maccannellistas, Estrella de Diego no practica el estricto rigorismo conceptual de su mentor. ¿Por qué viajamos? ¿Merece la pena ir a donde todo el mundo va? MacCannell era profundamente pesimista y llegó a predecir el hundimiento de la industria turística por mor de su inautenticidad. Para De Diego, empero, la respuesta no puede ser tan epicena; depende de la reacción al síndrome de Stendhal, es decir, de que nos comportemos como viajeros o como turistas. A ambos les separaría, según lo anterior, el celo por entender lo que vemos, el deseo de abrir en nuestro interior un hueco para el Otro, pero no es así cabalmente. Hay algo aún más encepado: «¿Por qué nos embarcamos en un viaje si no es para que nos tiemblen las rodillas» ante el peso de la atracción visitada? A De Diego le tiemblan mucho. En el Monserrate, «frente a la Bogotá rojiza»; en Jerusalén; o cuando mira a la torre Eiffel desde la terraza del centro Pompidou; en una de esas noches de verano en que «la humedad se saborea en Nueva York», las Torres Gemelas antes de su ruina se las sacudían con la misma fuerza que «las pinturas de la Capilla Sixtina». Si a usted también le tiemblan las rodillas, es usted un viajero.
O no. ¿Quién puede asegurar que no sea usted un impostor que finge sobresaltos a bulto para evitar que le tomen por un vulgar turista? ¿O un mutante que empezó de turista y dio en viajero en el curso de su itinerario? ¿O lo contrario?
Bien visto, cabría una solución tecnológica: por ejemplo, colocar sensores en los lugares de destino para medir las vibraciones en las piernas de los viajeros. Acostumbrados como lo están a los controles de seguridad en los aeropuertos, los recién llegados podrían someterse de buen grado a ese nuevo examen. Y al que no le tiemblen las rodillas se le devuelve a casa. Una solución brillante, sin duda, aunque con problemas para su implementación. Por ejemplo, no todos los visitantes llegan en avión. ¿Quién pagará el viaje de vuelta a los impostores? ¿No sería una medida discriminatoria si, por ejemplo, a los hombres les tiemblan menos que a las mujeres por razones fisiológicas o por el peso de algún constructo cultural; o a los asiáticos menos que a los europeos; o a los transexuales más que a los bisexuales? De Diego, que no parece arrobarse con la tecnología, prefiere otras.
En un punto del libro coquetea con un turismo «ético, moral casi» que nos acerque al Otro y respete la diferencia. Sería un turismo de precios competitivos, más sofisticado, menos manipulador que el turismo de masas, en suma, un turismo para las elites intelectuales o egregias, que son las únicas que en realidad lo merecen. Pero –dice razonablemente– esa solución no evita el dilema del mochilero. En cuanto que los mochileros frecuentan un destino, al punto, como a un panal de rica miel, acuden allí cien mil moscones y todo vuelve a llenarse de turistas.
A la postre, al viajero auténtico sólo podrá rescatarle de ellos el ejercicio de otra forma de hospitalidad, ya propuesta, mirabile dictu, por Derrida, que permita «entrar al otro y [aceptar] sus preguntas, esas preguntas del extranjero que nos hacen vulnerables porque cuestionan nuestro propio orden en tanto anfitriones. Es, por tanto, una hospitalidad que no se da por obligación, sino que se ofrece en cierta reciprocidad en la cual, y a través de la pregunta, se pone en jaque al sistema, conlleva la transgresión por/de ambas partes».
¿No sería esto, sintaxis y todo, algo realmente hermoso?
Julio Aramberri es profesor visitante en DUFE (Dongbei University of Finance & Economics), en Dalian (China).