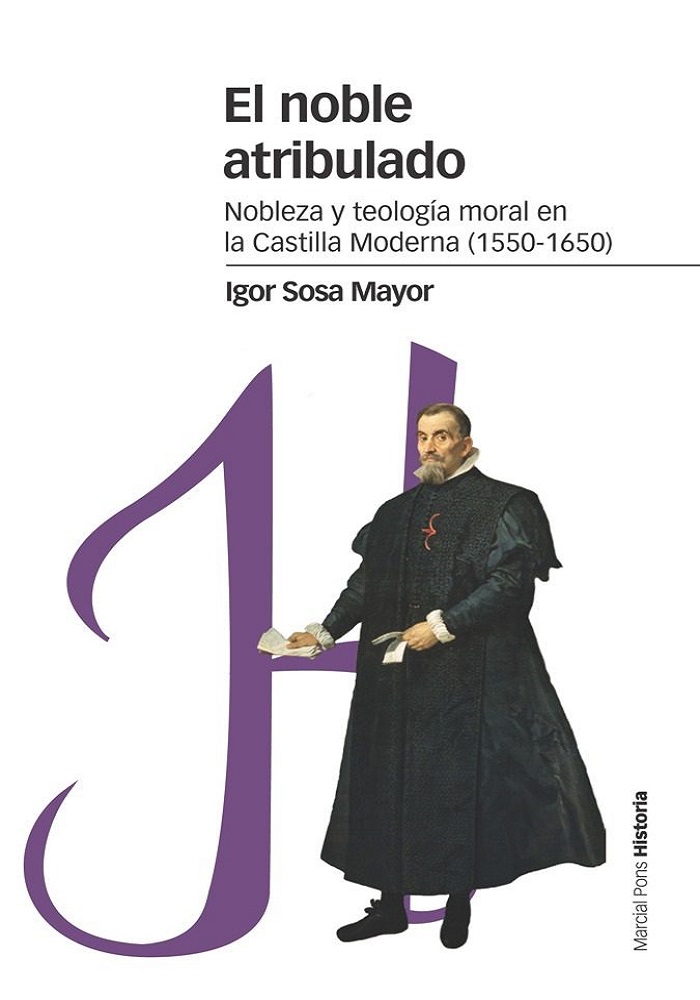De una reunión sobre historia comparada de los sistemas fiscales europeos a la que asistí hace tiempo guardo el imperecedero recuerdo de las caras de buena parte de mis colegas cuando me oyeron decir que Felipe II tenía por costumbre pedir el parecer de sus teólogos antes de hacer pública su intención de declararse en bancarrota. La galería de gestos que siguió a mis palabras osciló desde grados diversos de sorpresa (incredulidad casi en los holandeses) hasta la circunspección de nuestro presidente. He perdido la pista de los unos; pero del segundo, el profesor Richard Bonney, supe más tarde que había dejado la universidad para hacerse clérigo de la Iglesia de Inglaterra (1996) y dirigir el Center for Religious and Cultural Pluralism. Bonney falleció el pasado verano, dejando tras de sí una estela de saber que hoy lo reputa como uno de los más conspicuos estudiosos de la yihad o el conflicto entre civilizaciones, y antes de eso como el mejor conocedor en lengua inglesa de la Francia del Antiguo Régimen. Descanse en paz.
Este introito viene a cuento de la mencionada circunspección mostrada por Bonney, su deriva eclesial poco después y la materia de las páginas que voy a comentar. A este respecto, quiero pensar que su prudente actitud ante mis palabras sólo podía derivar de su especial sensibilidad hacia el papel de la religión en la conformación mental de las sociedades del Antiguo Régimen, de las que el caso de Francia resulta, desde luego, bien ilustrativo. Sea como fuere, las casi quinientas páginas del libro que me ocupa analizan precisamente «las dimensiones morales» que, dentro de un particular estamento de la sociedad, a saber, el de la nobleza titulada en la España de los Austrias, afectaron a la gestión de la vida, de la hacienda o de las relaciones personales. Se centra el libro en esa porción de la sociedad, y justificadamente, ya que, tal como alguien advirtió en 1586, a los señores «les va más» en estos negocios que a los vasallos; porque la materia de estos negocios es tal que en ella aventuran «las almas», mientras que los vasallos «sólo un poco de hazienda». (Por cierto: me queda la duda sobre qué razón justificaba la oposición almas/haciendas). Se trata, pues, de llegar a comprender el alcance de las «dudas morales» que asaltaron a los miembros de un grupo social muy concreto en la Castilla de la Edad Moderna, en el bien entendido de que la moralidad en cuestión no es otra que la derivada del entorno confesional (católico) surgido del Concilio de Trento.
El trabajo se enmarca, por tanto, en eso que los historiadores denominamos proceso de confesionalización que caracteriza a las iglesias cristianas tras la ruptura de la unidad propiciada por la Reforma luterana; esto es, tanto el proceso mismo de construcción de las diferentes iglesias surgidas a su calor como la configuración en cada una de ellas de un marco de relaciones religiosas, políticas y sociales por parte de las distintas matrices religiosas. Ni que decir tiene que el «agente» de tal proceso en el ámbito católico no es otro que lo resuelto por el aludido concilio. Aunque la tarea no es sólo de iniciativa eclesial: también los propios monarcas desplegarán, con mayor o menor convencimiento, políticas tridentinas en el marco de lo que les es propio. Y tras su estela, como es lógico, caminará la aristocracia. Esta, y en particular la que gobierna vasallos, reproduce en este nivel lo que los monarcas en el suyo. De lo que se trata, pues, es de auscultar cómo afrontan estos señores de vasallos los «dilemas morales» que les presenta un novedoso programa de teología moral católica. Ante él surgen dudas, como es natural, y éstas, a su vez, agitan las conciencias. Para sosegarlas dispone el católico en general de la confesión, y el aristócrata o el monarca, a mayores, del consejo de los teólogos; o, como de forma más precisa señalaba cierto nuncio papal a propósito de quienes rodeaban al conde-duque de Olivares, de «teólogos de alquiler» (en el original: «theologhi alchilati»). Es por esto por lo que el pulso a la conciencia podía ser tomado tanto en el confesionario como en los «pareceres» escritos que estos señores demandaban de tanto en tanto. El autor ha elegido estos segundos como su materia prima. Ellos le permiten levantar el edificio de una teología moral en el que teólogos y juristas se afanaban para despejar las dudas que pudieran surgir en el desempeño de las funciones públicas y privadas de los tales señores. Un ejemplo más, ahora monárquico: cuando Felipe IV erigió la llamada Junta de Conciencia tras la caída de Olivares en 1643, lo hizo con la finalidad de que le iluminase sobre «si los tributos que he impuesto en estos reinos, movido del apretado estado de las cosas […], han sido con toda justificación y seguridad de conciencia». Más claro, agua.
La conciencia, pues, pudiera verse atribulada por la duda ante determinadas decisiones ya tomadas o por tomar. El jesuita Pedro de Ribaneira se ocupó en 1589 de aclarar «Qué cosa es tribulación» en un Tratado dedicado a ella. Dijo ser el resultado de cualquier hecho «contrario y desconveniente», susceptible de causarnos pena, tristeza, incluso martirio. Sostiene que tribulación procede de tribulo, vocablo latino que se traduce por abrojo, «yerba aguda y espinosa» que, en efecto, «espina y lastima». Luego concluye: «Áspera y desabrida es en sí la tribulación, mas con la gracia de Dios se hace dulce y sabrosa». Daño y medicina para un momento especialmente trágico aquél (tras el fracaso de la Gran Armada), que a otra escala pudiera servir ?en la dosis apropiada– para situaciones similares a la de 1588, según testimonia la práctica de solicitar el parecer de curas y frailes cuando la duda corroe las entrañas. Asegurar la conciencia: tal es el objeto de semejante proceder, por otro nombre llamado teología moral.
Esta parece arrancar de la mecánica propia del confesionario, allí donde el cristiano (católico) acostumbra a presentar su duda con la esperanza de salir con ella resuelta. Pronto el sacramento parece revelarse insuficiente ante la panoplia de situaciones que el propio panorama económico y social de mediados del siglo XVI trae consigo. Hasta seiscientos autores católicos escriben sobre teología moral en el siglo que va de 1560 a 1660: tal es la demanda. Con obvia vocación práctica, la disciplina se ocupa de «ayudar al confesor a determinar el pecado concreto que el penitente hubiera podido cometer». Propulsión adicional le viene del refuerzo que el Concilio de Trento postula para el sacramento de la confesión. En el plano logístico, no es poca la trascendencia de la temprana inclinación mostrada por los jesuitas en desempeñarse sobre tareas de consejo moral. El penitente expone y el cura dictamina: «Para juzgar de su rectitud es menester que primero hagamos anatomía del [caso], y le vamos desentrañando poco a poco» (la cursiva es mía). La similitud con el proceso judicial reclama, por tanto, la «juridificación» del acto. El clérigo hace tanto de juez como de médico, a mayores de sabueso que se permite interrogar al sospechoso (dudoso). La frontera entre Derecho y Teología se difumina. ¿Es Vitoria, sin ir más lejos, únicamente un jurista? Oportunamente recuerda el autor que el tránsito de la Edad Media a la Moderna entraña también el parcial abandono de un comportamiento cristiano reglado por los siete pecados capitales hacia otro en el que acabará imponiéndose la observancia de unos mandamientos con apariencia de código.
A éste es al que debe ahormarse nuestra conciencia: sin rastro de duda, pues el obrar desde ella (la duda) ya conduce indefectiblemente al pecado. Clérigos o «letrados doctos o temorosos [sic] de Dios» debían ser consultados, siendo la opinión más segura (seguridad de conciencia) aquélla que cuente con más apoyos. Esto funcionará así hasta que, en 1577, el dominico Bartolomé de Medina postule una opción de mínimos cargada de futuro: «si una opinión es probable, es lícito seguirla aunque la opinión opuesta sea más probable». El rigor moral retrocede frente a la libertad, e incluso se carga «de connotaciones ciertamente un poco liberales». Leonardo Lessio (1554-1563), jesuita holandés, proclamará que todo lo que no esté de forma clara y expresa prohibido deberá entenderse autorizado. Queda así franca la vía del laxismo.
Desmonta el autor el tópico del cuasimonopolio atribuido a los jesuitas en la formación de las conciencias. Se inclina por traspasarlo a los dominicos, y la razón se antoja en principio convincente: siendo éstos reconocidos como más peritos que aquéllos en materia teológica, tiene sentido que los consumidores de pareceres prefiriesen, para casos de conciencia, circular por terreno cuanto más firme mejor. Con todo, ahí estaba también la ruta probabilista para espíritus más necesitados de explotar a fondo «los silencios de la ley». No parece fruto de la casualidad que Olivares se hubiese servido precisamente de dos sucesivos jesuitas, los padres Hernando de Salazar y Francisco Aguado, durante los años de su ministerio (1622-1643). Cierto es también que en ambos casos los respectivos superiores nunca vieron con buenos ojos semejantes sociedades. Aguado fue advertido de que era él y no el conde-duque quien debía pasar, sin duda, por el confesionario.
En cerca de trescientas páginas despliega el autor la casuística frente a la cual el noble atribulado se sintió en algún momento constreñido a demandar el parecer de teólogos o juristas. Para que el lector pueda hacerse una idea de la variedad de teclas sobre las que Igor Sosa ha puesto sus manos, sépase que la melodía arranca por la reacción suscitada tras la publicación de la Nueva Recopilación (1567) y las leyes en ella contenidas sobre el vestir. Hubo entonces no pocas «dudas [sobre] si es pecado venial o mortal ir contra la pragmática de los trajes y vestidos», y cabezas bien armadas como la del cardenal Borromeo que se inclinaban por endosar la segunda opción (la mortal) a todo lo que pudiera entenderse como superfluo. Imagínese, pues, lo que dio de sí la materia económica en la que se movía la administración de los señores sobre sus vasallos y propiedades, incluyendo bajo este paraguas de la economía el delicado tema de las limosnas, intercambio también al fin y al cabo. Nada de cuanto tocó al gobierno del noble atribulado desde que se levantaba hasta que se acostaba, tanto con respecto a su persona como en sus relaciones hacia arriba, hacia abajo o en horizontal, parece haber escapado al escrutinio del autor. El catálogo resulta amplio y convincente. Llámese tribulación, inseguridad o duda, tal estado de ánimo emerge ante el lector como si una sensación de agobio moral calificase el vivir diario de la nobleza católica, cuando menos a lo largo de un siglo. También es verdad que, allí donde surge la tribulación, lo hace poco después el correspondiente antídoto, en forma del pertinente «parecer». Afirma, en efecto, el autor que la nobleza se veía sujeta a una «tensión emocional innegable», en especial si el caso era de aquellos en los que sólo la restitución cancelaba la pena impuesta por el daño. Tiene, pues, sentido que la tensión forzara el acercamiento al confesionario (dispositivo al que Sosa insiste de forma reiterada en homologar con el tribunal) con una frecuencia «cercana a la mensual», y junto a él, en escalón inferior, el «examen de conciencia», ya por sí mismo, ya como una suerte de pre-ITV a la vista de una próxima confesión.
Siempre campará la duda (otra duda más) de hasta qué punto el noble atribulado vinculaba su modus operandi al sentido de los pareceres que solicitaba. No es cuestión banal, y el autor tampoco la soslaya: «los teólogos no predicaban en el desierto» ?concluye?, aunque desde luego tampoco cabe deducir de ahí la imagen de un noble «gazmoño» o «mojigato» (etiquetas del autor). En este sentido, Igor Sosa apela a «futuras investigaciones» que apuntalen unas conclusiones que juzgo en exceso modestas. Yo me inclinaría por invertir los términos: me pregunto si los estudiosos de la sociedad de Antiguo Régimen en general, y del estamento nobiliario en particular, podrán en lo sucesivo pasar por alto las alertas que el autor ha dejado encendidas a propósito de su papel –el del grupo sujeto a escrutinio? en la sociedad que le tocó vivir.
Juan Eloy Gelabert es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Cantabria. Es autor de La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648) (Barcelona, Crítica, 1997), Castilla convulsa (1631-1652) (Madrid, Marcial Pons, 2001) y ha coeditado, con José Ignacio Fortea, Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII) (Madrid, Marcial Pons, 2008).