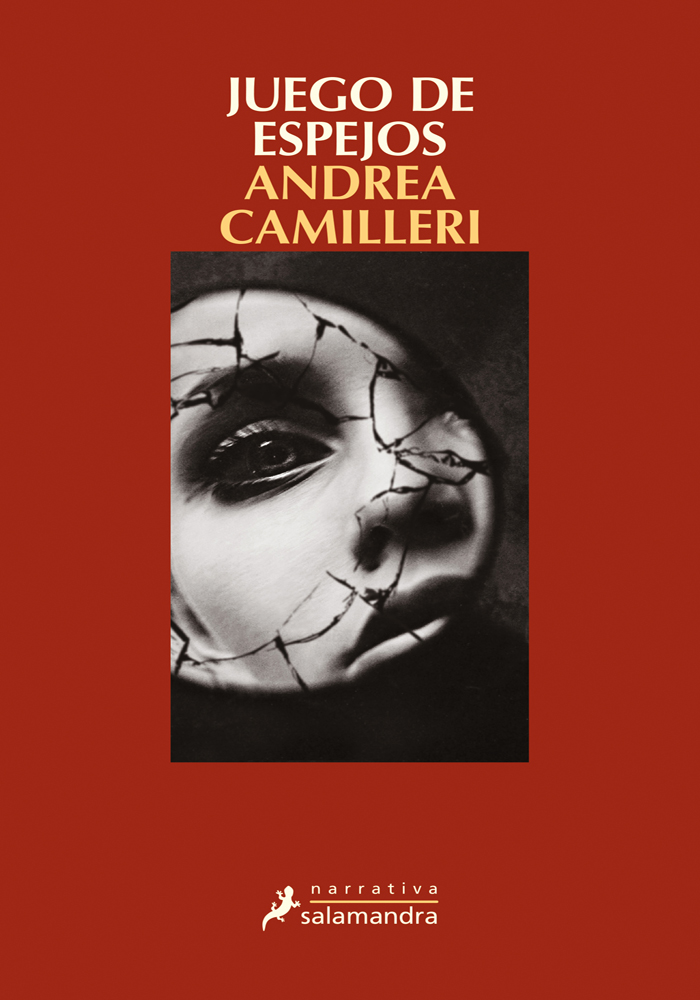Alain Hugon se dio a conocer como historiador ante el público de habla hispana hace ahora una década con un libro (Au service du Roi Catholique, Madrid, Casa de Velázquez, 2004) sobre las relaciones diplomáticas hispanofrancesas entre 1598 y 1635, esto es, entre la firma de una paz y la explosión de una nueva guerra. No se trataba, sin embargo, de un estudio al uso sobre negociaciones y tratados, sino sobre el personal que se ocupó tanto de las unas como de los otros, a saber, embajadores, agentes (espías) y cualesquiera otros «recursos humanos» que hubieran tomado parte en ellas. Este importante libro continúa huérfano de una versión española, cosa que, afortunadamente, no sucede con otro suyo de 2011 sobre la revuelta napolitana de 1647 que el año pasado puso en circulación la editorial de la Universidad de Zaragoza. Es obvio que Hugon se siente a gusto en el siglo XVII; que le va la marcha de la acción política en alguna de sus manifestaciones más atractivas, y que para ello acaso ningún tiempo mejor que esta primera mitad del siglo XVII observada desde Madrid y París. Es, además, oportuna la aparición de este libro porque hace ahora cuatro siglos que entre Francia y España se concertaron los matrimonios del futuro Felipe IV con Isabel de Borbón y de Luis XIII con Ana de Austria. Pero es también sintomático que ni el autor se haya percatado del asunto o que la efeméride haya pasado tan inadvertida a uno y otro lado de los Pirineos.
Sea como fuere, aquí está otra singular contribución a la familiaridad con el reinado de Felipe IV que desde el Olivares de Elliott ha dejado de ser terra incognita. El entonces rey de España falleció en septiembre de 1665. Su pintor de cámara, Diego Velázquez, se le adelantó cinco años. Durante casi cuarenta años, desde 1623, ambos fueron testigos de una de las etapas más agitadas de nuestra historia. El último servicio que Velázquez hizo a su rey fue acompañarlo en 1660 a la frontera de Francia para una ceremonia muy similar a la de 1615. Pero mientras que en ésta el doble enlace podía leerse como la renuncia francesa a seguir disputando a la España de entonces la supremacía europea, en 1660, un año después de la Paz de los Pirineos, la entrega de una infanta al joven Luis XIV acaso simbolizara todo lo contrario. Y para dar cuenta de cómo las cosas se torcieron a lo largo de esas casi cuatro décadas, Alain Hugon se vale de nueve capítulos por los que hace circular la España de Velázquez. Bien es cierto que el relato no utiliza, pudiendo haberlo hecho, el testimonio pictórico velazqueño para deducir desde él la España que posó ante los ojos del pintor. Se atiene más bien al discurso cronológico habitual, que se abre con la presentación del escenario (el Alcázar, la corte, la etiqueta) y sus habitantes (los oficios palaciegos, la familia real) para luego continuar con las etapas que se tienen por canónicas en el desarrollo del reinado: antes de Olivares, del año de Breda (1625) al de las secesiones de Cataluña y Portugal (1640), y la caída del valido (1643). El esquema cronológico se cierra con un epígrafe («Los caminos de la paz») que da cuenta del resto del trayecto hasta la Paz de Westfalia (1648), y, por fin, de ésta a la de los Pirineos (1659). Trufadas a lo largo de esta cronología puede uno encontrarse con etapas de refresco tales como: «Italia, teatro del mundo»; «Del desastre de la monarquía a la salvación de las almas: las vías de salvación»; o «El mendigo y el rey». Es en ellas donde, por lo general, se despliega la vertiente más creativa del autor, si bien en algunos de estos paquetes la coherencia interna del contenido puede deparar ciertas sorpresas. En el aludido de la salvación de las almas, por ejemplo, se intercalan unas páginas sobre «El peso de las instituciones», que a la postre no son otra cosa que una rápida ojeada a la inquisitorial. No se trata del único caso. De cualquier modo, la lectura se desliza sin dificultad, y el caudal de información a disposición del usuario deslumbra tanto por su diversidad como por la facilidad con la cual el autor transita dentro de ella. El relato del acontecer doméstico se complementa con miradas hacia Italia que comprenden tanto las relaciones –no siempre gratas– con el papado como sobre los territorios en que la Monarquía Hispana ejercía su dominio. Hay menos páginas para Flandes o Portugal. Muy bien tratadas resultan las relaciones diplomáticas y los conflictos abiertos, especialmente con Francia. Merecen, desde luego, estas últimas, en tal período, atención prioritaria, y el autor explota aquí lo que en trabajos anteriores tan bien ha trillado.
Formalmente, la obra podía haber salido mejor, pues, una vez más, la traducción vuelve a dejar un tanto que desear. Los historiadores manejamos un lenguaje menos arcano que el de la teoría de conjuntos o la física de partículas. Ello hace acaso más grave la presencia de los habituales deslices de los traductores, que se convierten así en fabricadores de otros tantos arcanos que ni ellos mismos ni sus lectores se revelan capaces de penetrar. Veamos. En la página 214 se habla de los entresijos del sistema fiscal de algunos territorios de la Italia española, en los cuales ciertas «gabelas eran mal soportadas por la población», particularidad nada singular, por cierto, ni en Italia ni en parte alguna, ni entonces, ni hoy. Pero los «partidarios» que se ocupaban de su exacción –versión del francés partisans– no es tal vez la más feliz de las traducciones; parti es, en este contexto, grupo o sindicato de financieros. Algo similar sucede con unos desafortunados «tratados de finanzas» –tratado por traite: acuerdo, contrato, y no «estudio o discurso de una materia determinada», que dice el Diccionario de la Academia. Mesina o Palermo no son villas, por más que en francés sean villes; una hacanea no es necesariamente un «caballo de posta» (p. 210); y el País Vasco (p. 9) tampoco es tal vez la etiqueta más pertinente al actual territorio cuando la acción transcurre hace tres siglos, en especial porque al propio tiempo se reconoce que la expresión «la Italia española», «creada hace dos siglos, no pertenece al vocabulario del [siglo] XVII» (p. 209).
Me preocupa, sin embargo, bastante más la sorpresa que el autor acusa frente a la incapacidad mostrada por Felipe IV «para interpretar las revueltas que agitan sus reinos» o alguna que otra incidencia política de su reinado. «No emplea ninguna de las categorías contingentes que nos son familiares, ya sean económicas, sociales o políticas» –continúa el autor–, para aclarar, acto seguido, que sus dispositivos para el caso no son otros que «términos escatológicos». ¡Pues claro!, ¡cuáles otros iban a ser! Si a principio de página (228) se afirma que «la política no existe con independencia de la religión y la vida terrenal sólo tiene valor de cara al mundo celestial», no pueden atribuirse a cortedad mental del monarca sus «dificultades […] para concebir las denominadas “materias de Estado”». Las categorías que a nosotros «nos son familiares» no eran las suyas. Es tarea del historiador hacer comprender a sus lectores que los personajes de su relato (menestrales, reyes y pintores de cámara) disponían de otros mecanismos que les eran tan familiares como a nosotros los nuestros; y que no es imputable a «dificultad» suya decir lo que decían, actuar como actuaban o analizar la realidad al modo como lo hacían. Velázquez pintó en 1627 una expulsión de los moriscos que compartió pared con el retrato de Carlos I de Tiziano. La pared en cuestión estaba situada en el llamado Salón de los Espejos del viejo Alcázar. Desde nuestras «categorías», el tema se antoja un tanto extravagante a la altura de 1627. Pero es obvio que su privilegiado lugar habla de una hazaña nada militar que, sin embargo, entonces pareció homologable a cualquier otra de este género. La dinastía podía y debía ser ensalzada mediante el recuerdo de las acciones de unos monarcas coleccionistas de victorias militares, condición que se cumplía tanto en el caso de Carlos I como en los de Felipe II o el propio Felipe IV. Quien quedaba en evidencia ante semejante exhibición era, sin embargo, Felipe III, padre del patrono del pintor. No sólo no había ganado batallas, sino que sus paces fueron tenidas por otras tantas derrotas. La «dificultad» hubo de vencerse, pues, recurriendo a la mencionada expulsión de 1609, la cual escandalizó incluso al propio papa. Pero patrono y pintor sabían lo que hacían: no en vano los Reyes Católicos habían elegido también homologar en su epitafio la conquista de Granada con la expulsión de los judíos. Felipe III era elevado así a la categoría de Fernando el Católico. Esto se llama congruencia.
Juan E. Gelabert es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Cantabria. Es autor de La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648) (Barcelona, Crítica, 1997), Castilla convulsa (1631-1652) (Madrid, Marcial Pons, 2001) y ha coeditado, con José Ignacio Fortea, Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII) (Madrid, Marcial Pons, 2008).