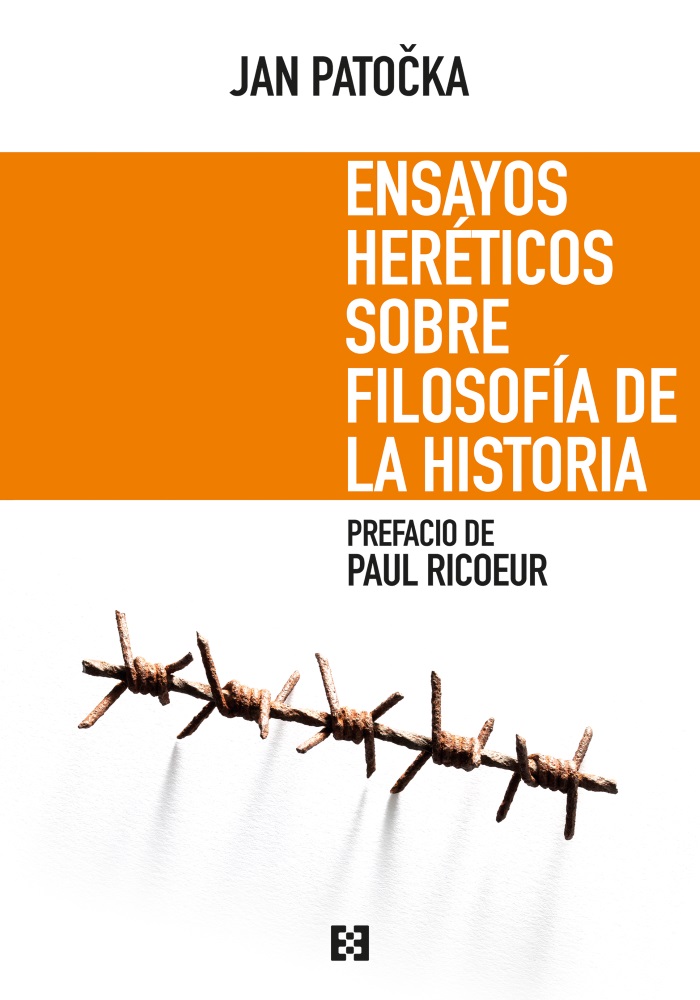En los últimos años Geoffrey Parker ha venido ofreciendo a sus lectores sucesivos especímenes en formato king size, esto es, biografías de reales personajes en volúmenes de considerable extensión. Si mi cuenta no falla, suman cuatro de sus últimas obras unas cuatro mil quinientas páginas, de las cuales en tres mil se despliegan las biografías de Carlos V y Felipe II con desigual reparto (mil y dos mil, aproximada y respectivamente), correspondiendo las restantes a tema bien diverso que en su día comenté en esta revista. De las biografías citadas, una primera sobre Felipe II requirió de una segunda etiquetada como «definitiva», seguida a su vez de otra «esencial» . Ésta de Carlos V se presenta, sin embargo, como «nueva», aunque no porque suceda a otra previa del autor. Se trata, simplemente, de que, en su factura, el autor se ha propuesto «utilizar todas las fuentes disponibles acerca de Carlos», con el propósito añadido de trasladar íntegramente al público lector todo el caudal informativo que la documentación consultada le ha proporcionado: «Para bien o para mal –promete Parker–, de lo que yo sé del emperador poco dejaré que quede en mi propio tintero». Atributos de «definitiva» parecen, pues, no faltarle. Por lo demás, no sorprende tanto esfuerzo. Parker se dio a conocer con una obra que, a día de hoy, continúa siendo de referencia para el estudio del conflicto de Flandes, también conocido como Guerra de los Ochenta Años (1567-1648), y en algún momento cabía esperar que abordara la biografía del artífice político que dio cuerpo al ente político protagonista y escenario de tales hechos. La deuda ha quedado, por tanto, saldada.
La obra en cuestión consta, como se ha dicho, de cerca de un millar de páginas, de las que seiscientas corresponden al texto propiamente dicho. Siguen cuatro apéndices, los agradecimientos de rigor, una cronología de los hechos más reseñables en la vida de Carlos, información sobre las fuentes (cincuenta páginas), sus correspondientes notas al texto (otras casi doscientas), bibliografía, índice onomástico y lista de ilustraciones. El texto se articula en cuatro partes correspondientes a otras tantas fases de la actividad política del biografiado. Así, la primera llega hasta 1517, con su arribo a España; la segunda, a 1531, tras la coronación imperial del año anterior; la siguiente, a 1544 (paz de Crépy entre Carlos y el rey de Francia), reservándose la última («Caída») para historiar lo acontecido entre la victoria de Mühlberg (1547) y la muerte del emperador en 1558, a los dos años de haber abdicado de las herencias (imperial e hispana) en su hermano Fernando y su hijo Felipe. Las tres primeras vienen seguidas de sendos Retratos en los que se tocan aspectos diversos del personaje (personales, en la primera y segunda; políticos en la tercera), mientras que la última presenta un Epílogo a modo de balance.
Parker ha escrito una biografía del emperador Carlos V, y no tanto la del rey de España que conocemos como Carlos I. Se trata, desde luego, de una opción legítima, faltaría más, pero que conviene, no obstante, tener presente a la hora de evaluar la entidad de ausencias y presencias que pudieran ser advertidas una vez hecha esta elección. De 1540 es la siguiente confesión del emperador a su hermano: «No puedo sostenerme si no es por mis reinos de España», a pesar de lo cual el rumbo imperial marcado al relato relega por necesidad a este otro Carlos a un plano de segundo orden. Si bien se piensa, no hay razón para la queja, pues se trata de la misma ratio que excluye un Carlos señor de Flandes o rey de Nápoles. El lector encontrará, pues, en esta obra mayor dosis de materia imperial que española o flamenca. La elección contribuirá también a que el discurso fluya hacia el cauce de la actividad diplomática o bélica, ninguna de las cuales, por otra parte, Carlos desdeñaba (especialmente la segunda, pp. 470-472). Con todo, se hace difícil admitir que tanto la guerra como la diplomacia pudieran seguir su curso sin un entramado material y humano, financiero y administrativo, del cual echar mano. Dicho de otro modo: «¿Cómo se gobierna un imperio?»Alfred Kohler, Carlos V. 1500-1558. Una biografía, trad. de Cristina García Ohlrich, Madrid, Marcial Pons, 2000, capítulo IV.. No es fácil hallar aquí una respuesta. Si «la espectacular expansión de los dominios de Carlos a partir de 1516 afectó tanto a la práctica como a la teoría de su gobierno» (p. 135), es lícito esperar alguna información sobre el funcionamiento de la máquina. Si el papel se acumulaba y, al parecer, exigía (sic) «introducir importantes cambios administrativos», convendría que el lector los conociera. Máxime cuando consta que, en algún momento, el canciller Gattinara «presentó [al emperador] un proyecto para reformar el gobierno central».
Y lo cierto es que cambios hubo, pues es difícil concebir que semejante desafío político-administrativo hubiese dejado intacto el entramado institucional de las partes que lo conformaban, en particular España y Flandes. La creación de diversos consejos tras el regreso de Carlos a España en 1522 sería difícil de concebir de no haber mediado el hecho imperial: «La implantación de un régimen de consejos fue, antes que otra cosa, exigencia impuesta por la necesidad de gobernar una herencia política tan extraordinariamente compleja como la que había recaído sobre los hombros de Carlos V» Pablo Fernández Albaladejo, Fragmentos de monarquía. Trabajos de historia política, Madrid, Alianza, 1992, pp. 89-90.. Que al año siguiente apareciera en escena un Consejo de Hacienda prueba que el modus operandi de las instituciones fiscales y financieras heredadas no casaba del todo bien con lo que se venía encima. Más allá de la hacienda disponible, parecía obligado recurrir al crédito. Carlos colocó a Enrique de Nassau, «su Enrique», a la cabeza del tinglado. Algo sabía él de «asientos y cambios». Tres años más tarde tocará el turno al Consejo de Estado, en el cual Enrique ocuparía de nuevo lugar preeminente. Según fray Prudencio de Sandoval, en él se trataban «las cosas de sustancia y más importantes que tocaban a la buena gobernación de Alemania y España». Carlos eligió para una y otra institución tanto súbditos españoles como flamencos, pues, como entonces advertía Martín de Salinas: «En estos dos Estados se consume el Estado de S. M.»Antonio Rodríguez Villa, El Emperador Carlos V y su corte, según las cartas de don Martín de Salinas, embajador del infante don Fernando (1522-1539), Madrid, 1903, comentando precisamente la erección del Consejo de Estado en septiembre de 1524.. La estructura político-administrativa que precisamente ahora iba fraguándose para la Monarquía de España procuró tanto el funcionamiento de sus territorios metropolitanos como periféricos (incluidos los ultramarinos) a lo largo de los tres siglos de la Edad Moderna. No por casualidad surgió a partir del momento mismo en que Carlos regresó a España con la elección imperial en la valija. A mediados del siglo xvii, Saavedra Fajardo atribuyó «la buena constitución y orden de la monarquía» al gobierno de sus «consejos y tribunales»; son éstos –dijo– «las ruedas», y su majestad «la mano» que las mueveXavier Gil Pujol, La fábrica de la Monarquía. Traza y conservación de la Monarquía de España de los Reyes Católicos y los Austrias, Madrid, Real Academia de la Historia, 2016, p. 52.. No es inverosímil que tuviera en la cabeza la imagen del emperador afanado sobre alguna pieza de relojería.
También los Países Bajos conocieron modificaciones en su entramado político y administrativo como resultado del hecho del Imperio. La decisión de reunir los varios territorios (las diecisiete provincias) bajo la fórmula de un Círculo Imperial en 1548 significó de iure el surgimiento de un nuevo sujeto político «de valor incalculable»Alfred Kohler, op. cit., pp. 340-344, Karl Brandi, The Emperor Charles V. The Growth and Destiny of a Man and of a World-Empire, 1980, pp. 580-582 y Geoffrey Parker, Carlos V, p. 505.. En otro lugar concedió Parker a este hecho una trascendencia que ahora presenta un tanto desdibujadaGeoffrey Parker, The Dutch Revolt, Harmondsworth, Penguin, 1979, pp. 30-32.. El autor se desentiende, en fin, de construir un discurso sobre la arquitectura institucional del imperio de Carlos V, por más que el punto de vista imperial se declare ya en el título. El uso de vocablos como «integración» o «descentralización», el uno cercano al otro (pp. 136-137), induce una cierta confusión. El primero alude a hechos como la «plurinacionalidad» de los miembros de los Consejos de Estado y Hacienda que acaba de verse. El segundo dista de ser afortunado, pues no cabe descentralización allí donde no hubo centralización. A mi entender, el nombramiento de su tía Margarita como «regente y gobernadora» de los Países Bajos en 1519 no inaugura un «patrón» descentralizador fundado en la voluntad política de Carlos o de otros monarcas de la época. A fin de incorporar las distintas piezas del puzle que conformaba aquella Europa, lo más aconsejable consistía en dejar que el viejo entramado institucional siguiera funcionando como hasta entonces. Todavía a principios del siglo xvii, por ejemplo, Francis Bacon distinguía entre compositio y mistio cuando aconsejaba a Jacobo I sobre la fórmula más a propósito para la unión entre Inglaterra y Escocia. La primera «había sido la más habitual» hasta entonces, y resultaba, desde luego, también «la más fácil» de acometer. Él prefería, no obstante, una «forma nueva» de gobierno, dando por sentado que el mantenimiento de los viejos «cuerpos» no haría sino generar confrontación y desacuerdo (strife and discord)«A Brief Discourse of the Happy Union of the Kingdoms of England and Scotland Dedicated in Private to His Majesty», The Works of Francis Bacon, 10 vols., Londres, 1824, III, pp. 257-266. Bacon tenía muy presente la reciente revuelta de Aragón..
El imperio de Carlos V fue componiéndose de acuerdo con lo que era «más habitual», en la acepción de Bacon. Cortes, Parlamentos, Consejos, Senados, Tribunales, etcétera, de aquí o de allá (Navarra, Milán, Nápoles, Franco Condado), continuaron haciendo sus tareas bajo la atenta mirada de gobernadores como Margarita o virreyes como don Pedro de Toledo en Nápoles, y tantos otros. Los hubo más listos y más torpes. Entre los últimos estuvo don Blasco Núñez de Vela, virrey del Perú. Pagó con la vida su falta de tacto. Se requería persona «de mucha prudencia y sagacidad» para deshacer el entuerto que él mismo había provocado. Ocupó su puesto Pedro de Lagasca. Clérigo y licenciado, Lagasca cumplió su misión más allá de lo que cabía esperar. Allí donde algunos habían propuesto el nombramiento de un «caballero» (perfil de Núñez de Vela), otros apostaron por un letrado. El sistema, pues, disponía de resortes político-administrativos de pelaje vario, tanto en lo personal (la propia familia de Carlos), como en lo estamental (de grandes de España a simples hidalgos) y profesional (clérigos, letrados o soldados). Cabían errores en los nombramientos y negligencias en los desempeños, pero, en términos generales, quienes estaban al frente de los «recursos humanos» de la monarquía solían hilar bien fino. Sin ir más lejos, al primer virrey de Nueva España (don Antonio de Mendoza) y presidente de la Audiencia no se le autorizó a emitir su voto en el alto tribunal «por no ser letrado». El episódico recurso a un «sistema alternativo de toma de decisiones» no debería desviar la atención de la impagable tarea de los hombres e instituciones que sostenían día a día aquella fábrica. Sigue, por tanto, en buena medida en pie lo proclamado en 1950 por don Josep Maria Batista i Roca en el prefacio al libro de Helmut Georg Koenigsberger sobre el gobierno de Sicilia bajo Felipe II: «“El libro” sobre la Monarquía de los Habsburgo, o Imperio Español, todavía ha de ser escrito»Helmut Georg Koenigsberger, The Government of Sicily under Philip II of Spain. A Study in the Practice of Empire, Londres y Nueva York, Staples Press, 1951, p. 9. Hay traducción al castellano, Madrid, 1975..
No menos importantes que los hombres y las instituciones eran –¡y son!– los dineros a la hora de hacer la guerra o practicar la diplomacia. «¿Y todo esto quién lo paga?», pudiera preguntarse aquí, tal como hizo Josep Pla ante las luces de Nueva York. Parker alude en no pocas ocasiones a momentos en los cuales la necesidad aprieta a Carlos, y verdad es que el reinado comenzó con apuros y terminó del mismo modo. Hubiera sido deseable, por tanto, alguna información global sobre el asunto, pues la dimensión imperial del biografiado parece reclamar la atención hacia los esfuerzos de cada parte. El «no puedo sostenerme si no es por mis reinos de España» estuvo acompañado del reconocimiento de que «en España ven muy mal que haya gastado tantos recursos por el bien de Italia» (p. 249). Lo cierto, sin embargo, es que parece ser que la mayor parte de las facturas corrieron a cargo –nunca mejor dicho– de Nápoles, Flandes y Castilla, y que ésta en particular no salió del todo malparada. Aunque cualquier análisis comparativo del esfuerzo fiscal entre territorios constituye una operación aventurada, un buen conocedor del asunto da por sentado que en las dos décadas que van de 1529 a 1549 el reino de Nápoles ocupó la cabeza, y tras él los Países Bajos y Castilla en pareja medida. Ajustado el curso de la inflación, el esfuerzo de Castilla se tradujo en un 49% de aumento, similar al flamenco (42%), pero, en todo caso, bien lejos del napolitano.
Sea como fuere, el esfuerzo fiscal no constituyó en modo alguno el único dispositivo financiero a disposición del emperador. El crédito lo complementó en medida que no cabe soslayar. Hasta el punto de que, si Carlos I de España apenas tocó los resortes sobre los que se fundaba la hacienda de Castilla, el recurso al crédito que se vio en la necesidad de practicar afectó al sistema fiscal en su conjunto de modo tan profundo como duradero. El Consejo de Hacienda de Castilla había surgido, precisamente, para entender de «asientos y cambios», y en el caso de los Países Bajos el impacto de la expansión del crédito no fue menor. Aquí ha podido hablarse incluso de una «revolución financiera», preludio de la que a partir de 1688 comenzó a fraguarse en InglaterraSteve Pincus, 1688. The First Modern Revolution, New Haven y Londres, Yale University Press, 2009, capítulo XII (1688, la primera revolución moderna, trad. de Agustina Luengo, Barcelona, Acantilado, 2013).. La calificación, la etiqueta, se debe a James D. TracyJames D. tracy, A Financial Revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and Renteniers in the County of Holland, 1515-1565, Berkeley, Los Angeles y Londres, University of California Press, 1985, capítulo III.; y aunque es cierto que el asunto, la revolución, se circunscribió inicialmente a Holanda, no es menos verdad que las situaciones de 1688-1689 y 1542 se parecen no poco. La guerra contra Francia propició en ambos casos la necesidad de aprestar recursos; en una y otra fecha la vista se pone, no en los préstamos a largo plazo y altos tipos de interés, sino en las emisiones de deuda a largo plazo y menor interés, garantizadas –de aquí la revolución– por los parlamentos o Estados emisores de los fondos que habrán de respaldar el puntual pago de los intereses a los compradores de la deuda. En fin: la etapa que entonces se inicia en Inglaterra viene de la mano, en lo político y en lo económico, de un señor llamado Guillermo III de Orange. Inglaterra se sube entonces al carro de la deuda soberana de la que durante siglos había abominado. Todavía en 1752, y de nuevo a causa de la guerra contra Francia, David Hume se verá en la necesidad de repetir un mantra que venía de mucho antes: «O la nación acaba con el crédito público, o el crédito público acaba con la nación»«Of Public Credit», en David Hume, Essays. Moral, Political and Literary, Eugene F. Miller (ed.), Indianapolis, Liberty Classics, 1985 (a partir de la edición de Londres de 1777), pp. 349-365..
Hombres, instituciones y dineros constituyen, a mi entender, elementos imprescindibles para el despliegue de la acción diplomática o bélica. Son algo así como la urdimbre sobre la que luego podrá sustentarse la trama. No hay tejido posible sin una u otra. No se sostiene la segunda sin la primera. Encuentro que Parker pasa con demasiada premura sobre estas cuestiones. Sorprende, sin ir más lejos, el escaso uso que, en punto a la hacienda de Castilla y su relación con la imperial, hace el autor de la obra de Ramón Carande, a la cual no se hace referencia alguna en el texto propiamente dicho, aunque sí en lugar a mi manera de ver extravagante («Nota sobre las fuentes», p. 899). El discurso abunda, por el contrario, con carácter abrumador, en información sobre negociaciones diplomáticas y conflictos bélicos. La cantidad de datos suministrados a tal efecto al lector produce vértigo. De manera que, si ya de suyo resultó agitada la vida de Carlos, la construcción del relato enfatiza la sensación de agobio. Transcribo: «A ser posible, [Carlos] seguía deseando ser coronado emperador por el Papa en Roma y de allí trasladarse al reino de Nápoles a restablecer el orden antes de atravesar Alemania de camino a los Países Bajos y de allí volver a España». O bien: «Para entonces, una flota danesa navegaba por la costa de Holanda, un ejército francés encabezado por el duque de Orleans había conquistado la mayor parte de Luxemburgo, otro ejército capitaneado por el delfín [sic] esperaba preparado para invadir Artois, el propio Francisco se preparaba para el asedio de Perpiñán, y el rey de Navarra se movilizaba para recuperar sus territorios perdidos». Demasiados árboles en el bosque. Además, contribuye a la dificultad para seguir el hilo la acumulación de testimonios que se aducen a la hora de comentar esto o aquello. Recuerdo que, en mis días de estudiante, me sorprendió la jactancia de don Claudio Sánchez Albornoz cuando, en la «Advertencia» que precede a España. Un enigma histórico, declaraba sin empacho su voluntad de no incluir las canónicas notas a pie de página, amparándose en su obra hasta entonces publicada: «Creo haber ganado autoridad sobrada para que pueda confiarse en el rigor científico de mis afirmaciones», sentenciabaCito por la tercera edición (Buenos Aires, Sudamericana, 1971).. Como él, Parker se ha ganado a pulso su reputación de historiador fuera de lo común, y por ello que no considera necesario apuntalar la noticia del embarazo de la emperatriz con dos testimonios similares, o con tres, la mala fe de Francisco I tras la firma del Tratado de Madrid. Su autoridad le faculta para prescindir de todo aquello que pueda hacer «fatigosa la lectura», tal como don Claudio reconocía. No se explican, por otro lado, desde este punto de vista, las interrupciones del texto mediante la introducción de párrafos tomados de la documentación original. Nada menos que siete entrecomillados figuran en la página 175 y una docena en la siguiente. Por lo demás, no resulta fácil la lectura cuando es inevitable la convivencia del español de hoy con el de ayer (pp. 177-180). Aunque la cosa se complica todavía más a cuenta de los muy sui generis modos de transcripción, acentuación y ortografía que luce el texto. Dios puede encontrarse escrito con mayúscula o sin ella; y al Delfín de Francia se le debe, creo yo, una mayúscula. «Wurtemberg» aparece sin acento, y «Núremberg» con él. Tengo también mis dudas sobre la pertinencia del acento sobre una consonante (y) cuando ésta, en el castellano antiguo, hace las veces de vocal (asý, devýa, solýa, podrýa, urgýa). Pero no es de recibo transcribir «devýa» y dejar sin acento a «señoryos» en el mismo párrafo. Lo de «hechar a Barbarroja» tiene tela…
Palabros se cuelan también (requisamiento), mientras que alguna transcripción se antoja dudosaLa frase de Clemente VII «que si el imperio ruynaría, quería ruynar la iglesia» cobra más sentido si el «quería» fuese «sería» o «que sería» (nota 11, p. 238).. Se percibe asimismo cierta lejanía por parte de la traductora respecto al negocio que trae entre manos. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a etiquetar a Alejandro el Magno precisamente así y no como «el Grande» (en inglés, the Great)Alejandro Magno, por el contrario, en el Índice Onomástico, con paginación que remite tanto al Grande como al Magno. Magno aparece, desde luego, en textos de la época (p. 247)., y al cardenal Giulio Mazzarino lo hemos castellanizado en «Mazarino», y no «Mazarin» (versiones gala e inglesa). Los seguidores de Carlos, en fin, se encontrarían sin duda más cómodos tratados como imperiales y no como imperialistas, mientras que a los socios mexicanos de Cortés los conocemos como «totonacas», y no «totonacos».
Concluyo. «¿Necesita verdaderamente el mundo otro libro sobre él [Carlos I]?», se pregunta el autor. Pues depende de lo que el lector busque. Hay en esta obra tanto materia nueva como más madera para apuntalar la vieja. Pero el «Balance del reinado», donde se recoge buena parte de los juicios que desde los mismos días de Carlos se vertieron sobre una figura tan decididamente poliédrica, en lo político y en lo personal, no depara, a mi entender, sorpresas reseñables. Tengo, no obstante, la impresión de que predominan las tintas negras; y cabe dudar, de añadidura, que, tras la lectura del aludido «Balance», la acumulación de más y más páginas pueda ayudarnos a poner orden en las contradicciones que, en su modus vivendi, personal y político, han señalado los historiadores a lo largo de los últimos cinco siglos a propósito del augusto personaje. Karl Brandi (1868-1946) no lo dejó precisamente bien parado, continuando así por la vía de los «ambiguos sentimientos» que su hijo Felipe II había dejado entrever tras la muerte del César (p. 587). Don Ramón Carande resumió, por su parte, la cuestión en pocas palabras: «A Carlos V las antinomias le cercan»Ramón Carande, El crédito de Castilla en el precio de la política imperial, Madrid, Rivadeneyra, 1949, p. 20.. Percibo esta misma ambigüedad ya en la obra de William Robertson (1721-1793), de la que Parker apunta su «negatividad» hacia la figura del emperador. Clérigo de la Iglesia de Escocia y rector de la Universidad de Edimburgo en su momento más brillante, es cierto que, sin olvidar los puntos negros de las acciones de Carlos, no debería echarse en saco roto la razón por la cual precisamente éste y no otro reinado constituyó el objeto de su atención. Robertson vivía a tiro de piedra de David Hume, William Ferguson y otros en la capital de aquella Ilustración milagrosa. En el grupo cabían también su buen amigo Adam Smith, así como Henry Home (Lord Kames) y Francis Hutcheson. El movimiento presentó al hombre como un producto de la historia y a ésta dividida a su vez en cuatro etapas regidas por un continuado progreso desde la actividad cazadora hasta la «sociedad comercial». En esta última, en la que la Ilustración escocesa se reconocía (prematura formulación de un fin de la historia), primaba un orden derivado de leyes, usos (manners) y actitudes propias de la actividad mercantil. Era en ese nivel de desarrollo donde el movimiento establecía el estadio de progreso «from barbarism to refinement» entre las sociedades: «El comercio –decía el cura y rector– tiende a quebrar aquellos prejuicios que sostienen la diferencia y la antipatía entre las naciones. Suaviza y pule las costumbres de los hombres. Los vincula mediante el más fuerte de todos los lazos, cual es el deseo de suplir las necesidades de unos y otros. Los predispone hacia la paz mediante la constitución en cada Estado de un estamento de ciudadanos que, unidos por su interés, se erigen en guardianes de la paz pública. Tan pronto como el espíritu comercial cobra vigor y comienza a ganar ascendencia en cualquier sociedad, se descubre un nuevo genio en su modo de gobernarse, sus alianzas, sus guerras y sus negociaciones»Arthur Herman, The Scottish Enlightenment. The Scots’ Invention of the Modern World, Londres, Fiurth Estate, 2003, pp. 95-96. Las traducciones son mías. Los párrafos en cuestión proceden del «Preface» a la History que lleva por título «A View of the Progress of Society, from the Subversion of the Roman Empire to the Beginning of the Sixteenth Century», The Works of William Robertson, 12 vols., Londres, 1820, IV, pp. 97-98..
Pues bien, correspondió a Robertson determinar la frontera cronológica (boundary) que daba acceso al cuarto nivel. No tenía duda: había sido «a comienzos del siglo xvi», con el reinado de Carlos. Lord Kames escribió que «puede asentarse como principio universal que, en cualquier sociedad, los avances del gobierno en el camino hacia la perfección resultan estrictamente proporcionales a los progresos de la sociedad hacia la intensidad de los lazos que la unen [intimacy of union]». Robertson estaba persuadido de que tal cosa había comenzado hacia el 1500 y se desempeñó en su demostración con la History of the Reign of the Emperor Charles V (1759). ¿Podía Carlos haber deseado mejor padrino y mejores acólitos para una historia de su reinado?
Juan E. Gelabert es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Cantabria. Es autor de La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648) (Barcelona, Crítica, 1997), Castilla convulsa (1631-1652) (Madrid, Marcial Pons, 2001) y ha coeditado, con José Ignacio Fortea, Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII) (Madrid, Marcial Pons, 2008).