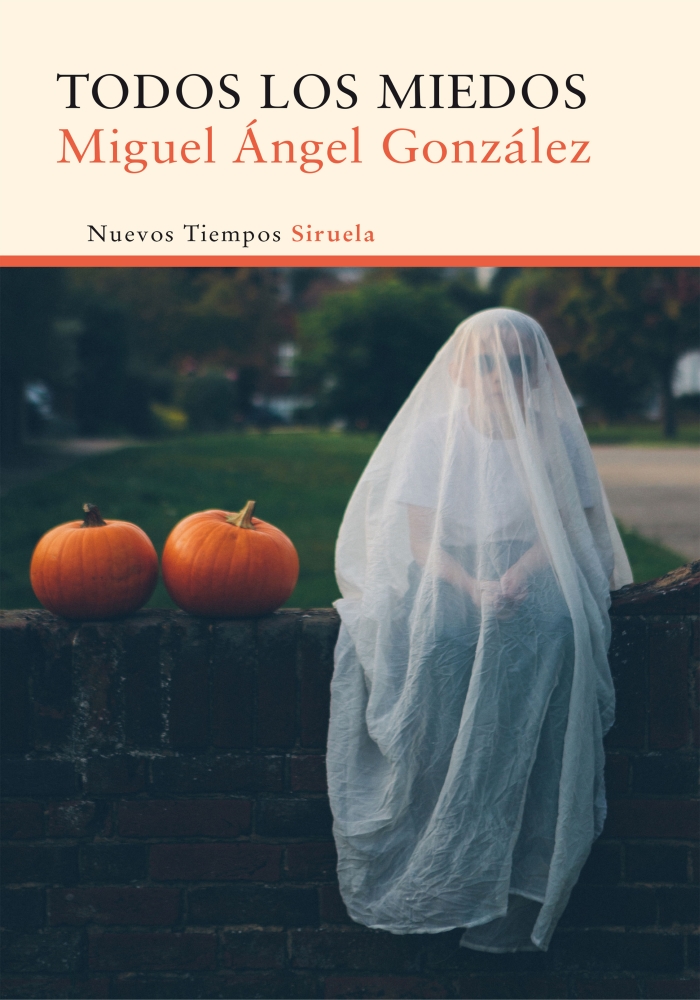Nueva York, esa «ciudad de pie», como la llamó Céline, continúa fascinando a los narradores. La fascinación recuerda a quienes siguen las tendencias que, en literatura, no hay ley tan implacable como la de los rendimientos decrecientes, y que cada novela sobre lo mismo vale menos que la anterior. Pero de tanto en tanto aparece un libro que sacude toda una tradición. Tal es lo que logra esta primera novela de Teju Cole, una narración plenamente neoyorquina, que redefine cuál es el material literario de Nueva York. No esperen, pues, una exploración de las fachadas de cristal, la modernidad palpitante, el dinero sucio, los asesinos con glamour o los demás tópicos a que nos tienen acostumbrados los DeLillos, los Austers, los Easton Ellis. Cole se alinea con un puñado de textos menos taquilleros –Here Is New York, de E. B. White, o esa maravilla de reportaje que es El secreto de Joe Gould, de Joseph Mitchell–, dedicados a descubrir la ciudad que rara vez se ve.
Acabo de citar dos libros que no son obras de ficción. Aunque Ciudad abierta se presenta como tal, emplea el más delgado de los artificios narrativos. Cole, que nació en Norteamérica de padres nigerianos, creció en Lagos y volvió al país en su adolescencia, para luego instalarse en Brooklyn. El narrador de la historia, Julius, es un joven inmigrante nigeriano-alemán, que lleva unos quince años en la ciudad. A diferencia de su creador, cursa el último año de psiquiatría en un hospital de Harlem; pero sus percepciones, impregnadas de literatura, mitología, artes y música, hacen pensar menos en un médico que en un intelectual cosmopolita. No importa hasta dónde llega la autobiografía; sí que el libro difumina la línea divisoria entre invención y reportaje, datos fehacientes e imaginarios, personajes y portavoces. El resultado es una mirada a la vez sesgada y penetrante a la realidad norteamericana. Sirva de ejemplo una somera descripción de Manhattan: «No había isla más extraña que ésta […], donde el agua había sido proscrita. La costa era un caparazón permeable sólo en ciertos puntos. ¿Dónde era posible tener una sensación de ribera en esa ciudad?». Exacto: ¿y quién sino un inmigrante compararía la ciudad con lo que no es?
La novela se extiende por un período de más o menos un año, de otoño a otoño, durante el que Julius «cae en el hábito» de dar «largos paseos vespertinos» y observar con insistencia «a las aves migratorias» desde su ventana. «Me pregunto si no había un vínculo entre ambas costumbres», piensa, y la pregunta queda, como casi todas las del libro, en tímido suspenso. Tal como se niega a hacer explícita cualquier resonancia simbólica entre las aves y el flâneur, el libro va armándose por suaves yuxtaposiciones, al ritmo de los paseos de Julius, los pensamientos que estos le inspiran, las cosas que ve y las historias de aquellos con quienes se cruza. Por momentos, parece una narración hecha de puras digresiones: sin solución de continuidad, pasamos de los méritos de las radios europeas de música clásica a las lecturas estivales de Julius (Barthes, Tahar Ben Jelloun), de ahí a una divagación sobre las bondades de caminar para desahogarse, hasta llegar al relato de una visita a un exprofesor de literatura llamado Saíto, un anciano estadounidense de ascendencia japonesa. Cada uno de esos elementos, sin embargo, volverá a aparecer, e irá formando guardas significativas en el curso de la novela.
Ciudad abierta es una meditación sobre los márgenes, las fronteras, las hibridaciones, que nunca utiliza esas palabras gastadas por teoría cultural, sino que demuestra de manera anecdótica cómo aparecen límites nocionales en una cultura. La pertenencia étnica es uno de ellos, encarnada de partida por el mestizaje del narrador. Cuando Julius va a un concierto de Mahler, no puede evitar notar que sólo hay blancos, luego se regaña por fijarse en eso y al final se lamenta por la «persistente división de nuestra vida». A menudo se ve en el límite de dos sensaciones, dos estados de ánimo, dos posturas. Esa división, entre otras cosas, lo vuelve receptivo a las capas históricas de la ciudad. En una caminata, Julius se acerca a la Zona Cero por un área en construcción. «El solar era un palimpsesto, como la ciudad toda: escrito, borrado, reescrito». La ciudad como palimpsesto, desde luego, es un lugar común, pero Julius no se limita a corroborarlo, sino que lee en ese «texto» tanto documentos de cultura como de barbarie. Al pasar por City Hall Park, nota que es allí donde suelen hallarse huesos humanos. «Pero la mayoría de las sepulturas estaban ahora debajo de edificios de oficinas». Luego explica que «en aquel suelo habían sido enterrados los cuerpos de unos quince o veinte mil negros, la mayoría de ellos esclavos». Y en Battery Park, tras reparar en los chillidos de niños que juegan, recuerda que, a mediados del siglo XIX, «aquella parte de la ciudad era un centro de actividad comercial» y «el puerto más importante para la construcción […] de barcos negreros».
Así, el flâneur se desplaza no sólo en el espacio, sino además en el tiempo. Uno nota que, pese a ser narrada por un hombre de unos treinta años, la novela está sorprendentemente poblada de ancianos. El profesor Saíto tiene casi noventa años; una señora que se sienta junto a Julius en un vuelo a Bruselas, ochenta y tantos; la abuela a la que Julius espera encontrar en Europa, más de noventa. Este es uno de los pocos puntos flojos del libro: se apela a los mayores para alcanzar una experiencia con la que el narrador no tiene contacto directo. Saíto pasó por la Segunda Guerra Mundial y presenció con disgusto Vietnam y Corea; vivió también, según se sugiere, la revolución de los derechos de los homosexuales. En cuanto a la abuela, que dio a luz a la madre de Julius en 1946, surge la conjetura de que «había sido una de las incontables mujeres de Berlín violadas aquel año» (1945, cuando las tropas soviéticas entraron en la ciudad). En un punto, los personajes parecen expresamente concebidos para hablar de los horrores del siglo pasado, aunque debe decirse que las conexiones están hechas con sumo tacto.
Ese tacto, se diría, confiere al libro un tono muy particular, capaz de acercarse a cualquier evento con una especie de cauta complicidad. En parte por ello, se ha comparado a Cole con W. G. Sebald, un escritor al que Cole admira y del que ha elogiado, en un artículo reciente, la «grandeza lúgubre» de sus frases. Pero Cole no apuesta, como Sebald, por la gran frase germánica de corte elegíaco, ni por un estilo de especial sonoridad. Yo aventuraría, por usar una frase que describe a Saíto, que el tono de su voz es «una curiosa combinación de reticencia y franqueza» (la mezcla que se oye nítida en la impecable traducción de Marcelo Cohen). Y si de buscar comparaciones se trata, me inclinaría por V. S. Naipaul, uno de los faros de los escritores poscoloniales, sobre el que Cole escribió hace poco un encomio en The New Yorker. Como en Naipaul, en Cole lo interesante sucede de pronto, cuando la expresión llana se ilumina con una observación exacta. Aquí está Julius en un bar, Le Panais, tras enterarse de que la clientela es de Ruanda:
Miré a las parejas, miré a los grupos de cuatro o cinco, miré a los hombres de pie en grupos de tres, obviamente absortos en los cuerpos de las hermosas mujeres. Lo que se veía era una inocencia inescrutable e insignificante. Eran exactamente como los jóvenes de cualquier sitio. Y sentí algo de esa constricción mental –imperceptible a veces, pero constante– que aparecía cuando me presentaban a jóvenes de Serbia o de Croacia, de Sierra Leona o de Liberia. Esa duda que murmuraba: quizá también estos hayan matado, y vuelto a matar, y sólo después hayan aprendido a parecer inocentes. Cuando al fin salí de Le Panais era tarde y la calle estaba en silencio, e hice a pie los cinco kilómetros hasta mi casa.
Hay algo de este calibre casi en cada página.
Martín Schifino es crítico teatral de Revista de Libros y traductor.