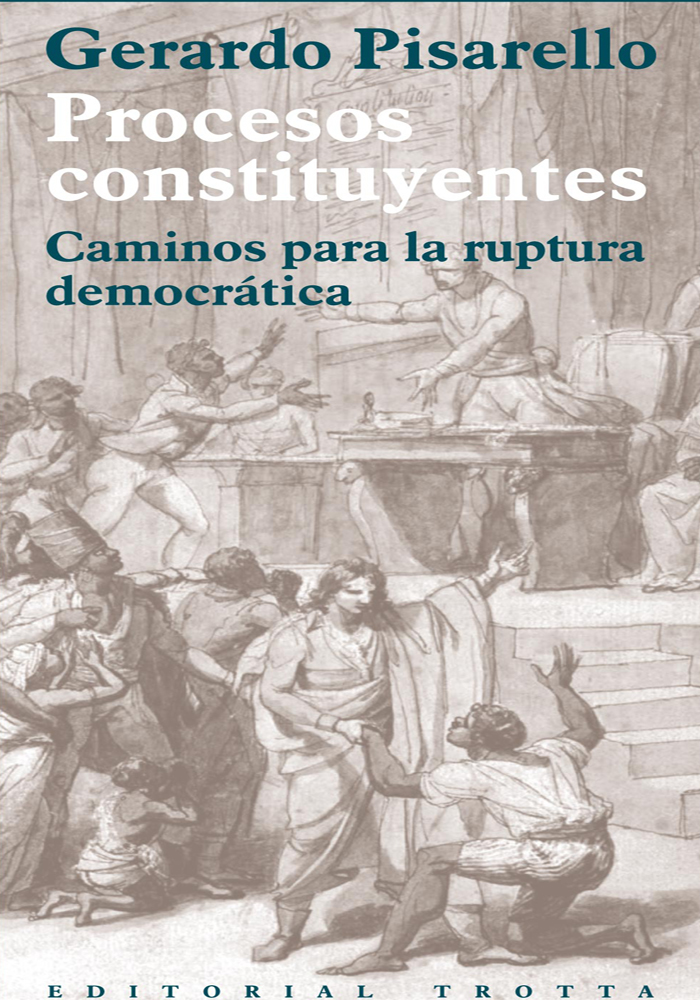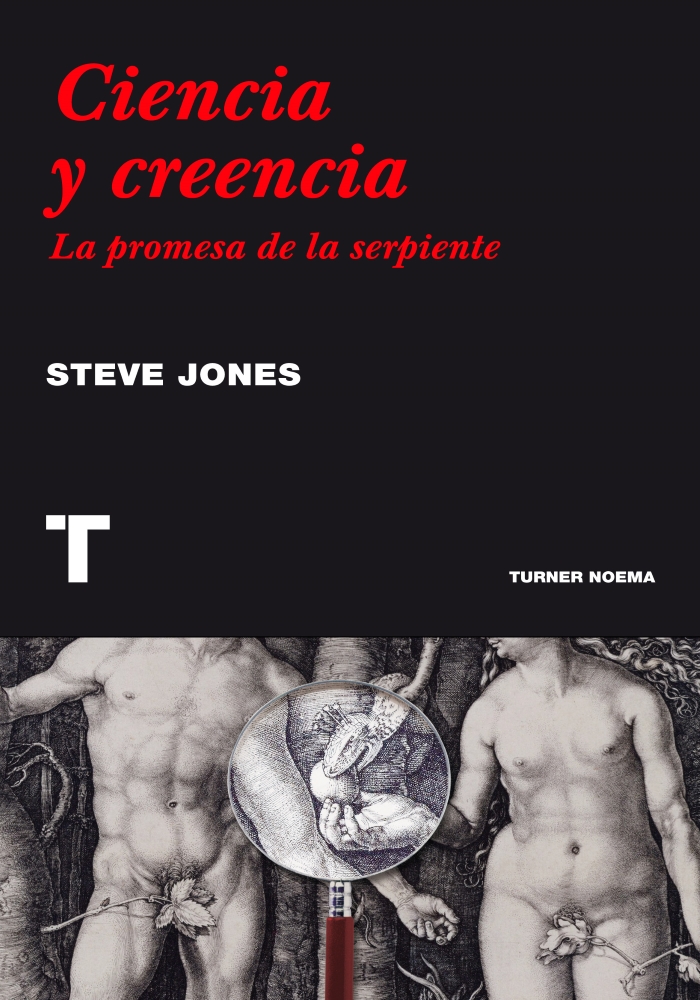Acodado sobre una mesa de disección en la que se da el encuentro entre la literatura y sus múltiples cadáveres, Patricio Pron se propone en El libro tachado, su primer libro de ensayo, no sólo constatar la causa de muerte de infinidad de escritores, sino, ante todo, sentar las bases para una historia de la literatura «caracterizada por la interrupción, la inexistencia, la borradura, el silencio y la negación de sí misma». Al transitar ese vía crucis cuyos referentes clásicos son Stéphane Mallarmé, Raymond Roussel, Marcel Proust, Marcel Duchamp, Paul Valéry o los surrealistas, Pron se detiene en las diferentes formas en que el artista, desencantado con el mundo, ha explorado la vía negativa, el antiarte, la sustitución de la intención por el azar, la eliminación del sujeto. Detrás de esa corriente se esconde –como señala la crítica Graciela Speranza en su libro Fuera de campo. Literatura y arte argentinos después de Ducahmp (Barcelona, Anagrama, 2006), que bien podría ser visto como un modelo de la matriz conceptual desde la que Pron lee– «el proyecto mítico de la libertad total del artista: liberarse de la materia, de la obra, del arte, de la historia y de sí mismo».
Uno de los puntos de partida de El libro tachado es la relectura de un célebre ensayo de Roland Barthes, «La muerte del autor» (1968), donde la centralidad «tiránica» del escritor en la cultura literaria y la importancia que han llegado a tener su persona, su historia o sus gustos son puestas bajo la lupa. Al dejar en claro que «es el lenguaje y no el autor el que habla», y al denunciar el error que supone ver al escritor como un sujeto cuyo predicado sería el libro, Barthes se proponía sepultar el mito de la «intencionalidad» y de la «sinceridad», así como toda pretensión de «descifrar» o de leer «biográficamente» un texto. Casi medio siglo después, el diagnóstico de Barthes sigue teniendo –según Pron– plena vigencia en el hecho de que la participación activa de los escritores en la difusión de sus obras tiende a desdibujar cada vez más los límites entre la creación literaria y su comercialización, entre la lectura y su consumo. En un contexto en que cada vez son más los que construyen su figura autoral como una mercancía que circula, a la par que sus libros, en festivales literarios, lecturas públicas, entrevistas, book trailers, performances, Pron advierte que hoy la literatura se ha convertido en «el departamento menos rentable de la industria del entretenimiento».
Pero siempre hay excepciones, claro, y El libro tachado se ocupa en gran medida de ellas. Si algo no falta en sus páginas son ejemplos, casos, citas. Lector de una voracidad sin desmayo, Pron hace funcionar la idea de la «muerte del autor» como un caleidoscopio del que parece querer describir todos y cada uno de sus destellos. Para eso se vale de un verdadero arsenal bibliográfico y de un uso recurrente de la nota al pie, donde el exceso de archivo no se apoya tan solo en un exhibicionismo erudito. En la multitud de hallazgos, en el festín de minucias, en la biografía como ejercicio acotado, en el afán de relatarnos qué fue de la carne y de los huesos de los escritores de carne y hueso, Pron se revela como un investigador formidable. Su curiosidad panóptica y su voluntad enciclopédica hallan su expresión más acabada en las listas, las cuales tienen una importancia no menor en sus ficciones (en El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan, publicado en 2010, hay un relato donde se bosqueja un breve diccionario biográfico de escritores expresionistas, en cuyas páginas parece estar el germen de El libro tachado). Moldeando a su antojo la metáfora de la «muerte del autor», Pron hace listas de escritores mutilados (a Arthur Rimbaud le cortaron una pierna por una infección; a Ramón María del Valle-Inclán, un brazo); de escritores que vivieron de oficios que no eran la escritura (William Faulkner contrabandeó con bebidas alcohólicas; Tennessee Williams fue empleado en una zapatería); de escritores que se volvieron locos (una de las diversas hospitalizaciones de Gérard de Nerval se produjo después de que el poeta sacara a pasear una langosta con una correa azul por los jardines del Palais Royal); de escritores que estuvieron presos (cuatro años pasó Fiódor Dostoievski en un campo de trabajos forzosos, después de que las autoridades rusas le conmutaran una condena a muerte por atentar contra la religión y el gobierno); de escritores desaparecidos (no se sabe dónde fueron sepultados los cuerpos de Miguel de Cervantes y de Lope de Vega); de escritores recluidos (Julien Green dejó de ver a personas para no tener que escribir en su diario sobre ellas), y las listas siguen…
En el inventario, en la casuística, en el catálogo razonado de formas de dejar de existir, más que el espíritu clasificatorio de Georges Perec, lo que se adivina es el modelo de David Markson, autor de La soledad del lector, obra donde se suceden relatos brevísimos sobre enfermedades, demencias, fracasos, suicidios y otras formas de morir de escritores y artistas. No en vano, Pron cita a este autor norteamericano en diferentes partes del libro; como cuando confecciona la lista de escritores y escritoras que se suicidaron, la cual ocupa una nota al pie que se extiende a lo largo de siete páginas, en las que el texto principal se ve reducido a un hilo de escritura. Más allá de la enumeración de métodos de quitarse la vida y de quiénes se valieron de cada uno, la gracia reside en cómo Pron desgrana pormenores, en las finas pinceladas de circunstancia. Así nos enteramos, por ejemplo, de que Sylvia Plath se suicidó «después de ir a la habitación de sus hijos y dejar allí un plato de pan con mantequilla y dos tazas de leche, por si se despertaban con hambre», o del caso de Tadeusz Borowski, superviviente de Auschwitz y autor de Por aquí se va al gas, damas y caballeros (1949), quien se suicidó con gas dos años después de haber publicado esa obra.
Junto a los escritores están, por supuesto, los libros. Los libros quemados, censurados, no escritos, extraviados, inconclusos, descartados, destruidos por albaceas. Más allá de la censura y la bibliocastia practicada por la Inquisición o por los nazis, de las hogueras de ejemplares de Harry Potter que fundamentalistas cristianos hicieron en diferentes ciudades de Estados Unidos con el pretexto de que la saga de J. K. Rowling enaltece la brujería, o del dudoso respeto con que los allegados de Margaret Mitchell, la autora de Lo que el viento se llevó (1937), cumplieron su última voluntad de quemar sus papeles después de que ella hubiera hecho lo propio con todo lo que había escrito antes de su famosa novela, Pron advierte que la censura –práctica históricamente centrada, sobre todo, en la destrucción de material impreso– ha sido hoy reemplazada por un tipo de proliferación de los textos que contribuye a su excesiva invisibilidad. Siguiendo en este punto a Paul Virilio, el autor considera además que «la multiplicación de contenidos en la red y su intangibilidad hacen que nunca haya sido más fácil acceder a los textos, pero también que nunca haya habido un interés tan escaso por hacerlo». Algo de lo que él mismo, en rigor, se beneficia, si se tiene en cuenta que hoy, como nunca lo ha sido anteriormente, la biblioteca es mundial y accesible al saqueo.
Entre los procedimientos de sustracción de la función autoral, la apropiación, la falsificación, la escritura en colaboración y el plagio son otros de los temas que se analizan en El libro tachado. Pron señala al respecto que las prácticas apropiacionistas (la intertextualidad, la reescritura, el remake, el «sampleo»), más allá de que buena parte de las obras que resultan de ellas carecen –en su opinión– de valor literario, suelen verse atravesadas por una contradicción que se expresa en el deseo de sus artífices de ser reconocidos como «autores» –cuando, en realidad, «una apropiación lograda es aquella que opera como un procedimiento sin autor»–, y en el hecho de que procedimientos que suponen un rechazo implícito a toda novedad y originalidad pretendan ser vistos como originales y novedosos. En este punto, Pron se refiere al debate sobre si el plagio debería ser despenalizado. En un contexto en el que las nuevas tecnologías no sólo han facilitado, sino que han naturalizado este tipo de prácticas, y toda vez que el copyright sigue siendo un dispositivo legal y económico que hace posible que las persecuciones no cejen del todo, despenalizar el plagio sería poco más que «la solución más pragmática a un problema para el que no parece existir solución simple», opina Pron, además de que supondría el final de esa práctica tal como la concebíamos.
La cantidad de escritores y de obras que se citan en El libro tachado es tan grande (sólo la bibliografía y el índice onomástico ocupan más de cuarenta páginas), que por momentos el archivista le hace sombra al crítico. Esto se trasluce, por ejemplo, en cómo el nombre de ciertos autores (Manuel Puig, César Aira, Mario Bellatin) sólo aparece mencionado de pasada; sin contar algunas ausencias notables, como Macedonio Fernández o Fernando Vallejo. Si bien Pron está más interesado en pensar la literatura como fenómeno que en desmenuzar la poética de tal o cual escritor –lo que tal vez pueda operar en contra en el caso de un lector no iniciado–, es riguroso y preciso en su exposición, escrupuloso a la hora de abordar las diferentes aristas del asunto, y sólido en sus argumentos.
Si la literatura, como dice Borges, es «un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido, y encarnizarse con la propia virtud y enamorarse de la propia disolución y cortejar su fin», la lectura de El libro tachado confirma que la «muerte del arte» es siempre la oportunidad de un nuevo comienzo. Después de todo, si la literatura parece hoy «cosa del pasado» no es por su incapacidad para dar cuenta del presente, sino por su debilidad para enfrentar la lógica (reificante) del mercado que, por otro lado, es su condición. La gran paradoja es que el arte tenga en la desaparición la única forma de reivindicar su existencia. Sólo negándose a sí mismo puede hacerle frente a esa «muerte» encarnada en la hegemonía de la cultura industrial, o de la industria cultural, que para el caso es lo mismo. Al leer El libro tachado, uno entiende mucho mejor la broma de Ricardo Piglia de que esta sociedad no inventaría la literatura si no se la hubiera encontrado ya hecha.
Patricio Lenard es secretario de redacción de la revista Otra Parte y editor general del sitio de reseñas Otra Parte Semanal.