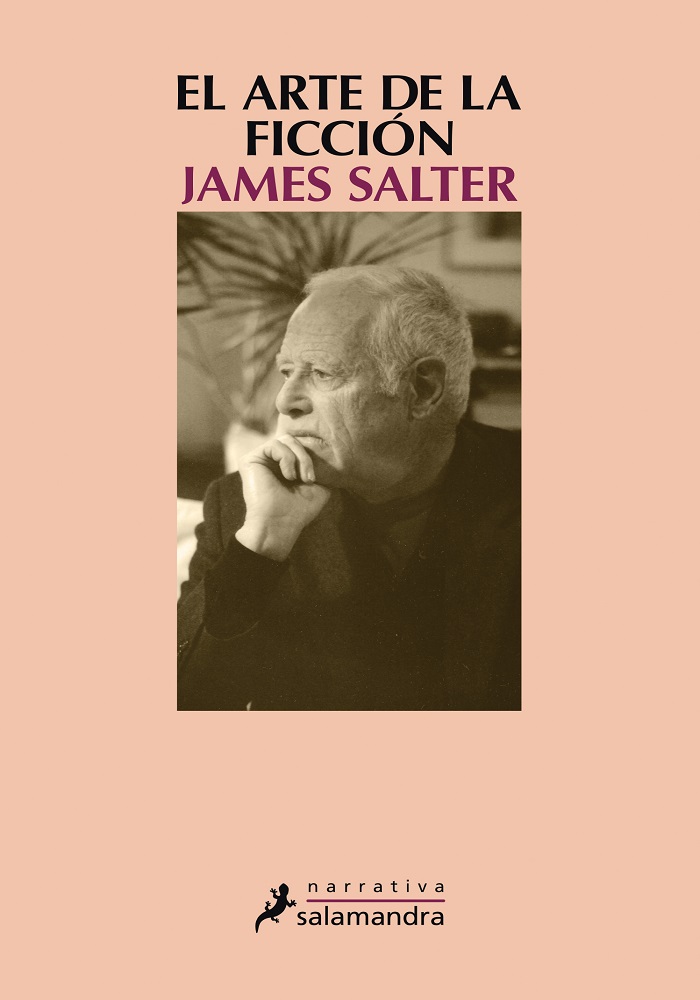En 2014, muy al final de su carrera, James Salter dictó tres conferencias sobre el oficio de escribir de la Universidad de Virginia, donde había sido contratado en calidad de escritor residente. Salter murió poco tiempo después, y las charlas se recogieron en un librito más o menos conmemorativo publicado por University of Virginia Press, con un prólogo de John Casey ?amigo del autor, novelista y miembro de la universidad? que ponía las cosas en contexto y abultaba el texto hasta las ciento veinte páginas. El arte de la ficción reproduce esa edición póstuma, aunque, con buen juicio, los editores españoles han descartado el prólogo, y han incluido a modo de introducción un artículo de Antonio Muñoz Molina publicado originalmente en Babelia: «Leyendo las conferencias ?apunta este último? uno no puede creerse que esas palabras hayan sido escritas y dichas por un hombre de ochenta y nueve años». (Yo sí me lo creo.) Y lo interesante no sería sólo «el grado de lucidez que muestran y la agudeza de sus observaciones, sino el aire de asombro y de tanteo que irradia de ellas, de entusiasmo a la vez sobrio y romántico hacia el oficio de escribir y las posibilidades de la literatura».
Suena estupendo, pese al embrollo metafórico sobre las observaciones que irradian aire, pero es muy posible llevarse una impresión distinta. De hecho, las charlas me parecieron llanas, deshilvanadas, carentes de rigor, reservadas en exceso y románticas en el peor sentido de la palabra, con una ingenuidad a veces adolescente («uno siempre siente que vale la pena ser escritor [en Francia]»). Salter rehúye el análisis casi tanto como la provocación o el humor. Ilustra sus ideas con ejemplos tomados de grandes libros, lo que siempre es interesante, pero sus explicaciones de los textos suelen ser someras, y su manejo de la historia literaria, aproximativo. Ni siquiera nos ahorra perogrulladas: «Cuando lees, no ves ni oyes nada, y, sin embargo, te parece que sí»; o: «Por más leída que sea una persona, siempre habrá muchos libros, tanto fundamentales como menos reconocidos, que no ha leído, que debería leer».
Lo cual suscita a una pregunta clave, que se hacía John Casey en el prólogo de la edición original: «¿Debería uno leer este libro si no ha leído a Salter?» Los fanáticos de sus novelas, por supuesto, lo harán con avidez. Pero no me parece poco significativo que, aun pagado por la Universidad de Virginia, Casey empiece por responder con un tímido «tal vez». Luego rectifica: «Ciertamente, uno debería leer la primera charla». La primera charla, en efecto, consiste en una de esas defensas del oficio que suelen hacer las delicias de los literatos. Se llama, como el libro, «El arte de la ficción», y gira en torno a una idea sencilla: los detalles son muy importantes para el estilo, y el estilo es muy importante para el escritor. Salter, notemos, siempre ha recibido el marbete de estilista, cuando no el de «escritor para escritores». Y el bruñido de su prosa atestigua que no son apreciaciones vanas. Aquí nos cuenta que se siente obligado a corregir, aspira a que todo encaje perfectamente en una oración y hasta sueña con la página perfecta: «El estilo es el escritor en su totalidad», sentencia.
El culto del estilo tiene una larga y noble historia. Guy de Maupassant cuenta en el prólogo de su novela Pierre y Jean que Flaubert lo había exhortado a que, al describir un tendero o un conserje delante de una estación de carruajes, los mostrara en «todo su aspecto físico» y en «toda su naturaleza moral», «de modo que no los confunda con ningún otro tendero ni con ningún otro conserje»; más aún, debía enseñar, «con una sola palabra, cómo un caballo del carruaje no se parece a los otros cincuenta que lo siguen y lo preceden». Salter sería el primero en coincidir: «Los escritores que me gustan ?dice en un momento dado? son los que tienen un don para observar [las cosas] de cerca. Todo está en los detalles». Más adelante, afirma que sus propios objetivos «no se alejan tanto de los de Flaubert: realismo, objetividad y estilo». Con todo, no es Flaubert el escritor más homenajeado en estas conferencias, sino Isaak Bábel, alguien que «no se entromete» en el relato, sino que permite que este «concluya solo, a menudo de un modo vacilante»Cito la traducción de Eugenia Vásquez Nacarino, en general muy buena. En el prólogo, Antonio Muñoz Molina traduce la misma frase de la siguiente manera: «Babel es un escritor que no interfiere. Se retira a sí mismo de la historia y la deja que concluya por sí misma, a veces de manera abrumadora». Es una traducción descuidada («se retira a sí mismo» es redundante; luego viene la repetición «sí misma», etc.), quizá por las prisas del periodismo. Pero «abrumadora» es algo muy distinto de «vacilante». Sería deseable que los editores corroboraran estas cosas y homologaran las citas.. Salter también afirma que, según Borges, el estilo de Bábel «alcanzaba una gloria que se supone reservada a la poesía y rara vez logra la prosa». Lo malo es que Borges no dijo exactamente eso: dijo que «uno de los relatos («Sal») conoce una gloria que parece reservada a los versos y que la prosa raras veces alcanza: lo saben de memoria muchas personas». Todo está en los detalles.
La segunda y la tercera charla son más personales, en el sentido de que se basan en las experiencias del propio Salter. Pero las generalidades siguen abundando: «Como escritor, te enfrentas constantemente a la necesidad de visualizar una escena, o una secuencia, o un sentimiento, para a continuación, de la manera más cabal que puedas, ponerlo en palabras». Salter escurre el bulto. Al principio de la segunda charla, advierte que, aunque intentará hablar de «escribir novelas», no deben buscarse en sus palabras «lecciones sobre cómo se hace». Aun así, por momentos despunta el tono de maestro de la montaña que, en los circuitos de la literatura norteamericana, se espera de un orador que habla delante de unos estudiantes: «Eres el héroe de tu propia vida: te pertenece sólo a ti, y a menudo es la base de la primera novela». Para demostrarlo, Salter repasa algunas novelas autobiográficas, o basadas en las historias personales de sus autores, como Goodbye, Columbus, de Philip Roth, y Nuestra hermana Carrie, de Theodore Dreiser. Salter no escatima datos dudosos, aun a riesgo de contradecirse: «Dreiser fue el primer escritor estadounidense que procedía de los barrios bajos. Samuel Clemens también, pero en un sentido distinto». ¿En cuántos sentidos se puede proceder de los barrios bajos? Al final, pondera a John O’Hara, que fue «reportero de prensa y desarrolló, como Dreiser, el hábito de la observación minuciosa».
¿Y qué hay de los hábitos del propio Salter? En buena medida, aparecen en la tercera charla, «Convertir la vida en arte», en la que el autor admite que escribe «más o menos como todo el mundo», y hasta que le «cuesta arrancar»; también: «Escucho las palabras a medida que las escribo, o las cadenas de palabras». Esas cuestiones tendrán un módico interés para los fetichistas de las costumbres literarias, pero quizá lo mejor que puede hacerse al llegar a estas páginas es dejarse llevar por al anecdotario de Salter sobre sus muchos encuentros con sus colegas. Destacan tres viñetas sobre sus héroes literarios: Vladimir Nabokov, Saul Bellow y William Faulkner. (También era devoto de Thomas Wolfe: un canon notoriamente masculino.) Salter pasó una hora en el hotel de Montreux donde se hospedaba Nabokov, charlando con él y con su esposa Vera, que se mostró inconmovible a los chistes del marido; fue amigo de Bellow durante dos décadas, y recuerda ir con él a la piscina del Instituto de Estudios Humanísticos de Aspen, donde, mientras nadaba estilo rana, Bellow despotricaba contra su exmujer, que le pedía más dinero tras la concesión del premio Nobel; y, aunque no conoció en persona a William Faulkner, Salter tiene información «de segunda mano» sobre el escritor, pues un conocido suyo lo trató y le contó una historia sobre Faulkner y la aviación: el escritor, ya nobelizado, se ofreció a redactar un cuento sobre las fuerzas aéreas a cambio de que lo llevaran a dar una vuelta en caza. No tuvo suerte.
Sería hipócrita no admitir que todo lo anterior tiene un punto entretenido, pero debe decirse que guarda escasa relación con el arte de la ficción, o con cualquier arte que no sean las relaciones públicas. Puede parecer un privilegio poder acercar el oído a las asociaciones en voz alta de un gran novelista, pero, en el caso de Salter, uno termina por caer en la cuenta de que no nos habla tanto de un oficio como de un modo de vida. Sus charlas versan menos sobre escribir que sobre ser escritor. Y menos sobre la experiencia singular de un escritor que sobre su pertenencia a una tribu con tótems y tabúes. Sólo en ese sentido se entiende una observación de Salter sobre Faulkner: «Siento cierta conexión con Faulkner, a pesar de que nunca lo conocí ni lo vi en persona». ¿Por qué «a pesar»? ¿No es uno de los placeres de la literatura el hecho de conectar con personas a las que nunca se ha conocido, algunas de ellas muertas hace siglos? Esa conexión, ni qué decir tiene, sólo existe en la imaginación del lector, pero completa la circulación de ideas, saberes y emociones que llamamos literatura. Curiosamente, aun al considerar sus libros favoritos, Salter rara vez examina ese diálogo silencioso. Lo suyo es el esprit de corps con los colegas. Antes de ser escritor, fue militar; y algo de la pertenencia a una clase, una institución, pervive en estas charlas.
Por eso mismo, no me convence una afirmación que hacía Muñoz Molina ?sin segundas intenciones, pues el volumen aún no se había traducido? en su artículo de Babelia ya mencionado: en las palabras de Salter ?decía? «no hay rastro de la insufrible seguridad con la que tantas veces los escritores […] predican ante el público voluntarioso y cautivo de las escuelas o másteres o talleres de escrituras, haciendo creer que la literatura es una cofradía extremadamente restringida a la que ellos, los profesores, pertenecen». No, seguridad insufrible no hay. Pero hay algo no menos incómodo: un sigiloso, quizás inconsciente, culto a la personalidad, plasmado en los chismorreos sobre la cofradía de la que Salter era miembro. Uno espera más de un escritor de primera línea. Espera que dé conferencias como las de Ursula K. Le Guin, o las de Margaret Atwood, o incluso las de Julio Cortázar, quien, aun abusando de las anécdotas, tenía la delicadeza de reconocer que existía la vida de la inteligencia, más allá de la vida de los intelectuales, y que no por subir a un púlpito uno se convertía en un oráculo.
Confieso mi escasa paciencia con estas charlas de «grandes escritores», sobre todo en su versión estadounidense, que trafican con el aura del éxito. Porque de eso se trata, al fin y al cabo. Salter discurría delante de potenciales escritores futuros, gente que se pasa las tardes pensando en cosas como la estructura de un párrafo, o la fuerza traicionera del adjetivo. Pero, más allá de algunas consideraciones sobre el estilo, no acabó hablándoles de sus preocupaciones inmediatas, sino de una mitología que para la mayoría de ellos nunca se hará realidad: la vida literaria. Sin duda es una mitología atractiva. Y vendedora. El mercado tiene sus razones para empaquetarla en libros superfluos como este. Cosa muy distinta es el arte de la ficción; eso está en otra parte. Puede encontrarse plasmado en las novelas de James Salter.
Martín Schifino es crítico literario y traductor. Entre sus últimas traducciones figuran las de E. B. White, Ensayos de E. B. White (Madrid, Capitán Swing, 2018); Patricia Highsmith, Once y La casa negra (Barcelona, Anagrama, 2018); y Ursula K. Le Guin, Contar es escuchar (Madrid, Círculo de Tiza, 2018).