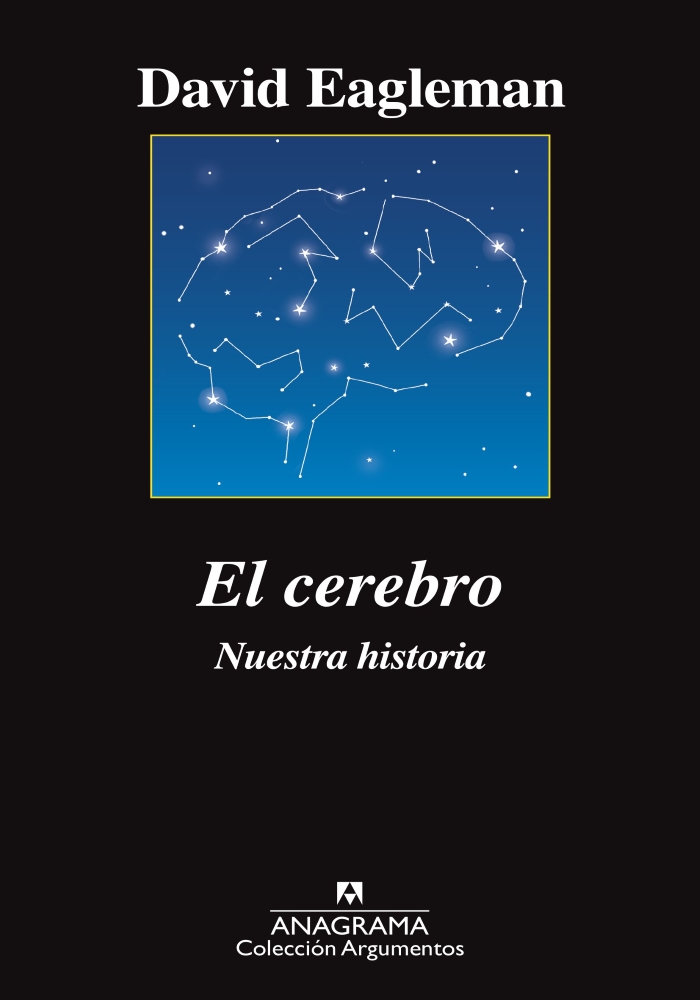Haruki Murakami oyó por primera vez la llamada de la vocación literaria una tarde de abril de 1978, mientras veía un partido de béisbol en el estadio Meiji Jingu de Tokio. Tenía casi treinta años, estaba casado desde sus días de estudiante y regentaba su propio bar en un distrito pintoresco de la ciudad, con pérdidas y ganancias que se alternaban, pero con una sensación agradable ?y novedosa? de estabilidad. Libre de preocupaciones, fue a ver un partido entre los Hiroshima Toyo Carp y su equipo, los Tokyo Yakult Swallows. La afición era escasa; el estadio tenía pocas gradas. Murakami compró una cerveza fría, se tumbó en una loma cubierta de césped y vio salir al primer bateador de su equipo, un norteamericano llamado Dave Hilton. Poco después se hizo la luz:
Hilton bateó hacia el lado exterior izquierdo y alcanzó la segunda base. El golpe de la pelota contra el bate resonó por todo el estadio y levantó unos cuantos aplausos dispersos a mi alrededor. En ese preciso instante, sin fundamento y sin coherencia alguna con lo que ocurría a mi alrededor, me vino a la cabeza un pensamiento: «Eso es. Quizá yo también pueda escribir una novela».
Parece una fábula. La tranquilidad, la inspiración súbita, la desconexión entre una causa y su aparente efecto, todo encaja para darle al momento un aire a la vez irreal y convincente. Murakami ha hecho referencia a esa experiencia en entrevistas y en su libro De qué hablo cuando hablo de correr, pero en el que ahora dedica a su oficio, De qué hablo cuando hablo de escribir, agrega detalles y se explaya durante medio capítulo. Acabado el partido ?cuenta?, fue a comprar un cuaderno en «una papelería del centro» y esa misma noche empezó a escribir «sentado a la mesa de la cocina después de cerrar el bar». Lo que empezó entonces acabaría convertido en su primera novela, Escucha la canción del viento, un título que parece aludir a las circunstancias de su concepción, aunque Murakami no lo diga. Murakami, de hecho, dice poco más. Su anécdota se cierra con una especie de simbolismo etéreo, al borde de la revelación.
Todo este nuevo volumen avanza de un modo similar, desempolvando un detalle por aquí, añadiendo una reflexión por allá, echando mano de anécdotas que parecen muy propias, en efecto, del dueño de un bar. Aunque sería difícil hablar de un libro de memorias, en la medida en que no resume una vida, es sin duda un libro de recuerdos, pues se basa en impresiones personales más que en el análisis de ciertos temas. Murakami no tiene grandes teorías sobre la escritura ni parece querer tenerlas. Lo más aventurado que dice es que «escribir novelas no es un trabajo adecuado para personas extremadamente inteligentes»; los novelistas sólo necesitarían expresar «algo que está en su mente o en su conciencia en forma de narración». Es una idea intrigante, que casa muy bien con la intuición de otros escritores sobre el impulso casi animal de escribir (Flaubert, si mal no recuerdo, llamaba «bestias de tiro» a los narradores puros como Dickens o Dostoievski). Pero Murakami no ahonda demasiado en la cuestión. Acepta que los escritores no saben bien lo que hacen ni por qué y concluye que «hace falta una cualidad más grande y duradera que la inteligencia». Lo que importa, en última instancia, es el aguante: «Escribir es pura perseverancia».
Al autor le gusta hablar de cuánto ha perseverado, desde sus primeros pasos en adelante: «Lo que hice con esa primera novela ?escribe luego de relatar la revelación inicial? fue echar mano de las palabras más sencillas que se me venían a la cabeza». Escribir, para Murakami, comenzó respondiendo al imperativo de «desprenderse de todo lo innecesario, lo superfluo y simplificar»; y en esa sencillez encontró un estilo. A menudo le han dicho que su manera de escribir «tiene un deje de traducción» y Murakami acepta que «hay algo de cierto en ello». (La traducción de Fernando Cordobés y Yoko Ogihara, que no puedo evaluar en su relación con el japonés, refleja muy bien ese aspecto neutro.) Escritas en prosa sencilla, sus primeras publicaciones eran también historias simples, casi fábulas. Pero, conforme avanzó en su carrera, procuró añadir más sustancia y construir «estructuras más tridimensionales con múltiples capas», hasta llegar a las novelas largas y complejas como 1Q84. Una inspiración fue el jazz. En un par de ocasiones, Murakami invoca a Thelonious Monk y repite que escribe «como si tocara un instrumento», una frase bastante enigmática, aunque sólo parece querer decir que es un narrador intuitivo. «Mientras escribo ?dice?, aparece primero el contexto y después los detalles empiezan a cobrar vida». También anota: «Existen una serie de enanitos automáticos que habitan mi conciencia y se ponen a trabajar sin descanso para mí, a pesar de que se quejan mucho».
Esta teoría de los enanitos recuerda una de Robert Louis Stevenson, aunque Stevenson tuvo el buen gusto de llamar a los suyos «duendecillos» y no endilgarles el epíteto taylorista de «automáticos». Ya entonces, con todo, parecía una manera de escurrir el bulto al explicar de dónde salen las ideas que se convierten en obras. (Nabokov dio en el blanco al decir que un escritor que hablara de la creación en términos de inspiración y demás era como un mago que explicaba un truco con otro.) Como muchos posrománticos, Murakami parece adherirse a la noción de que los personajes tienen vida propia o hablan por su cuenta. En uno de los capítulos más reveladores de este libro, cuenta cómo la obra que acabó convirtiéndose en Los años de peregrinación del chico sin dolor (trescientas veinte páginas en la edición en español) iba a ser una novela corta, pero se alargó después de que un personaje secundario, «una atractiva mujer llamada Sara Kimoto», le hiciera unas preguntas incómodas al protagonista. «Fue Sara ?dice Murakami? quien modificó por completo el carácter, la escala y la estructura de la novela, y lo hizo en un segundo. El primer sorprendido fui yo».
Lo anterior no es tan ingenuo como suena. Murakami tiene plena conciencia de que se trata de una metáfora. Los personajes, desde luego, son un producto de la propia facultad creadora, no al revés. Y lo que ocurrió con Sara puede describirse como una manera de responder a una idea que asaltó de improviso la imaginación del escritor. «Quizá se pueda decir que Sara es el reflejo de otro “yo”», afirma Murakami. Desdoblarse, en efecto, es la tarea. El escritor debe aspirar a crear personajes «interesantes, atractivos, autónomos». Más aún, Murakami, como sabe cualquier lector suyo, es un escritor de personajes psicológicamente identificables. Resulta instructivo leer aquí que trabaja más o menos como lo haría un narrador de la escuela naturalista: observando, combinando y componiendo conjuntos de rasgos y características, con un trasfondo de realidad. «Para crear un personaje es imprescindible conocer a muchas personas». Murakami señala las virtudes de confrontar caracteres distintos en la página y hace una observación oportuna para los escritores principiantes: no crear solamente personajes con los que sienta empatía, una lección que aprendió cuando le recriminaron que en sus libros no aparecían «personajes malos».
A ese nivel de generalidad, Murakami aporta muchas otras orientaciones, que pueden interpretarse como consejos para los escritores en ciernes o pistas para entender su obra. «Todo aquel que aspira a escribir ?afirma? debería observar con atención a su alrededor», porque «el mundo está plagado de piedras preciosas en bruto tan atractivas como misteriosas». También recalca que para escribir hay que «leer mucho». «Reescribir es fundamental», y él reescribe y reescribe «hasta aburrir a todo el mundo». No menos importante es prestar atención a los consejos de los demás, así como «asegurarse uno o dos lectores fijos» que sean sinceros y constructivos. Cuando no se tiene ningún proyecto entre manos, traducir «es un excelente ejercicio de escritura» y también, según Murakami, hay que «lograr que el cuerpo se convierta en un aliado», cosa que él ha conseguido, como es bien sabido, corriendo maratones. Murakami recorre los premios literarios («un torbellino insignificante»), sus estancias en el extranjero, la recepción de su obra en Estados Unidos y su renuencia a firmar libros, entre muchas cosas más, casi sin solución de continuidad. En un momento dice que no le gusta dar entrevistas, pero sin duda el modelo de todo lo anterior es la entrevista al autor famoso. Es como si Murakami, en sus elucubraciones sobre esto, aquello y lo de más allá, estuviera entrevistándose a sí mismo en prosa. Y no es de extrañar que, en cuanto despunta un destello de polémica, el entrevistado se acoja al refugio por excelencia del discurso mediático: la opinión. «Obviamente, sólo es una visión personal de las cosas nacida de mi experiencia y tal vez no sea válida para un contexto más general, pero en este libro hablo como individuo».
Como en una entrevista, no se cuidan demasiado los detalles, ni se confrontan los datos. En el anecdotario murakamiano abundan los errores. Proust y Joyce, como nos recuerda, «coincidieron en París en una cena» de 1922; pero no es cierto que «no se dirigieron la palabra en toda la velada». Según un testigo, Proust contó a Joyce que estaba muy mal del estómago y Joyce le respondió que no podía con sus ojos; según el mismo Joyce, filtrado por Arthur Powers, Proust apenas le preguntó si le gustaban las trufas. (Le gustaban.) En cualquier caso, la moraleja es que los «grandes escritores» hablaron de tonterías, no que se sumieron en su silencio oracular, aun cuando sea mucho más murakamiano creer lo segundo. Tampoco debería creerse, como afirma Murakami, que Anthony Trollope llevó una vida puramente «rutinaria y poco romántica» y que «nadie sabía nada de él» antes de que se publicara su autobiografía a título póstumo. Trollope fue un empleado público en el monótono servicio de Correos de la Inglaterra victoriana y, como se recuerda a menudo, escribía todas las mañanas antes de ir al trabajo; pero también se las vio negras con sus superiores por insubordinación, acumuló deudas, se expatrió en Irlanda, viajó por Australia y Nueva Zelanda con iniciativas comerciales, tuvo un enorme éxito como novelista, frecuentó los círculos literarios de Londres y hasta se presentó a las elecciones al Parlamento como candidato del Partido Liberal, sin obtener el esperado escaño. La suya no fue, ni de lejos, una vida «rutinaria». Pero a Murakami parecen gustarle las leyendas de los escritores, no las complejidades que los mueven a escribir.
¿Y qué hay de las complejidades de Murakami? En ese sentido, De qué hablo cuando hablo de escribir desciende a su nivel más esquemático. Salvando las discusiones sobre tal o cual personaje o trama, el relato que hace el autor de su carrera se reduce a que al principio le fue bien, luego le fue mejor y al final llegó la apoteosis. Entre medias, ha habido críticas, pero no tienen importancia. Las ansiedades han brillado por su ausencia, nunca apareció el bloqueo, la vida siguió su curso sin problemas. ¡Qué bueno es ser Haruki Murakami! Pero el autorretrato implícito rara vez convence y en ningún capítulo hay nada de una agudeza comparable, por ejemplo, a la decena de páginas que componen el fabuloso ensayo «Por qué escribo», de George Orwell. Tampoco sale muy bien parado al lado de los análisis del oficio que han hecho escritores contemporáneos como Paul Auster, Margaret Atwood o Ursula K. Le Guin. Murakami parecería sospecharlo, porque cierra estas páginas en un tono casi de justificación: «Ignoro hasta qué punto pueden servir a los lectores estas reflexiones, que, en alguna medida, sólo son algo personal y diría que casi egoísta. No subyace en ellas un mensaje y tal vez sólo reflejan procesos mentales míos.» Tal vez, casi, sólo, en alguna medida. ¿En qué momento las frases pierden toda ambición de verdad por pura acumulación de matices? Dice la última oración: «A pesar de todo, aunque sea poca cosa, me alegraría de verdad que [estas reflexiones] sirvieran para algo.» Ese deseo se me antoja lo más ambicioso del libro.
Martín Schifino es crítico literario y traductor. Entre sus últimas traducciones figuran las de James Joyce, Retrato del artista adolescente, (Madrid, La Oficina de Arte y Ediciones, 2017); Joseph Mitchell, La fabulosa taberna de McSorley, (Barcelona, Jus, 2017); y Victor Segalen, Ensayo sobre el exotismo. Una estética de lo diverso (Madrid, La línea del horizonte, 2017).