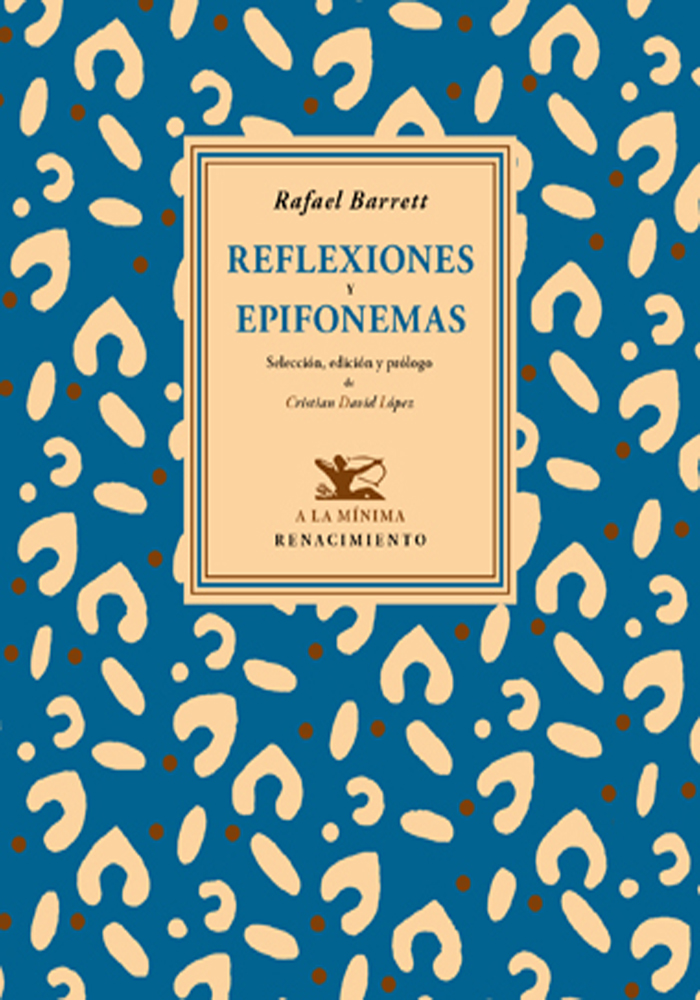La de Rafael Barrett y Álvarez de Toledo (Torrelavega, 1976-Arcachon, 1910) es la historia de lo que pudo haber sido y no fue. O sólo fue a medias, pues no resulta exagerado decir que, de no haber muerto de forma prematura a los treinta y cuatro años, quien hoy es un autor prácticamente desconocido en España, relegado a una posición muy marginal –y muchas veces, ni eso– dentro de esa brillante generación del 98 de la que estaba destinado a formar parte, podría haberse convertido en uno de los grandes de la literatura española de la Edad de Plata. Porque, en apenas cuatro años, los que transcurren entre finales de 1906 y mediados de 1910, este escritor fue capaz de dar forma a una obra coherente y poderosa, de clara influencia modernista y firme voluntad regeneracionista, ante la que, más un siglo después, no podemos dejar de descubrirnos. Un corpus literario rabiosamente actual, suave en las formas, pero implacable en el fondo, que encontró su cauce natural de expresión en las efímeras hojas de la prensa hispanoamericana, auténtico laboratorio de ideas del pensamiento barrettiano.
Hijo de un caballero inglés (George Barrett) y de una española de origen noble (Carmen Álvarez de Toledo), la cómoda situación económica de la familia permitió al adolescente Rafael estudiar en París y viajar a Inglaterra, lo que hizo de él un joven culto y cosmopolita que, desde muy pronto, sintió una atracción por esa otra cara de la vida, ociosa y nocturna, que conoció frecuentando el Madrid bohemio y castizo del cambio de siglo al que llegó para cursar la carrera de IngenieríaComo dato anecdótico, se dice –aunque él jamás lo confirmó– que Pío Baroja se fijó en este Barrett finisecular como modelo para el personaje de Jaime Thierry, el dandi protagonista de Las noches del Buen Retiro (1934), que, como su inspirador en la vida real, fallece de tuberculosis en la novela.. Precisamente ahí, en su querencia por estos ambientes poco decorosos, encontró el argumento para su calumnia un aristócrata madrileño que lo acusó de pederasta: una afrenta pública que recorrió los círculos intelectuales de la capital y manchó irremediablemente su nombre. Tras un desafortunado y algo surrealista incidente –desesperado y dolido en su orgullo, Barrett golpeó con una fusta al influyente duque de Arión, que se había negado a presidir un tribunal de honor que reparase su dignidad mancillada– por el que estuvo encarcelado durante varios días, se vio obligado a salir de una Villa y Corte en cuyos ambientes artísticos jamás volvió a ser bien recibido.
Lo que vino después fue un periplo de seis años por el continente americano que tuvo como primera parada el Buenos Aires afrancesado y pujante de principios de siglo, y como destino accidental –aunque afortunado– la ciudad de Asunción, a la que llegó como corresponsal para cubrir una revolución social. Allí vivió sus mejores años: contrajo matrimonio, fue padre de su único hijo y escribió para distintos periódicos paraguayos, hasta que sus críticas al dictador del país le valieron la expulsión y el consiguiente traslado a Montevideo, donde se consolidó como una figura destacada de la intelectualidad charrúa. Por desgracia, este auge en lo profesional tuvo su contrapunto en lo personal: en el otoño de 1908 empezó a padecer los síntomas de la tuberculosis pulmonar que acabaría con él dos años después. Antes, sin embargo, pudo sacar a la luz su antología de textos Moralidades actuales (1910), único libro que publicó en vida (dejó en imprenta otro, El dolor paraguayo, que apareció de forma póstuma en 1911, a los que siguieron varias recopilaciones de sus escritos dispersos, editadas ya por terceros). Regresó a París para seguir un tratamiento contra su enfermedad que, lamentablemente, no surtió efecto: falleció el 17 de diciembre de 1910 en el Hotel Regina de Arcachon, localidad francesa cercana a Burdeos.
Tras varias décadas de silencio editorial en nuestro país, quien nunca dejó de ser un autor «de culto», leído por una selecta minoría de fieles, parece ir saliendo poco a poco del purgatorio gracias a la iniciativa individual de un investigador riguroso que abrió el camino y de varios lectores devotos que, seducidos por su incisiva prosa, luchan por retrasar esa condena al olvido que pesa como losa de piedra sobre los hombros de quien, para bien o para mal, siempre fue más valorado en su Paraguay de adopción que en una España en la que, a día de hoy, no son pocos los que siguen sin saber de su existencia. El mérito de ser el pionero en esta tarea colectiva de recuperación lo tiene, sin ninguna duda, Francisco Corral, autor de una tesis doctoral leída en 1991 (publicada pocos años después en forma de monografíaFrancisco Corral, El pensamiento cautivo de Rafael Barrett. Crisis de fin de siglo, juventud del 98 y anarquismo, Madrid, Siglo XXI, 1994.) y responsable de mantener la llama encendida a través de una impagable labor que tiene su hito más señalado en la dirección de la primera edición española de las Obras Completas de Barrett, publicadas en dos volúmenes por la santanderina editorial Tantín (2012). Su última aportación se cifra en el prólogo a Y el muerto nadó tres días (Madrid, Libros de Ítaca, 2014), una antología de cuentos y otros escritos barrettianos. En el capítulo de los defensores entusiastas destaca el nombre del periodista asturiano Gregorio Morán, quien años atrás reconstruyó la peripecia vital de nuestro protagonista en una heterodoxa semblanza biográfica (Asombro y búsqueda de Rafael Barrett, Barcelona, Anagrama, 2007) que, con todos sus defectos, tuvo el innegable valor de llamar la atención sobre el personaje, siquiera fuese durante unos meses. El último relevo en esta carrera de fondo contra la indiferencia lo ha dado la editorial sevillana Renacimiento, reuniendo la totalidad de los aforismos publicados por Barrett en un manejable y delicioso librito que hace ya el número 8 de la colección dedicada al género aforístico (A la mínima) que dirige Manuel Neila para el sello de Abelardo Linares.
Como explica el joven poeta paraguayo Cristian David López –autor también de la selección y edición del volumen– en su documentado prólogo a Reflexiones y epifonemas, si algo caracteriza la obra del cántabro es su extraordinaria propensión a la síntesis, pues «cada línea condensa una idea, un pensamiento, una reflexión con las menos palabras posibles. Muchas de las frases de sus artículos nos iluminan por su originalidad y se nos quedan en la memoria, que es lo propio del aforismo. Barrett, como diría él, “es una especie de máquina de calcular frases”». Prueba de ello es el hecho de que, junto a las tres secciones más «clásicas» de la antología («Reflexiones», «Epifonemas» y «Nuevos Epifonemas»), integradas por textos ya anteriormente recopilados en otros títulos del autor, el editor añade un cuarto apartado de cosecha propia, con fragmentos espigados de entre la producción barrettiana, que en nada desmerece del resto de capítulos. Por eso, y en contra de lo que podría pensarse, este pequeño tomo constituye un variado microcosmos en el que se condensa lo mejor de la obra de Barrett, bien representada aquí a través de todos los géneros breves que el periodista cultivó: artículo, cuento, teatro, microrrelato, aforismo, reflexión, etc.
Desde el punto de vista del contenido, conviene empezar diciendo que el hilo conductor que recorre el pensamiento barrettiano es una crítica radical –de honda raíz ilustrada– a las paradojas y contradicciones de una civilización moderna y capitalista que, en su opinión, son causa y consecuencia de la desigualdad entre las distintas clases sociales que la conforman. En este sentido, y aunque desde sectores del movimiento libertario haya querido verse en el torrelaveguense a un defensor a ultranza de la filosofía ácrata, lo cierto es que la suya es más una ideología a la contra de un orden sociopolítico establecido que a favor de una idea que él identifica, directamente, con la independencia de criterio: «El anarquismo, tal como lo entiendo, se reduce al libre examen político». Por eso, y sin cuestionar la filiación anarquista de su ideología (como hizo Morán en su ensayo), que es innegable, sí me atrevo a decir que, más que un teórico de la anarquía encerrado en su gabinete, Barrett es un caso avant la lettre de esa figura sartreana del «intelectual comprometido» que es capaz de bajar a la arena para, en su caso particular, defender a una masa obrera que no sólo no disfrutaba del progreso material consustancial a la modernidad, sino que, encima, padecía sus consecuencias en forma de daños colaterales: «No sé si en la época de las cavernas se moría la humanidad de hambre y de frío; pero ahora no cabe duda». En esa lucha dialéctica que enfrenta a los privilegiados que gobiernan contra los parias que son gobernados («Se odia de abajo a arriba»), Barrett opta siempre por la razón del más débil frente a la tiranía del más fuerte:
Como trabajador que soy, tiemblo a la idea de que un químico humanitario y genial descubra una alimentación baratísima. Si bastan diez centavos al día para no perecer, el salario corriente del obrero en los distritos de alta civilización será diez centavos con toda evidencia, y los demás salarios –incluso el mío– se resentirán de una ciencia tan misericordiosa.
Y como los pobres que habitan sobre la faz de la tierra no son patrimonio exclusivo de ningún país, su postura es la de un internacionalista que mira más allá de los nacionalismos («No me habléis de patriotismo. Un amor que se detiene en la frontera no es más que odio») y no reconoce otra patria que no sea la del propio ser humano: «El individuo, en realidad, es la única nación perfecta». Si la democracia es una especie de sucedáneo («el residuo que nos quedó entre la manos después de suprimir los privilegios de la monarquía, del clero y de la nobleza») y nuestros representantes unos incompetentes («La política es un oficio amorfo, o el oficio de los que no tienen ninguno»), a lo único que puede seguir llamándose «partido» es a esa multitud anónima que recibe todos los golpes: «Los partidos pululan. Pero son falsificados. El verdadero partido es el pueblo. ¡Partido por el eje!» El Estado, que para Barrett es justo «lo contrario de cambiar de estado», no es sino una farsa colectiva, sancionada por leyes injustas y legitimada por una historia de la humanidad llena de corrupción y violencia: «El bandido generoso corrige la defectuosa administración de los bandidos oficiales. Introduce una distribución más equitativa de la riqueza. Cierto que para ello establece la coacción y el robo, pero lo mismo hace el Estado. Todos los Estados, empezando por Roma, nacieron del robo».
De la afilada pluma barrettiana tampoco se libran los jueces, ejecutores de un sistema arbitrario y opresor, al servicio del poder económico, que nada tiene que ver con la justicia («un juez a quien nadie podría corromper, ni la ley misma, no sería un juez, sería un justo, cosa muy diferente»), ni el Ejército, que es la institución represora e irracional por antonomasia («Poned en un soldado un átomo de espíritu crítico, es decir, un átomo de inteligencia, y habréis suprimido al soldado, convirtiéndolo en un hombre, en un ser poco apropiado para morir por voluntad ajena»). Un juicio parecido le merece una monarquía anacrónica y rancia, perfectamente prescindible («Mucho después de que hayan perdido toda influencia, directa o no, sobre la marcha de las naciones, los reyes subsistirán en calidad de signos externos. Hay algo que dura más que lo útil, y es lo inútil») y, por supuesto, una Iglesia hipócrita e inoperante que vive anclada en el pasado de una ilusión que, en pleno siglo XX, no tiene razón de ser: «La cruz es el pasado. Es el signo de una época necesaria que ahora termina, de una forma moral y económica que nos es inútil. Nos sentimos libres de pecado. La leyenda de Adán no nos preocupa. No necesitamos que nos rediman de una falta imaginaria, sino que nos libren de la pobreza, de la fealdad y de la mentira». No obstante este panorama triste y desolador, conjunción fatal de los defectos intrínsecos a la condición humana, siempre nos queda la esperanza en un futuro mejor, en el que la diversidad de opiniones prevalezca sobre el pensamiento único («Si las notas al mezclarse encantan nuestro oído, es porque son diferentes. Los hombres se unen no por ser igualmente pensantes, sino por ser igualmente sinceros»), y en el que los avances de la civilización alcancen, de verdad, a todos por igual: «¿Cuál es nuestra arma? La ciencia. ¿Y qué es una ciencia nacional? Una mentira. La ciencia se hace por la humanidad y para la humanidad».
Porque, por debajo de esta condena irónica y feroz –de una lógica aplastante–, a los responsables de perpetuar el statu quo de los tiempos inciertos que le tocó vivir, lanzada en ese tono apodíctico del que ya he proporcionado algún ejemplo, lo que estos aforismos de Barrett revelan es la personalidad de una alma soñadora («La verdad no se demuestra. Se sueña. Sólo se demuestra la mentira»), enemiga de la ortodoxia y del dogma, que, pese a los evidentes síntomas de decadencia de la especie humana, jamás dejó de confiar en el potencial de la razón como motor de ese cambio revolucionario imprescindible para hacernos progresar, no tanto en lo técnico o en lo científico cuanto en lo moral: «Hay que lanzar las ideas nuevas contra las ideas viejas; hay que conspirar contra el pasado y barrer los fantasmas. Estamos en camino, el mal persiste siempre detrás de nosotros, como una manada de lobos que aúllan. Detenerse es morir». Un hombre, en definitiva, que leyó a Nietzsche con fervor, pero también con reservas («Para conservar la salud mental conviene un párrafo de Tolstói después de uno de Nietzsche») y con el distanciamiento suficiente como para saber que no todo estaba perdido y que, frente el mito del «eterno retorno», estaba el convencimiento de que la historia es una página en blanco en la que, por suerte, somos nosotros quienes escribimos el texto, sin que nadie nos lo imponga y sin que ninguna fuerza extraña nos obligue a repetir, cíclicamente, los mismos errores: «No somos solamente hijos del pasado. No somos una consecuencia, un residuo del ayer. Antes que efecto somos causa, y me rebelo contra ese mezquino determinismo que obliga al universo a repetirse eternamente, idéntico bajo sus máscaras sucesivas. No; el pasado se enterró para siempre en nosotros mismos».
Francisco Fuster es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia. Su principal línea de investigación se centra en la historia de la literatura española de la Edad de Plata (1900-1936), con especial interés en las obras de Pío Baroja, Azorín y Julio Camba, a las que ha dedicado distintos trabajos. Acaba de publicar el ensayo de historia cultural Baroja y España: un amor imposible (Madrid, Fórcola, 2014). Es autor del blog El malestar en la (in)cultura.