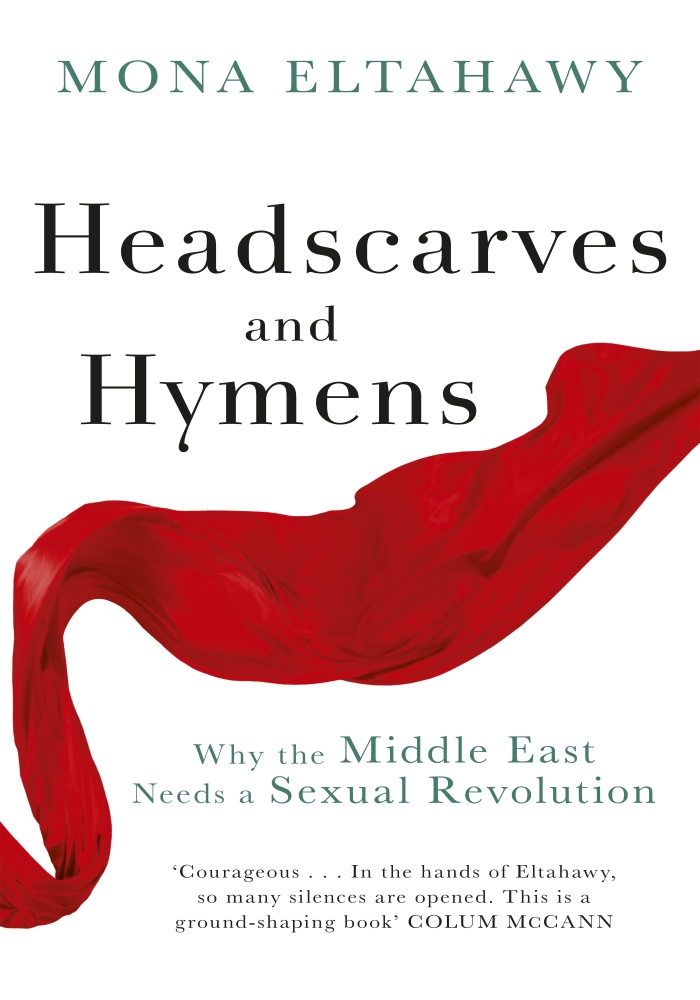El capitalismo, como la democracia, es un sistema que tiene muchos defectos; pero, hasta la fecha, no se ha inventado un modelo mejor. Si utilizamos la terminología benthamita que popularizó en su día George Stigler, hay que reconocer que, cuando se aplica al capitalismo un cálculo de placeres y dolores, los primeros son claramente superiores a los últimos. Pero los dolores existen, ciertamente; y no son en absoluto despreciables.
La idea de que la conexión de los grupos privilegiados con el poder político supone costes importantes para los consumidores es casi tan antigua como la ciencia económica. La defensa del mercado como institución fundamental para el progreso económico que desarrolló Adam Smith en La riqueza de las naciones se basa precisamente en esta idea. Si alguien quería ganar dinero en la Europa del Antiguo Régimen, el camino más directo era mantener buenas relaciones con la corte y conseguir, mediante ellas, contratos de suministros a la Administración pública, un buen puesto de recaudador de impuestos o un monopolio en el comercio con las colonias. Lo que en La riqueza de las naciones encuentra el lector no es, ciertamente, un elogio de las prácticas empresariales de la época, sino una visión muy crítica de éstas. Los miembros de una misma rama del comercio –escribía Smith– rara vez se reúnen, aunque sea por motivos festivos, sin que acaben conspirando contra los intereses del público y maquinando para subir los precios de sus productos. Y, en su opinión, el derecho podía favorecer tales prácticas –como, de hecho, lo hacía de forma habitual– o dificultarlas reduciendo las barreras de entrada a las diversas actividades económicas y permitiendo el funcionamiento del mercado, lo que, en su opinión, sería la clave para conseguir la prosperidad.
Uno de los principales problemas que plantea el capitalismo regulado en beneficio de intereses particulares y las conexiones de determinados grupos privados con el poder público es que sus consecuencias negativas no se limitan a desviar rentas de los bolsillos del hombre de la calle a las cajas de los privilegiados. Toda norma jurídica dirigida a regular la actividad económica puede tener un segundo efecto: generar una asignación de recursos defectuosa, que dificulta el crecimiento de la renta global, porque genera distorsiones en la producción o la distribución que hacen que lo que los beneficiados ganan no sea tanto como lo que los perjudicados pierden. En el lenguaje de los economistas, se produce una pérdida neta para el conjunto de la sociedad.
Analizar estos temas es el objetivo de un libro novedoso e interesante, Contra el capitalismo clientelar. La obra se centra en lo que en la literatura internacional se conoce como «crony capitalism», término que en España suele traducirse como «capitalismo de amiguetes» y que los autores denominan, de forma más correcta, en mi opinión, «capitalismo clientelar». La expresión hace referencia, en esencia, a las relaciones entre el poder político y los grupos de interés que llegan a acuerdos con los gobiernos en beneficio mutuo de ambos, pero en perjuicio de la gran mayoría de la población. No se pretende, a lo largo de sus páginas, estudiar en detalle ni cuantificar estos efectos, sino, principalmente, analizar los instrumentos jurídicos que se utilizan para crear el capitalismo clientelar en España y las causas por las que nuestras instituciones son incapaces de frenarlo.
Firma este libro Sansón Carrasco, nombre elegido, supongo, en homenaje al personaje cervantino por un grupo de juristas que, desde hace algunos años, editan un blog de lectura muy interesante, titulado Hay Derecho, en el que se analizan problemas de actualidad con el objetivo de defender la transparencia, la regeneración institucional y el Estado de Derecho, términos con los que puede definirse también, claramente, el propósito de este libro. Con el paso del tiempo, el grupo inicial fue ampliándose y Hay Derecho cuenta hoy con un número elevado de colaboradores, entre los que se encuentran también economistas, empresarios y politólogos. Cervantes dice del bachiller Sansón Carrasco que era muy gran socarrón y de muy buen entendimiento, y parece que es este modelo el que intentan seguir los miembros del grupo.
Apuntan los autores la idea de que el capitalismo clientelar es compatible con muy diversos grados de intervención estatal, desde el liberalismo a la socialdemocracia. Es cierto, como se apunta en el libro, que un sistema económico muy liberalizado cuyas instituciones de control no eviten los abusos o el surgimiento de posiciones oligárquicas encaja perfectamente en este tipo de capitalismo. Pero el análisis no debería detenerse aquí, ya que habría que señalar también que si el sistema está corrompido por la influencia clientelar, la situación será peor cuanto más elevado sea el nivel de la regulación (un problema importante, por ejemplo, en España en los años del régimen de Franco) o mayor sea la parte del PIB que, directa o indirectamente, controla el estado (que en nuestro país ha crecido de forma significativa desde 1978). En otras palabras, las consecuencias negativas para el conjunto del país de estas políticas indeseables serán necesariamente mucho menores en un Estado en el que la regulación sea laxa y el peso del gasto público reducido, como ocurría en el pasado, que en la situación actual. No cabe duda de que muchos Estados del siglo XIX no eran precisamente modélicos en su comportamiento; pero eran pequeños y el clientelismo hacía, por tanto, menos daño.
El libro tiene, entre otras virtudes, el poner sobre la mesa una serie de temas a los que la opinión pública no presta siempre la atención que merecen, pero que reflejan los graves problemas que plantean a este país la política y las no siempre claras relaciones entre el poder político y el poder económico. Y esto sucede en el marco de una sociedad que critica estas conductas, ciertamente, pero que no duda en acudir a todo tipo de fraudes y corruptelas, con la más absoluta tranquilidad si las circunstancias lo permiten. En otras palabras, la moral social en España no es precisamente modélica en la mayor parte de las esferas de la vida cotidiana, como refleja, por desgracia, la Encuesta Europea de Valores, a la que en las páginas del libro se hace referencia.
El tratamiento jurídico de estos problemas es muy interesante y constituye, en mi opinión, lo mejor de la obra. En ella se analizan con agudeza muchos de los defectos de nuestro marco político e institucional y su lectura permite entender mejor el desprestigio de muchas instituciones en España. Los ejemplos son numerosos. Los organismos reguladores no inspiran confianza, entre otras cosas porque la selección de quienes los forman es, a menudo, política y clientelar. Los partidos, con una visión patrimonialista del poder, invaden toda la vida púbica y han hecho de nuestro Parlamento una institución aburrida y de escasa utilidad. De nuevo la forma de seleccionar a sus miembros tiene gran parte de la culpa. En España, el votante importa, necesariamente, muy poco al diputado, a quien lo que realmente le preocupa es llevarse bien con el jefe de su partido para que le dé un buen puesto en la lista de las próximas elecciones. La justicia es lenta y poco eficiente, con unos tribunales a los que en el libro se acusa abiertamente –y con razón– de tener una mentalidad formalista y administrativista y de carecer de la formación económica adecuada para valorar los efectos de sus decisiones.
El diagnóstico no es, por tanto, optimista, pero me temo que es acertado. Mayores dudas me plantean, sin embargo, algunas de las ideas económicas que se presentan en este libro. Voy a centrarme en dos cuestiones relevantes: el funcionamiento del sistema financiero y los efectos de la globalización en el capitalismo clientelar. El sistema financiero es, sin duda, uno de los malos de la historia que se cuenta en este libro. Y el tema no es nuevo. No cabe duda de que, en España, los bancos funcionaron durante mucho tiempo como un oligopolio que actuaba en estrecha colaboración con el poder público y constituían un buen ejemplo de muchas de las prácticas que en el libro se critican. Quienes tengan algunos años recordarán aquellas reuniones de los presidentes de los entonces «siete grandes» de la banca española, que, tras reunirse para almorzar y gestionar de forma conjunta su negocio, comunicaban a la prensa, por ejemplo, que habían decidido que las cuentas corrientes en los bancos se remuneraran al 0,25%. Y en vez de ser sancionados de inmediato por las autoridades de defensa de la competencia que, por extraño que pueda parecer, existen en nuestro país desde mediados de los años sesenta, eran escuchados como los mentores de la economía nacional.
Pero algunas de las afirmaciones que en el libro se hacen sobre el papel del sistema financiero en la última crisis son, cuando menos, discutibles. Afirman los autores que son muchos quienes consideran que la desregulación financiera –cuyo símbolo en Estados Unidos sería la derogación de la Ley Glass-Steagall? ha sido, al mismo tiempo, «la gran conquista del lobby bancario y el origen del aumento del tamaño y la inestabilidad del mundo financiero, cuyo fruto inmediato ha sido la Gran Recesión». Pues bien, no dudo que muchas personas piensen tal cosa, pero habría que decir que muchas otras están en completo desacuerdo con esta idea. Y no son pocos los especialistas norteamericanos a los que, a lo largo de estos años, he pedido su opinión sobre el asunto y han rechazado esta conclusión, alegando, entre otras cosas, que la crisis financiera tuvo entre sus protagonistas iniciales a las famosas Fannie Mae y Freddie Mac, entidades estrechamente reguladas por el gobierno; y, por citar otro episodio bien conocido, la estafa piramidal de Bernard Madoff se produjo en un negocio teóricamente supervisado por las autoridades norteamericanas.
Volviendo a España, hay que señalar que una de las grandes críticas dirigidas a la política económica de estos últimos años en relación con la banca es que su reestructuración ha tenido un coste muy elevado para los contribuyentes, que, de una u otra forma, han acabado pagando los platos rotos. En el libro se insiste en esta idea, y con razón, sin duda. Pero, de nuevo, el tema es mucho más complejo. Es verdad que una estrategia ante la crisis bancaria podría haber sido dejar quebrar a aquellas instituciones financieras que, de facto, estaban en bancarrota. Pero habría que señalar una contradicción importante en este tipo de críticas. Tiene poco sentido, en efecto, defender, al mismo tiempo, la quiebra de estas entidades y el mantenimiento de un amplio seguro de cobertura de depósitos y la devolución del dinero a quienes suscribieron participaciones preferentes y a quienes compraron acciones, que salieron al mercado con sus datos claramente falseados. Porque si querían garantizarse los depósitos y pagar a los preferentistas y accionistas, el coste para los contribuyentes no habría sido menor sino, seguramente, más elevado en el caso de que se hubiera aceptado la quiebra.
Otro punto a comentar, por fin, es que, en este análisis, no se distinguen con la claridad necesaria las diferencias que existieron en el comportamiento de los bancos y las cajas de ahorros en la crisis financiera. Afirman los autores que la idea de que los préstamos malos los dieron sólo las cajas de ahorros es falsa, lo que se pondría de manifiesto por el papel desempeñado por los bancos en las ejecuciones hipotecarias y refinanciaciones posteriores a la crisis. Y, de nuevo, lo que dicen es verdad; pero no es suficiente. Aunque la estrategia de los bancos haya sido muy criticable, los efectos que ésta ha tenido para el contribuyente han sido muy diferentes a las consecuencias que ha tenido la insolvencia de un número significativo de cajas. Y la solución a la crisis del Banco Popular –discutible, seguramente, en muchos sentidos– nada tiene que ver con la de diversas cajas que han vaciado los bolsillos de los contribuyentes. La crisis financiera española ha sido, básicamente, una crisis de esas entidades de difícil calificación llamadas cajas de ahorros, en las que la presencia de los grandes partidos políticos, los empresarios, los sindicatos y otras fuerzas vivas de la región, que se supone que deberían haber controlado su gestión y evitado abusos, sólo sirvió para que no pocos metieran la mano en el cofre, al margen de sus ideas políticas o su nivel de patrimonio.
También plantea dudas la visión que en el libro se ofrece de otro de los grandes temas de nuestros días: la globalización. Algunas de las críticas que se formulan a las estrategias de las grandes empresas multinacionales tienen fundamentos sólidos. Pero se cometen también algunos errores significativos. Uno muy claro es la afirmación de que, como consecuencia de la globalización, «la desigualdad entre las personas ha crecido, incluida la existente entre los países ricos y los países pobres». Y esto, simplemente, no es cierto. Si algo positivo ha tenido la globalización ha sido sacar de la pobreza en relativamente poco tiempo a cientos de millones de personas; y el resultado ha sido que la desigualdad se ha reducido a escala internacional de forma muy notable. Cuestión diferente es que la desigualdad haya aumentado en los países desarrollados, lo que en algunos casos ha ocurrido, ciertamente. Y ambos fenómenos están, sin duda, relacionados. El comercio libre y las inversiones internacionales permiten a las empresas situar su producción allí donde encuentran ventajas comparativas. Y esto puede reducir los salarios de las personas de menor cualificación en el mundo desarrollado, mientras que los eleva en los países en vías de desarrollo. Se trata de un resultado fácilmente previsible a partir del viejo teorema de igualación de precios de los factores de producción. Por tanto, el aumento de la desigualdad no es un fenómeno que afecte al mundo en su conjunto, sino a la distribución de la renta en los países más desarrollados, que es algo muy diferente.
Otra afirmación que me ha sorprendido es la correlación que intenta establecerse entre los orígenes de la legislación antitrust norteamericana, los famosos «robber barons» de la industria norteamericana de las últimas décadas del siglo XIX, y la globalización. Se dice que, en Estados Unidos, la industrialización «produjo monopolios enormes que lastraban la economía y gravísimas injusticias de todo tipo, que debieron ser combatidas con la legislación antitrust para impedir el triunfo de los “robber barons” (o barones ladrones norteamericanos del siglo XIX) en la primera ola de la globalización». Y, a lo largo del capítulo correspondiente, se minusvaloran las ventajas del comercio internacional libre y su aportación fundamental para incrementar la competencia y reducir el clientelismo.
Al margen de la opinión que podamos tener del papel que desempeñaron en la economía norteamericana empresarios como Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller, Henry Clay Frick o Andrew William Mellon, sus políticas y estrategias tuvieron que ver muy poco con la globalización. La guerra civil norteamericana puede interpretarse de muchas maneras; y una de ellas es que fue un enfrentamiento entre el norte industrial proteccionista y el sur agrario librecambista. Y la guerra la ganaron los proteccionistas. Y es en este marco en el que hay que entender la aprobación de la Ley Sherman en 1890. Cuando, a partir de las décadas de 1930 y 1940, fue cobrando fuerza una visión crítica de la interpretación entonces dominante de las leyes antitrust, se apuntó ya la idea de que el comercio internacional libre sería la mejor política antimonopolio para los Estados Unidos, un principio que años más tarde defendería Fredrich Hayek, entre otros, en Europa a raíz de los debates sobre la ley de competencia alemana. Sólo un ejemplo. Quienes tenemos algunos años recordamos bien haber estudiado el caso de la industria del automóvil norteamericana como un claro ejemplo de oligopolio. ¿Cómo terminó tal oligopolio? No por un caso antitrust, ciertamente, sino por la competencia de fabricantes de otros países que, a partir de los años setenta y de la primera crisis del petróleo, ofrecieron a los consumidores norteamericanos productos más adecuados a las nuevas circunstancias y con una mejor relación calidad-precio. Y son muy numerosos los casos que podrían citarse en el mismo sentido, muchos de ellos referidos a nuestra economía, a la que la apertura al comercio internacional y a la inversión extranjera ha ayudado de forma sustancial a combatir esa clientelización que tanto hay que lamentar y que es, ciertamente, mucho menor en los sectores abiertos a la competencia exterior que en aquellos de bienes y servicios no comerciables internacionalmente.
Los autores del libro transmiten, en cambio, la idea de que la globalización traslada al ámbito internacional los problemas básicos del capitalismo clientelar, como los lobbies o el abuso de su posición de dominio por parte de las grandes empresas multinacionales. Y un caso que presentan como ejemplo de este tipo de estrategias indeseables es la negociación del famoso TTIP o Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, que ha sido objeto de todo tipo de críticas. No cabe duda de que este acuerdo plantea algunos puntos oscuros; pero sus ventajas, de aprobarse alguna vez ?lo que no ocurrirá, supongo, mientras Donald Trump sea presidente de Estados Unidos–, serían, sin duda, muy superiores a sus costes. Y no parece que las críticas que recibe desde la derecha nacionalista y la izquierda se hagan precisamente en favor de un capitalismo abierto.
Si volvemos al núcleo del libro, el mal funcionamiento del capitalismo español y la incapacidad de las instituciones para dar el paso definitivo hacia un nuevo sistema más eficiente, hay que preguntarse, para terminar estas reflexiones, cuáles deberían ser las reformas a aplicar. Y esta cuestión no tiene respuesta fácil. Parece existir un acuerdo bastante generalizado con respecto a las ventajas que tendría conseguir un modelo más eficiente reforzando –en palabras del libro? las instituciones que incentivan o penalizan comportamientos en relación con los intercambios políticos y económicos. Y no cabe duda de que el marco jurídico es fundamental a este respecto. Estoy de acuerdo también con los autores en que el capitalismo clientelar florece más fácilmente en el marco de un Estado de Derecho débil y de unas instituciones deterioradas. Pero la gran pregunta es cómo mejoramos este Estado de Derecho –o mejor, el sistema de rule of law– y las instituciones, porque éstas reflejan la realidad y la historia de la sociedad en que desempeñan sus funciones; y son el resultado de la interacción de personas con unas ideas y una forma particular de entender el mundo. Y me temo que, en este campo, los españoles tenemos aún mucho que mejorar.
Francisco Cabrillo es catedrático de Economía en la Universidad Complutense y director del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Sus últimos libros son Economistas extravagantes, Retratos al aguafuerte (Madrid, Hoja perenne, 2006), Libertad económica en las Comunidades Autónomas (Madrid, Marcial Pons, 2008), Libertad económica en España 2011 (Madrid, Civitas, 2011), Principios de Economía y Hacienda (Madrid, Civitas, 2011), Libertad económica en España 2013 (Madrid, Civismo, 2013). Es el editor del volumen La economía de la administración de justicia (Madrid, Civitas, 2011).