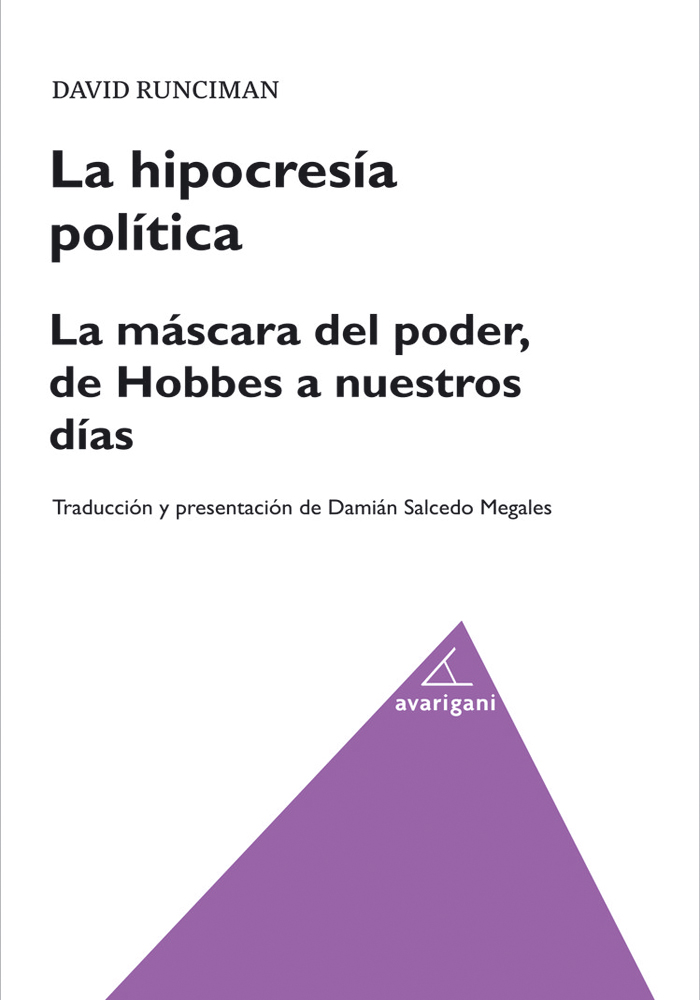¿Por qué es interesante el caso de Antonio Muñoz Molina y su último libro, Todo lo que era sólido, cuando hablamos de ideologías, opinión pública y circulación de ideas?
Hemos descrito las condiciones habituales del debate público como una guerra de trincheras de posiciones inamovibles, a causa de la adscripción ideológica de la mayoría de los ciudadanos, que propenden a informarse poco o mal, adhiriéndose a un bloque ideológico –generalmente ligado a un partido político y a uno o varios medios afines al mismo– antes que dedicar su tiempo a formar un juicio político, contrastando sus inevitables preferencias de valor con hechos y análisis plurales sobre la realidad sociopolítica.
En este contexto, la pluralidad interna de los medios de comunicación de masas (todavía mucho más influyentes que las redes sociales, que presentan características distintivas) cobra una gran importancia, porque el ciudadano que lee un periódico, ve un noticiario o escucha una emisora sólo conocerá una pluralidad de versiones de los hechos y opiniones sobre éstos dentro de esos medios, o no la conocerá. A su vez, los productores carismáticos de opinión de cada uno de esos medios tendrán un papel aún más relevante, por cuanto prestan su autoridad cognitiva o simbólica a una interpretación de los asuntos públicos y con ello refuerzan ésta, a ojos de los ciudadanos, considerablemente. De donde se deduce que su pluralidad e independencia constituye una variable fundamental de los sistemas de medios y, con ello, de la vitalidad de una esfera pública.
Sucede que, en la guerra de trincheras, la diferencia no la marcan las opiniones emitidas en el bando opuesto, sino las formuladas en el propio. ¿Por qué? Porque las primeras son ignoradas o tratadas mediante un filtro que las clasifica como interpretación rival y, por ello, las descarta. En cambio, las segundas son tomadas como referencia; las defensas identitarias se relajan y eso hace posible prestar atención al contenido. Más aún, se trata de una atención favorable, que lleva implícito el deseo de concordancia.
Dicho de otra manera, solemos desatender los argumentos y prestar atención a la adscripción ideológica de quien los formula. En consecuencia, la influencia transformadora, la auténtica producción de un efecto nuevo, podrá lograrse diciendo algo distinto de lo que se espera del medio en el que se escribe; si se dice lo mismo en el medio rival, no produce efecto alguno. Pensemos en el escándalo que provocó Peter Sloterdijk en Alemania denunciando la sobrecarga fiscal de los ciudadanos; si un discípulo de Milton Friedman hubiera sostenido lo mismo, nadie se habría sorprendido. Es la disonancia lo que provoca una llamada de atención y, tal vez, provoca la reflexión.
No olvidemos que las adscripciones ideológicas tienden a plasmarse en paquetes prefabricados de razones, al modo de los argumentarios que las cúpulas de los partidos distribuyen entre sus miembros. Por eso, el debate público terminará por depender en gran medida de la capacidad y disposición de los productores carismáticos de opinión para pronunciarse en un sentido distinto al que se le supone. Sólo entonces su público natural prestará atención a los argumentos, en lugar de a la trinchera de la que provienen, abriéndose con ello la inédita posibilidad de que el debate no se conduzca –como suele– como una improductiva contienda de identidades políticas, sino como una búsqueda colectiva de la verdad o, por decirlo en términos habermasianos, del mejor argumento.
Parece razonable sostener que Antonio Muñoz Molina es uno de los más prestigiosos productores carismáticos de opinión de nuestro país. Además de novelista, Muñoz Molina lleva décadas cultivando el periodismo de opinión y el ensayismo, con un éxito creciente que, en gran medida, trae causa de su creciente heterodoxia dentro del canon socialdemócrata al que, por confesión propia, pertenece. Sus columnas de cada sábado en Babelia, el suplemento cultural de El País, son capaces por sí solas de multiplicar el número de ventas de un libro allí elogiado. Señaladamente, nuestro autor pertenece a una generación que ha sido a la vez protagonista y testigo de la transición, primero sociológica, luego política, a la democracia. Y, a su manera, ha permanecido fiel a la defensa de unos valores, los de la izquierda, sin por ello renunciar a su crítica, razón por la cual su influencia sobre los ciudadanos adscritos a aquéllos se ha reforzado, en lugar de mitigarse (que es lo que habría sucedido si hubiese dado un giro ideológico completo). Esas mismas características le permiten apelar a ciudadanos informados situados en el otro lado del espectro político, abriendo la posibilidad, casi inédita entre nosotros, de un crossover ideológico cuya razón de ser no es otra que la independencia de criterio, que hay que entender también como emancipación –relativa– respecto de las espontáneas presiones ambientales que genera un determinado espacio sociopolítico y comercial.
Tal como su título –parte de una más larga frase de Marx– ya indica, Todo lo que era sólido es una reflexión sobre el derrumbamiento de la economía y la democracia españolas a partir del estallido de la crisis en 2008. Mezclando autobiografía, análisis y cuadros de costumbres, Muñoz Molina indaga en las causas de nuestra disfuncionalidad, con especial mención al delirante desarrollo de las autonomías, el desprecio a la cultura y su sustitución por una cultura del pelotazo, la renuncia de la izquierda a sus principios esenciales, con especial mención a sus coqueteos con los nacionalismos, el desarrollo de un Estado de Partidos que ha colonizado la vida civil, y, coronándolo todo, como el destilado de todo lo anterior, la falta de respeto a la legalidad. Hombre de letras, Muñoz Molina añade a ello la imposibilidad de desarrollar un debate público libre de pertenencias colectivas: «Es muy difícil no pertenecer a un grupo, a una tribu, a una patria, a lo que sea, con tal de que sea seguro y colectivo, de que ofrezca una protección incondicional, si bien al precio de abdicar del derecho al libre pensamiento» (p. 129). Su recuento va aderezado de estupendos episodios y anécdotas, siendo en muchos casos el autor testigo directo de lo relatado, como sucediera durante su etapa como auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Granada en la década de los ochenta, cuando el Robinson urbano que escribía en el Diario de Granada asistió al comienzo de la voladura de los controles administrativos que tan fatales consecuencias –como es lógico– ha terminado teniendo.
Ahora bien, nada de lo que dice Muñoz Molina es especialmente original. Naturalmente, su forma de estructurar la reflexión y la elegancia de su estilo poseen una fuerza intrínseca; pero ninguno de sus principales argumentos es, en puridad, nuevo. Todo se había venido diciendo ya, el diagnóstico estaba formulado: el delirio autonomista, la falta de control de legalidad, el déficit cultural, la elefantiasis partidista, la claudicación argumentativa ante los nacionalismos, el tribalismo. Pero quienes lo venían diciendo no tenían el poder de resonancia que tiene un Muñoz Molina; no lo tenían, precisamente, porque decían aquello que se les suponía, a saber, señalaban males que muchos observadores sólo han reconocido plenamente como tales a la luz de sus consecuencias. De hecho, subyace a Todo lo que era sólido el problema de la responsabilidad de una generación –la del autor– que durante demasiado tiempo fue testigo mudo de esos errores. Pero es mérito de Muñoz Molina denunciarlos ahora, haciendo una suerte de examen de conciencia que presta un nuevo vuelo sociológico a esas ideas críticas, porque las convierte en asimilables allí donde antes, por percibirse como patrimonio del bloque ideológico rival, eran directamente rechazadas.
Podría así establecerse una distinción entre la cita de autoridad y la cita de legitimación. Si la primera, propia del sistema de pensamiento humanista, supone invocar a una figura de referencia para apuntalar un argumento, la segunda consistiría en un argumento admitido a debate porque proviene del campo ideológico contrario al previsible, por lo general tras haber sido esgrimido por alguien que es tenido por una autoridad en ese mismo espacio de opinión. Por ceñirnos a nuestro caso: la denuncia de los nacionalismos es percibida de distinta forma según si la hacen el diario ABC o Muñoz Molina. En la guerra de trincheras, la cita de autoridad no tiene ninguna vigencia, porque las autoridades son reconocidas o no en virtud de criterios de pertenencia; así que la cita de legitimación es, en propiedad, la que permite inducir desplazamientos significativos de opinión entre los ciudadanos razonablemente informados. Bueno, si Muñoz Molina ha dicho eso…
Y es que el productor carismático de opinión que cambia de postura demuestra a los demás que es posible cambiar de postura; su rebelión contra el código establecido es, para el público que en lo sucesivo puede seguir su ejemplo, una revelación. Quizás éste sea un terreno más fértil para la ejemplaridad pública que Javier Gomá viene reclamando en la clase política: acaso el intelectual ejemplar es aquel que no tiene miedo de disgustar con sus juicios, ni rehúye las pruebas que la realidad le presenta, aun cuando eso suponga salirse del guión cognitivo que tiene escrito el bando correspondiente. Por eso, una democracia será mejor cuanto mayor sea su número de productores flexibles de opinión, porque será mejor el debate público y más refinado el intercambio de argumentos dentro del mismo, por ser menor la disciplina argumentativa de los que en él participan. En ese caso, aunque las trincheras no desaparecieran, sería mayor el número de quienes salen de ella para lanzarse al campo abierto. Y todos saldríamos ganando.