Mucho antes de que tuviéramos en nuestras manos el primer smartphone, su existencia había sido ya conjurada por la literatura. En una novela futurista publicada en 1946, titulada Heliópolis, el escritor alemán Ernst Jünger habla del Phonophor, un pequeño dispositivo que cada persona lleva en el bolsillo de su camisa –igual que en Her, la película de Spike Jonze sobre el single transmoderno– mediante el cual es posible telefonear, hacer cálculos, votar en referendos, conocer la propia ubicación, trazar itinerarios, obtener el pronóstico meteorológico, consultar libros o manuscritos. Para un espíritu aristocrático como el de Jünger, una invención así sólo podía dar pábulo a una distopía social. Y no solamente por recelo hacia una extensa participación política ciudadana, sino también porque la posibilidad de la localización permanente se le aparecía, recién derrotado el totalitarismo nazi y victorioso el soviético, como una amenaza mortal para la privacidad individualErnst Jünger, Heliópolis, trad. de Marciano Villanueva, Barcelona, Seix Barral, 1998..
Setenta años después, en nuestras agitadas sociedades democráticas, llevamos alegremente nuestros phonophoros a todas partes, sin limitarnos a ofrecer datos sobre el lugar en que nos encontramos: dejamos una huella indeleble de nuestras actividades y preferencias. Hasta hace poco veníamos haciéndolo sin plena conciencia, como si la vida digital estuviese separada de la vida analógica por alguna misteriosa membrana de aislamiento. Pero el descubrimiento de que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense venía realizando un espionaje masivo del tráfico digital, con la colaboración de unas grandes empresas tecnológicas que con ello dejaban de ser cómplices del ciudadano para convertirse en cómplices del sistema, supuso el fin de la inocencia: la red ha dejado de ser un juguete y exhibe abiertamente por vez primera su irremediable ambivalencia. Se ha producido así un cambio en el estado de ánimo colectivo que Michael Saler ha sintetizado con acierto:
Como debutante ante el público general en los años noventa, Internet fue saludado como un genuino paraíso de conocimiento colectivo, comunicación global y libre empresa. Hoy, sin embargo, es en la misma medida denunciado como un chispeante infierno de vigilancia estatal, manipulación corporativa y actividad criminalMichael Saler, «Camming quietly», The Times Literary Supplement, núm. 5838 (20 de febrero de 2015), pp. 3-5..
Acostumbrados a un pensamiento binario que convive dificultosamente con los matices, abjuramos ahora de aquello que abrazábamos: Internet era la solución y ahora es un problema. O quizás una oportunidad perdida, como creen los libertarios para quienes la red significaba un espacio libre de las constricciones de la vida reglada. Pero aun si aceptamos la imposibilidad de aprehender un fenómeno tan complejo de forma unívoca –con la fe ciega del techie o la ansiedad del ludita tardomoderno– y apostamos por una aproximación atenta a los matices, la pregunta sobre la naturaleza del giro digital sigue en pie. Y ello a pesar de que la aprensión de los críticos convive con la indiferencia de la mayor parte de los usuarios, quienes parecen haber aceptado implícitamente un recorte de su intimidad a cambio de los beneficios que les procura la conectividad.
Abjuramos ahora de aquello que abrazábamos: Internet
era la solución y ahora
es un problema
Tal como ha señalado Fernando Vallespín, se trata de dilucidar si la tecnología asociada a Internet podrá hacer honor a la gran cantidad de expectativas que ha creado o si su promesa de liberación puede acabar convirtiéndose en su contrario. En las líneas que siguen trataremos de arrojar alguna luz sobre este dilema con la ayuda de un conjunto de obras recientes, de distinta naturaleza pero común propósito, que por distintas razones sobresalen en un panorama editorial que no deja de producir novedades sobre uno de los temas capitales de nuestro tiempo.
Si, por una parte, Eric Schmidt y Jared Cohen, directivos de Google, celebran la revolución digital y anticipan un futuro en el que resplandecerán los frutos de la utopía tecnológica, en gran medida compartida por Viktor Mayer-Schönberger y Kenneth Cukier en su análisis de los datos masivos, el teórico social Evgeny Morozov desarrolla una poderosa crítica del digitalismo cuyo tema principal acaso sea la deshumanización que trae consigo su desarrollo. Es una idea que también se halla en el centro de las novelas de Dave Eggers y Thomas Pynchon, situadas, respectivamente, en un futuro y un pasado inmediatos que sirven para explicar nuestro presente. No es un capricho que, a fin de comprender un proceso tecnosocial tan abarcador y disruptivo, hayamos de complementar las sistematizaciones teóricas con los productos de la imaginación; el propio Morozov se deshace en elogios hacia la novela de Pynchon. Incluso un cómic como The Private Eye cumple esa función, al presentarnos el posible aspecto de una sociedad en la que los datos masivos se han hecho públicos y nuestros secretos más íntimos quedan a la vista de todos.
La utopía meliorativa global
Internet produce, de manera espontánea, el sueño de la comunicación perfecta. No es algo nuevo, aunque, ensimismados en nuestra contemporaneidad, nos lo parezca. Morozov se recrea en el recuento de los espejismos creados por anteriores innovaciones, del telégrafo al cine, siempre recibidas con una ingenua esperanza colectiva: un final para los malentendidos que causan las guerras y la pobreza. En The Circle, la novela del norteamericano Dave Eggers, una megaempresa digital –mashup de Apple, Google y Facebook– ha conseguido unificar la identidad digital de los ciudadanos y disfruta de un monopolio de facto sobre sus interacciones en la red, mientras sostiene –como Apple, Google y Facebook– que sus intenciones son la mejora radical de la vida social. De ahí su énfasis en la comunicación, al decir de uno de sus fundadores:
Con la tecnología disponible, la comunicación no debería nunca ponerse en duda. Entenderse nunca debería estar fuera de nuestro alcance ni ser sino del todo clara. Es lo que hacemos aquí. Podrías decir que es la misión de la empresa: es una obsesión mía, en cualquier caso. Comunicación. Entendimiento. Claridad (p. 47).
De aquí emerge directamente una suerte de utopía meliorativa global que constituye el principal objeto de la crítica que Morozov, Eggers y Pynchon elevan contra el proceso de digitalización realmente existente; el primero con las herramientas de la ciencia social, los dos últimos con la fuerza pregnante de sus narraciones. En el extremo opuesto, el optimismo digital contra el que luchan es dominante en el manifiesto de Schmidt y Cohen:
A través del poder de la tecnología, obstáculos inmemoriales a la interacción humana, como la geografía, el lenguaje y la falta de información, están cayendo, mientras se levanta una nueva ola de creatividad y potencial humano. La adopción masiva de Internet está dando lugar a una de las transformaciones sociales, culturales y políticas de la historia, cuyos efectos, a diferencia de anteriores períodos de cambio, son verdaderamente globales (p. 4).
En términos parecidos se expresan Mayer-Schönberger y Cukier, para quienes los datos masivos están llamados a proporcionar incontables beneficios a los ciudadanos del futuro, inaugurando así «una era de opciones y elecciones sin precedentes» (p. 34). ¡Fin de la escasez!
 Para Morozov, esta clase de afirmaciones sólo pueden entenderse como el producto de una auténtica ideología: el solucionismo digital. Impulsado por ingenieros sociales sobre la base que proporcionan las nuevas tecnologías digitales, su objetivo es el mejoramiento incesante del orden social: que nada quede sin analizar, medir, arreglar. A su juicio, es importante no confundirse con la estrategia: no se trata de ridiculizar los medios a través de los cuales esta ideología trata de lograr un fin aparentemente inalcanzable, sino que, por el contrario, es necesario plantearse la posibilidad de que semejante utopía –una sociedad perfeccionada por medios digitales– sea efectivamente realizable, para poder preguntarse con ello a continuación, pero antes de que se haga realidad, si es o no deseable. Su respuesta es rotundamente negativa, porque Morozov no quiere vivir aprisionado por la chaqueta de fuerza de la eficiencia, la transparencia y la perfección con que –sostiene– Silicon Valley quiere vestirnos a todos:
Para Morozov, esta clase de afirmaciones sólo pueden entenderse como el producto de una auténtica ideología: el solucionismo digital. Impulsado por ingenieros sociales sobre la base que proporcionan las nuevas tecnologías digitales, su objetivo es el mejoramiento incesante del orden social: que nada quede sin analizar, medir, arreglar. A su juicio, es importante no confundirse con la estrategia: no se trata de ridiculizar los medios a través de los cuales esta ideología trata de lograr un fin aparentemente inalcanzable, sino que, por el contrario, es necesario plantearse la posibilidad de que semejante utopía –una sociedad perfeccionada por medios digitales– sea efectivamente realizable, para poder preguntarse con ello a continuación, pero antes de que se haga realidad, si es o no deseable. Su respuesta es rotundamente negativa, porque Morozov no quiere vivir aprisionado por la chaqueta de fuerza de la eficiencia, la transparencia y la perfección con que –sostiene– Silicon Valley quiere vestirnos a todos:
corremos el riesgo de encontrarnos con una política vaciada de todo aquello que convierte a la política en deseable, con seres humanos que han perdido su capacidad básica para el razonamiento moral, con instituciones culturales desvaídas (si no moribundas) que no asumen riesgos y sólo se preocupan por sus cuentas de resultados, y, lo más aterrador, con un entorno social perfectamente controlado que haría el disenso no solamente imposible, sino quizá impensable (p. xiv).
El teórico bielorruso se levanta así en armas contra un racionalismo perfeccionista que amenaza con homogeneizar la vida social. Es algo que repele también a Maxine Tarnow, la investigadora de fraudes fiscales que protagoniza Bleeding Edge, remedo de la célebre Oedipa Maas de La subasta del lote 49: «Maxine no puede evitar sentir náuseas ante la posibilidad de un consenso embrutecedor acerca de lo que la vida haya de ser» (p. 51). Y eso que la vida podría llegar a ser es una versión actualizada, tecnoliberal, de las viejas pesadillas dogmáticas del positivismo marxista, que anticipara con asombrosa lucidez Evgeny Zamiatin en Nosotros, novela de 1920 cuya influencia puede adivinarse en The Circle. Es decir, no tanto que nos obliguen a vivir igual que los demás, cuanto encontrarnos deseando vivir todos de la misma forma.
Paradójicamente, desde el lado del solucionismo, Schmidt y Cohen subrayan la cualidad desordenada de Internet, al que llegan a calificar como el más grande experimento anarquista jamás llevado a cabo: un proceso donde las plataformas digitales impulsan millones de acciones individuales sin coordinación visible, dando lugar a un orden espontáneo que se alimenta a sí mismo sin cesar. Desde este punto de vista, Internet sería «el más grande espacio sin gobierno del mundo» (p. 3). Morozov, fiel a sus propias exageraciones, cree que esta lectura libertaria de Internet no es más que wishful-thinking. En realidad, los ciudadanos seríamos marionetas en manos de programadores y empresarios, oponiendo a la ideología perfeccionista que en ellos detecta un análisis a la vez metódico y enragé. Su argumento principal es que la imperfección, la ambigüedad y el desorden son constitutivos de la libertad humana, razón por la cual intentar erradicarlas equivale a erradicar también esa libertad.
Libertad que, dicho sea de paso, explica la ominosa existencia de eso que se ha dado en llamar dark net, el tráfico online mediante protocolos no estandarizados que se produce exclusivamente entre direcciones IP que acuerdan contactar entre sí y donde, entre otras cosas, puede traficarse con material pedófilo o encargarse un asesinatoSobre esto, véase el recién aparecido libro de Jamie Bartlett, Dark Net. Inside the Digital Underground, Londres, Windmill Books, 2015.. Y es que no todo Internet es solucionista, o al menos no lo es en la acepción manejada por Morozov. En gran medida, la novela de Pynchon discurre por ese territorio, si bien la deep web que pone en marcha la trama es, técnicamente, otra cosa: la porción de la red que no está indexada con arreglo a las categorías estándares de los buscadores. Se estima que su tamaño es entre 400 y 550 veces mayor que el de la surface web o Internet visible, y que contiene unos doscientos mil sitios web. Pynchon describe así un descenso al Internet profundo en el estado en que se encontraba allá por 2001 (una fecha nada casual: como no podía ser de otro modo, la compleja trama descrita en la novela sugiere una conexión con el atentado del 11-S):
Te conducen a un lugar aún más profundo, al profundo interior sin iluminar. […] Y allí es donde se encuentra el origen. Igual que un poderoso telescopio te llevaría lejos en el espacio físico, cada vez más cerca del momento del big bang, también aquí, yendo cada vez más hondo, te acercas a la frontera, al filo de lo innavegable, a la región sin información (p. 358).
Forma parte de este «internet-centrismo» la creencia de que atravesamos una época excepcional
Pero limitémonos al Internet visible en que se desenvuelve la mayoría de los usuarios. A juicio de Morozov, somos víctimas de una suerte de fascinación que nos impide evaluar correctamente su funcionamiento y significado, convertida la red en una ideología transversal que, de acuerdo con el sentido original de la palabra, habría generalizado entre sus usuarios una falsa conciencia sobre sí mismo. Forma parte de este «internet-centrismo» la creencia de que atravesamos una época excepcional, así como la tendencia a unificar distintos usos tecnológicos bajo la categoría homogeneizadora de «Internet», auténtica metanarrativa triunfante tras la muerte de las viejas metanarrativas. A su juicio, el excepcionalismo sirve para sancionar intervenciones sociales que, de otro modo, atraerían críticas más contundentes. Su conclusión es clara: «Si parece una religión, es que lo es» (p. 23). Religión, metanarrativa, ideología: la red admite para Morozov toda clase de sustantivos, siempre que denoten una cualidad hipnótica o directamente engañosa: ¿somos víctimas de un encantamiento con trazos de autoengaño?
Es indudable que Morozov tiene parte de razón. Sin embargo, por momentos parece incurrir en un vicio habitual entre los analistas encargados de trabajos de demolición: construir un hombre de paja. En este caso, exagera sibilinamente las virtudes atribuidas a la red para así poder ridiculizarlas. Sostiene, por ejemplo, que, a pesar de sus ventajas, el crowdsourcing no es una revolución; denuncia a quienes esperan que Internet induzca automáticamente a la rebelión ciudadana contra las injusticias o el desgobierno; desecha la idea de que Internet altere de manera fundamental la generación del conocimiento social, por la sencilla razón de que «Internet no es una causa del conocimiento en red; es su consecuencia» (p. 38; la cursiva es mía). Su afán por apuntalar una crítica sustanciosa lo lleva a minusvalorar las indudables ventajas que proporciona la digitalización; entre ellas, facilitar y acelerar una producción de conocimiento que –evidentemente– no empieza con Internet. Por lo demás, nadie podía esperar seriamente que la Red produjese de manera espontánea ciudadanos ejemplares. Y quien lo esperara ha tenido ya tiempo para desengañarse.
Somos lo que tecleamos
Ese mismo fetichismo nos llevaría, según Morozov, a abrazar el perverso ideal de la transparencia. Perverso, porque la entendemos como un fin y no como un medio: convertimos automáticamente la posibilidad de la transparencia en la obligación de la transparencia. Esa dinámica está plausiblemente retratada en The Circle, cuya joven protagonista se convierte en pionera de un programa que retransmite, cámaras portátiles mediante, la completa vida de sus portadores. Este proyecto de transparencia absoluta está asentado sobre un presupuesto moral: los buenos ciudadanos –no digamos los buenos políticos– nada tienen que ocultar. De manera que el imperativo categórico kantiano deja de ser el fruto de una elección voluntaria y se convierte en un resultado de la mirada de los demás, a quienes nosotros –panóptico invertido– miramos también:
¿qué sucedería si todos nos comportásemos como su estuviéramos siendo observados? Eso llevaría a una forma de vida más moral. […] Nos sentiríamos por fin compelidos a ser nuestra mejor versión. Y creo que la gente se sentiría aliviada. Se produciría este formidable suspiro de alivio global. Por fin, por fin podemos ser buenos. En un mundo donde las malas decisiones ya no son una opción, no podemos decidir sino ser buenos (p. 290).
Esto, de acuerdo con el neologismo más elogiado de la novela, tiene un nombre: infocomunismo. Y esta sociedad sin filtros se rige por un único mandamiento: «La intimidad es un robo» (p. 303). Sutilmente, los autores de The Private Eye plantean algo distinto: qué sucede cuando la nube digital colapsa y se revela accidentalmente a los demás aquello que somos cuando nadie nos mira. Esto es, precisamente lo que el infocomunismo desea evitar, incentivando la creación de un hombre nuevo carente de habitación propia. Algo cómicamente, los ciudadanos transparentes de Eggers sólo desconectan su cámara cuando hacen uso del baño, una irónica regresión que lleva de Woolf a Rabelais. En el tebeo de Brian Vaughan y cía., la revelación generalizada de los secretos individuales produce una sociedad desconectada en la que la norma es ocultar la identidad propia mediante un disfraz, porque averiguar quién es el otro nos abre la puerta de sus vergüenzas. Pese a su entusiasmo, Schmidt y Cohen dejan espacio en su tecnoutopismo para estas incómodas verdades y señalan que siempre existirá la posibilidad de que el contenido digital personal sea, debido a un error o a un acto criminal, publicado y conocido.
Se apunta aquí hacia un dato decisivo de la sociedad digital, una auténtica novedad que quizá no hayamos interiorizado suficientemente: nuestra actividad digital deja una huella indeleble en la red, que puede ser rastreada y monitorizada con ayuda de motores y algoritmos de búsqueda. Si Internet no olvida, nuestra dirección IP no miente. Las interacciones digitales producen datos que identifican nuestros movimientos en la Red, que a su vez pueden entenderse, en feliz expresión de Matthew FullerMatthew Fuller, Media Ecologies. Materialist Energies in Art and Technoculture, Cambridge, The MIT Press, 2005., como «motas de identidad». Su trazabilidad congela en el tiempo nuestras acciones pasadas, en una negación de facto de eso que, no por casualidad y en el contexto de la disputa europea con Google sobre la pervivencia de noticias difamatorias en su buscador, se ha denominado «derecho al olvido». Morozov se desespera:
Quizá sea el momento de considerar la posibilidad de que cuando la gente cede su privacidad –a cambio de cupones o de una búsqueda más personalizada y efectiva– está entregando mucho más de lo que cree (p. 347).
Sin embargo, esta lectura neoclásica de la interacción digital, a la que aplicamos parámetros foucaultianos propios de la vigilancia moderna, impide apreciar aquello que es verdaderamente novedoso en la era de los datos masivos. Para empezar, no se lleva a cabo una vigilancia personalizada, sino una aproximación estadística a sumas de conexiones digitales. Tal como explican Mayer-Schönberger y Cukier, empresas como Google o Facebook conciben a los individuos como la suma de sus relaciones sociales e interacciones online, lo que exige un examen de la penumbra de sus datos: a quién conoce, a quiénes conocen esas personas a su vez, y así sucesivamente. En este contexto, bajo el imperio del algoritmo, el sujeto es sometido a un proceso de reanonimización: si somos nuestros datos, no somos nadie. Y no hay aquí nada que ver, en el sentido tradicional; tampoco hay una privacidad que pueda protegerse mediante paredes o fronteras: todo fluye en el silencio vacío de los espacios digitales, caracterizados por una cualidad efímera descrita con el lenguaje de los flujos informativos. Somos observados, pero no es personal.
La naturaleza de los datos masivos
Para cualquiera que sienta curiosidad sobre el funcionamiento de los datos masivos, el libro de Mayer-Schönberger y Cukier constituye una magnífica introducción. Su tesis principal es que los datos han dejado de ser información estática para convertirse en una materia prima que nos permite obtener nuevas percepciones, bienes y servicios. Los datos preceden a la digitalización: los banqueros italianos crearon la doble contabilidad, los bibliotecarios tenían sus tejuelos, los médicos sus informes clínicos. Pero el aumento exponencial de la información disponible ha provocado un cambio cuantitativo tan grande que el cambio es también cualitativo.
Si hicieron falta cincuenta años para que las existencias de información se duplicaran en Europa tras la invención de la imprenta, ahora bastan tres años para lograr el mismo efecto. Las cifras, seguramente ya anticuadas, son vertiginosas: Google procesa más de veinticuatro petabytes de datos al día; a Facebook se suben más de diez millones de fotos nuevas cada hora, con tres mil millones de likes diarios; YouTube incorpora una hora de vídeo por segundo; Twitter acoge más de cuatrocientos millones de tuits diarios. Un ritmo, por lo demás, en constante aumento conforme crece el número de personas conectadas y la calidad de su conexión. La sociedad de la información –concluyen los autores– cumple al fin la promesa implícita en su nombre.

Básicamente, los datos masivos consisten en hacer predicciones mediante la inferencia de probabilidades a partir de cantidades enormes de datos. Estas predicciones se basan en correlaciones, no en causalidades: averiguamos el qué, pero tenemos que renunciar al porqué. El sistema de recomendaciones de Amazon es un buen ejemplo; no sabemos por qué funcionan sus sugerencias. Las cuestiones relativas al significado, como subraya el teórico norteamericano Davide Panagia, pierden con ello relevancia práctica:
El código del software es indiferente al contenido, lo que significa que la Datapolitik es indiferente a las identidades. No importa quiénes o qué seamos, el contenido denso o fino de nuestro ser, y así sucesivamente.
Asimismo, los datos masivos nos hacen perder exactitud en el nivel micro, mientras ganamos percepción en el macro: renunciando a los muestreos sistemáticos, productores naturales de sesgos, podemos analizar todos los datos relacionados con un fenómeno determinado. Su fundamento es por ello la probabilidad antes que la exactitud. Es el caso del sistema de traducción de Google, que descansa menos en la calidad del algoritmo que en la cantidad de datos que procesa. Esta relativa confusión, con todo, no es inherente a los datos masivos, sino que se explica en gran medida por la imperfección de las herramientas que utilizamos para manejarlos. Según algunas estimaciones, sólo el 5% de los datos digitales están «estructurados»; algo inevitable si pensamos en las variables etiquetas que adosamos a los contenidos que subimos a la red. A cambio, los datos no se gastan, sino que pueden utilizarse una y otra vez con objeto de encontrar en ellos nuevos usos cambiando la lente con que se los mira. Hay, así, un fuerte elemento especulativo en los datos masivos, como apunta Rita Raley:
Se amasan datos para generar patrones, en lugar de tener una idea a partir de la cual se compilan los datos. Los datos en bruto son el material para los patrones informacionales venideros; su valor es desconocido o incierto mientras no sean convertidos en la divisa de la información.
Para Morozov, esta cuantificación es una de las enfermedades de Internet. Y una que se relaciona estrechamente con lo que él mismo denomina «reduccionismo informativista», o tendencia a ver el conocimiento a través del prisma de la información. La eliminación de los significados antes aludida permite evadir los conflictos interpretativos y las tensiones entre valores; un problema reducido a números es más manejable que una guerra de significados. La falacia reside por ello en la aparente espontaneidad de los propios datos, que parecen existir ahí fuera, cuando en realidad son recogidos y clasificados con arreglo a criterios concretos y son, por consiguiente, hasta cierto punto, una creación social. En otras palabras, el dato no es una unidad natural, un a priori ontológico, sino el producto de la observación digital de la realidad.
Para describir la ambivalencia propia de los usos sociales de la datificación, se emplea con frecuencia el ejemplo de la policía predictiva. En lugar de las sibilas atormentadas de Minority Report, la adaptación de Philip K. Dick firmada por Steven Spielberg, los datos masivos trabajan fríamente para identificar zonas e individuos propensos a la criminalidad en función del conjunto de rasgos sociodemográficos, económicos y conductuales disponibles. Más que una profecía y menos que una predicción, los datos masivos señalan la probabilidad de que un sujeto cometa un delito: su propensión a hacerlo. Por ejemplo, el programa Blue Crush, aplicado por la policía de Memphis, identifica las áreas de la ciudad y las horas del día en que existe más probabilidad de que se cometan delitos, lo que permite a las autoridades aplicar mejor sus recursos; según algunas estimaciones, los delitos violentos y contra la propiedad habrían disminuido en una cuarta parte desde 2006. Morozov se gusta en la crítica de esta tendencia, preguntándose justamente si los algoritmos que arrojan estos resultados no estarán confirmando los sesgos de quienes los diseñan. Más aún, teme una deriva hacia el Estado policial: «Con datos suficientes y los algoritmos apropiados, todos estamos condenados a parecer sospechosos» (p. 189). Su objeción suplementaria es que la violación de ley constituye un canal de aprendizaje y cambio social, una sutileza que quizá no comparta la víctima de un homicidio.
La vida examinada 2.0
Ahora bien, la monitorización tecnológica de la realidad tiene también por delante un amplio campo de posibilidades en la esfera individual. Así lo demuestra el movimiento Quantified Self, que podemos traducir como «yo cuantificado», bautizado así a raíz de un reportaje de la revista Wired sobre las tecnologías portátiles que uno puede llevar consigo. Por ejemplo, brazaletes que monitorizan el movimiento o el sueño, aplicaciones para regular la nutrición o el ejercicio físico, sensores que recopilan datos sobre el funcionamiento de nuestro organismo: una variante de la vida examinada de la tradición socrática.
Ejemplo extremo de esta tendencia es Gordon Bell, un ingeniero de Microsoft que se propuso grabar todos los detalles de su vida, una afición que él mismo llamó «lifelogging»: un Funes cuya memoria es una suerte de prótesis digital. La referencia a la prótesis no es caprichosa, ya que el movimiento Quantified Self ha sido recibido por sus entusiastas como una confirmación de las célebres tesis de Donna Haraway sobre el cyborg como metáfora del hombre posorgánico. Para los críticos, esta «tiranía del upgrade» –como dice Paula SibiliaPaula Sibilia, El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, 2ª ed., Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009.– es contemplada en términos foucaultianos como el último grito en el control de los comportamientos individuales. Se trata de unas «tecnologías del yo» tan sofisticadas que el propio sujeto se encarga de vigilarse a sí mismo. Paradójicamente, estas prácticas son vistas también como una confirmación de la tendencia hiperindividualista y narcisista del turbocapitalismo, pero no hay que olvidar que más bien confirman nuestra irremediable socialidad, aunque sea exhibicionista: buscamos a los demás al compartir nuestros resultados en la red. El animal digital es un animal social. De hecho, Eggers ve en la explotación de esa socialidad una de los males de la digitalización:
Ya soy lo bastante social. Pero las herramientas que estáis creando en realidad manufacturan necesidades sociales extremadamente poco naturales. Nadie necesita el nivel de contacto que suministráis. No hace que nada mejore (p. 133).
Thomas Pynchon, eximio hijo de la contracultura, también subraya la cualidad invasora de un Internet que aúna los peores rasgos de la modernidad:
Sí, tu Internet era su invento, este arreglo mágico que ahora se introduce como una peste en los más pequeños detalles de nuestras vidas, las compras, las tareas domésticas, los impuestos, absorbiendo nuestra energía, devorando nuestro precioso tiempo. Y no hay inocencia. En ninguna parte. Nunca la hubo. Fue concebido en pecado, el peor posible. Y siguió creciendo, sin dejar nunca de llevar en su corazón un frío deseo de muerte para el planeta (p. 432).
Se trata de unas «tecnologías del yo» tan sofisticadas que el propio sujeto se encarga de vigilarse a sí mismo
Es fácil caer en la tentación francfortiana y concluir que estas tecnologías portátiles nos convierten en esclavos de nuestro propio narcisismo. Morozov sucumbe a ella y lamenta que busquemos en los números una noción estable del yo, prefiriendo los hechos a los relatos, relegando la imaginación a un papel secundario. Sin embargo, como ha apuntado Mika LaVaque-Manty, quizás estos recelos se deban a la obsesión de los teóricos políticos por la textualidad y su condigno desdén por la visualidad. ¿Por qué no combinar la narración que nos hacemos a diario sobre nosotros mismos con un autoconocimiento visualmente representado a partir de los small data proporcionados por las tecnologías portátiles? Su pregunta es pertinente:
La crítica humanista y antipositivista desarrollada por la ciencia social moderna nos ha convencido de que vernos a nosotros mismos como unidades de datos en una tabla es una mala cosa. Pero, ¿lo es?
Depende. Si ésa es la única autorrepresentación a la que tenemos acceso, probablemente no; pero si es complemento de una narración interior de la que no parecemos poder prescindir, quizá no haya que tomárselo tan a la tremenda como hacen los críticos. Sobre todo, porque probablemente no haya nacido la persona que confunda las gráficas de su app para el gimnasio con su identidad personal, por más que esa identidad particular pueda girar en torno al entrenamiento físico. A veces, los teóricos son –somos– más reduccionistas que los sujetos sometidos a observación.
Morozov se pregunta también por las divisorias de clase que podrían entrar en juego en este terreno, dibujando estas tecnologías como un juguete para acomodados: si se goza de suficiente bienestar, la automonitorización nos hará sentir aún mejor, al ser un reflejo dorado de nuestra condición; pero si uno es pobre o está enfermo, ¿qué puede descubrirse? En realidad, el minero tampoco goza del tiempo ni la disposición necesarias para llevar un diario íntimo por escrito. Podríamos alegar que el dinero es un obstáculo, pero la sociedad capitalista no deja de producir tecnologías cada vez más sofisticadas a un mejor precio, gracias a las economías de escala que siguen a una primera comercialización reservada a los early adopters. Digamos, de un modo más general, que una sociedad pluralista contendrá tantos cultivadores de la automonitorización como escépticos de la misma. Y que considerar más humanos a los primeros sobre los segundos no deja de ser el resultado de aplicar a la realidad social un prejuicio –precisamente– humanista. Otra cosa es que abramos un debate sobre la preferibilidad de unas formas de vida sobre otras; pero el criterio de la deshumanización no parece el más apropiado: nada humano deja de ser humano. Ni siquiera la tecnología.
Lo digital es político
Es tal la frecuencia con que nos desespera la política, incapaz como nos parece de dar solución a los problemas sociales y a sus manifestaciones individuales, que la tentación de superarla atraviesa toda la historia del pensamiento: desde los filósofos-reyes platónicos al positivismo comtiano y sus variantes, incluida la sociedad sin clases o la tecnocracia posindustrial. En realidad, la política no produce los conflictos que trata de resolver; abolirla no los hace desaparecer. Pero la expansión de las tecnologías digitales no podía ser una excepción y ha engendrado, desde el primer momento, el deseo de acabar con la política o mejorar dramáticamente la política realmente existente: la aurora de una nueva política digitalizada que sustituye a la vieja política analógica. Todo aquello que se nos aparece como simultáneamente antiguo y cansino –partidos, negociaciones, elecciones– podría desaparecer si hacemos uso de las nuevas tecnologías digitales.
Esta ilusión conoce distintas manifestaciones. Por una parte, la conectividad masiva haría posible la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, que podría comportar incluso la eliminación de las instituciones mediadoras. Uno de los personajes de Eggers lo expresa así:
imagínate que podemos aproximarnos a la plena participación en todas las elecciones. Ya no habría más quejas desde los márgenes de personas que no se han preocupado de participar. […] La plena participación trae el completo conocimiento. […] Cien por cien de participación. Cien por cien de democracia (p. 386).
Por su parte, la transparencia absoluta se plantea en la misma novela como un instrumento para eliminar las especulaciones, los grupos de presión, las encuestas e incluso las instituciones parlamentarias. Todo aquello que media entre los ciudadanos y el ejercicio del poder. Die Zeit habla al respecto de los «Estados Unidos de Google» y su promesa despolitizadora, visible en el manifiesto de Schmidt y Cohen:
Describe una utopía política que se diferencia de casi todas las anteriores al ser una utopía apolítica. ¿Estados, gobiernos, parlamentos? Sólo desempeñan un pequeño papel en esta utopía. Son reemplazadas por algo que, desde el punto de vista de los autores, tiene más fuerza y es más fiable, es decir, mejor que la política en su forma ordinaria. La técnica.
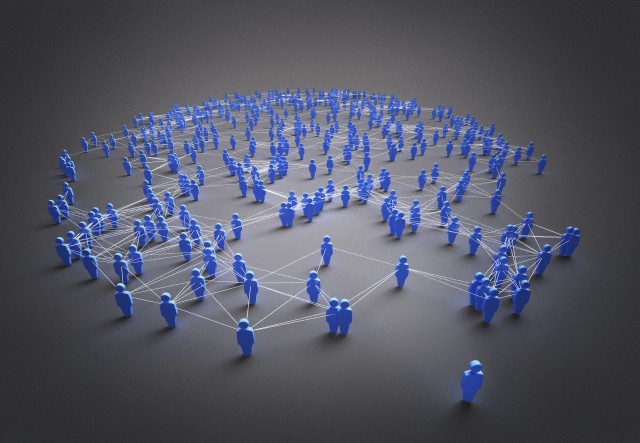
Pero es una técnica bien diferente a la representada en las utopías industriales, con su imaginario maquinista y grasiento, productor de movimientos de masas y fidelidades explícitas; el mundo, por ejemplo, de Metrópolis. Ahora, la superficie irisada de las computadoras de diseño promete una forma mucho más atractiva de despolitización a través de la tecnología. Y en gran medida, como apunta Morozov, ese deseo de huir de la política se relaciona con el recelo geek hacia el papel del gobierno en la promoción de la innovación. Muestra literal de ese deseo es el apoyo económico que Peter Thiel, fundador de PayPal, ha proporcionado a The Seasteading Institute, un proyecto libertario fundado en 2008 por Wayne Gramlich y Patri Friedman (nieto del economista Milton Friedman) para promover el establecimiento de comunidades libres en plataformas ubicadas en aguas internacionales. Menos ambiciosos, otros tecnoutopistas proponen prescindir de los partidos políticos y de la idea misma de la representación, que la tecnología habría convertido en obsoleta al permitirnos estar presentes allí donde antes estábamos forzosamente ausentes. Morozov resume así este asalto:
Si hoy en día blogs, wikis y redes sociales permiten una deliberación instantánea e infinita, si nos permiten reemplazar el liderazgo con una suerte de rotación flexible de tareas y librarnos por completo de la burocracia, ¿por qué perder el tiempo con el viejo sistema? (p. 104).
Para nuestro autor, el problema del solucionismo político es su incapacidad para comprender –o para aceptar– que la política no es ni puede ser perfecta: que existe porque somos imperfectos. Se embarca así en un elogio de los presuntos vicios políticos, desde la hipocresía a la mendacidad, que a su juicio son más bien virtudes que dejan espacios para la ambigüedad, la negociación y el acuerdo. Ninguna tecnocracia digital puede eliminar las motas de humanidad que salpican todo proceso político. Y recuerda que las jerarquías pueden ser más eficaces que las redes en términos ejecutivos: las asambleas encarnan principios impecablemente democráticos, pero su ineficacia supone un peligro para la democracia misma.
Incurre Morozov aquí en una cierta contradicción cuando sostiene que, si la ineficiencia política es el resultado de un compromiso democrático dentro de una comunidad, no hay necesidad de eliminarla, incluso cuando las tecnologías nos lo permiten. Pero resulta difícil pensar que una comunidad política vaya a elegir la ineficiencia –una seria disfunción económica, por ejemplo– por razones de pureza democrática. Por ello, la tarea pendiente parece ser rechazar tanto la tentación tecnocrática como el escepticismo humanista hacia los posibles usos de la tecnología en la esfera sociopolítica. Las sociedades democráticas no sólo poseen una dimensión deliberativa, sino también otra administrativa, donde una apropiada integración de las herramientas digitales sólo puede ser bienvenida.
La crisis de la mediación
La utopía antipolítica asociada al solucionismo digital está directamente relacionada con la crisis de la mediación. Buscar las noticias en lugar de aceptar la ordenación que de ellas hacen los medios tradicionales, elegir una película en lugar de someternos a la programación televisiva, diseñar nuestro paquete de viaje en lugar de acudir a la agencia antes de las vacaciones, decidir directamente en lugar de elegir a representantes políticos que lo hacen en mi nombre. Ya se trate de profesionales, representantes o expertos, los mediadores han visto socavada su legitimidad: podemos hacer lo que ellos venían haciendo. La autoridad ya no es autoridad.
Es en torno a este asunto donde Morozov presenta uno de sus argumentos más interesantes. A saber, que la desintermediación es sólo aparente: la mediación es ahora menos visible, pero no ha desaparecido, y eso la hace más peligrosa. Por ejemplo, a pesar de que Google sostiene –qué va a decir– que sus algoritmos de búsqueda son un reflejo objetivo de la realidad, en la práctica dan forma al modo en que vemos esa realidad. Y lo mismo sucede con Twitter, aunque en este caso la acusación sea menos persuasiva. Por otro lado, como subrayan Mayer-Schönberger y Cukier, el conocimiento experto también importa menos en un mundo donde la probabilidad y la correlación sustituyen al argumento causal y el razonamiento hermenéutico: el dato es el dato, dígalo Agamenón o su porquero. La advertencia es clara:
Debemos dejar de ver los nuevos filtros y las prácticas algorítmicas promovidas por los nuevos intermediarios digitales (y sus animadores expertos) como impecables, objetivos y naturalmente superiores a los filtros y las prácticas que los precedieron (p. 149).
Morozov propone pasar de la fase de idolatría digital a la fase de ilustración, sin pasar por la iconoclastia
Resta por decidir si las nuevas formas de mediación son preferibles a las anteriores, algo que Morozov –movido por su filosofía de la sospecha– no parece creer: un experto cumple funciones que la democracia del usuario no puede cumplir. La sabiduría de las multitudes no sirve para ponderar los méritos de un mueble dieciochesco o la autenticidad de un Monet. Hay, así, un populismo digital que debe ser resistido en nombre del criterio. No todas las conversaciones pueden resolverse encontrando un dato o agregando miles de percepciones individuales.
Esta inquietud por el nuevo carácter de la mediación se trasluce también en la crítica que dirige Morozov a una serie de instrumentos de política pública digital destinados a producir ciudadanos virtuosos. Por una parte, la gamification, o uso de los juegos (por ejemplo, sortear una cantidad de dinero entre aquellos ciudadanos que retiran los excrementos de su perro); por otra, los nudges o empujoncitos que reorganizan el contexto en que tomamos decisiones (como indicar cuántas calorías tienen los productos de bollería industrial para reducir la obesidad). Morozov ve aquí confirmada su sospecha de que el santo patrón de Internet es B. F. Skinner y no Marshall McLuhan, porque estaríamos induciendo conductas en lugar de fomentar moralidades: «Fomentar una ciudadanía comprometida no consiste sólo en hacer que la gente que haga lo correcto; también consiste en que lo hagan por las razones correctas» (p. 301). ¡Mucho pedir es eso!
Pero no podemos eliminar el contexto ni las mediaciones. En consecuencia, el debate no debería girar en torno al eje intermediación/desintermediación, sino versar sobre la naturaleza y papel de las mediaciones concretas en cada esfera de actividad y su compatibilidad recíproca. ¿Acaso no pueden convivir TripAdvisor y el experto? De hecho, existen foros y páginas de especialistas que operan al margen de las plataformas masivas, proporcionando argumentos distintos a quienes tengan interés en atenderlos. Se hará necesaria una vigilancia antimonopolista que evite el abuso o la distorsión por parte de buscadores como Google, pero su existencia misma no parece una mala noticia. Más aún, la experimentación pública con incentivos tecnológicamente promovidos no tiene por qué identificarse con un vaciamiento de la ciudadanía: no exageremos.
En realidad, la postura de nuestro autor es más constructiva de lo que pareciera deducirse y se asemeja, de hecho, a la propugnada por Cass Sunstein en relación con los nudges: abandonar las discusiones emocionales y generalistas para estudiar las nuevas tecnologías con un enfoque más empírico aplicado a pequeña escala. Se trata de pasar de la fase de idolatría digital a la fase de ilustración, sin pasar por la iconoclastia.
Conclusión
¿Qué pensar, entonces? ¿Somos marionetas de las grandes corporaciones digitales y objeto de una neovigilancia gubernamental? ¿Son los informáticos de Silicon Valley los nuevos ingenieros sociales? ¿Es la programación la nueva ley? ¿Ha ido el desarrollo tecnológico demasiado lejos, perdida ya toda escala humana, creada una brecha insalvable entre la comprensión individual y el funcionamiento colectivo del complejo sociotecnológico? ¿Somos incapaces de reconocer los peligros de Internet subyugados por todo aquello que nos permite hacer y las sensaciones entre consoladoras y adictivas que proporciona su uso? ¿Sería mejor que nunca hubiéramos hecho el primer doble click?
Hay que aceptar que el anonimato no regresará, ni será borrada nuestra
huella digital
No hay respuesta indiscutible a estas preguntas, ni una solución fácil para los efectos indeseados de la digitalización. Pero, más que grandes lamentos, son problemas cuyo abordaje parece demandar un cierto pragmatismo. Hay que aceptar que el anonimato no regresará, ni será borrada nuestra huella digital. En la práctica hemos entregado datos personales a cambio de un aumento de nuestras posibilidades desde, al menos, el nacimiento de las tarjetas de crédito. De lo que se trata es de regular con más rigor su uso, no de borrar su existencia. El papel de la política, justamente defendida por Morozov de los intentos por neutralizarla, es, así, esencial. Pero ha de tratarse de una política realista, cuya premisa sea una concepción dinámica de la especie y del propio complejo sociotecnológico, consciente por ello de que no es posible –ni acaso deseable– detener el desarrollo social en un momento especialmente querido de la historia. Para bien o para mal, vivimos en la modernidad, que es un período histórico caracterizado por una profunda ambivalencia. Es algo que Zygmunt Bauman puso lúcidamente de manifiesto cuando, en su obra sobre el Holocausto nazi, subrayó que los mismos rasgos del progreso llamado a emanciparnos sirven para perpetrar una barbarie sin precedentesZygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust, Londres, Polity, 1991.. Pero no dejamos de cocinar con gas por esa razón.
Ya que, ¿por qué la ideología nacida de la era industrial o de la posguerra mundial es en sí misma preferible a la que emerge con la expansión de Internet? ¿No estamos abrazando una especie de foto fija de la sociedad, de tal forma que los modos de vida dominantes circa 1960 son preferibles a los de 1860 o 2015? ¿En qué medida estas críticas son un producto de nuestra nostalgia o nuestro apego hacia modelos de relación humana que en modo alguno representan la esencia de la especie? ¿Por qué libro, sí, pero Internet, no? ¿No sirve la azada para matar semejantes? ¿Cuándo deberíamos haber detenido el muy humano impulso innovador para disfrutar de sus frutos preexistentes sin avanzar ni un ápice más?
En ese sentido, la sola existencia de obras como las reseñadas sirve para tratar de conjurar los peligros que está trayendo consigo el rápido crecimiento de la Red. A medida que conocemos en toda su magnitud los desafíos de la digitalización, el debate público sobre la misma se hace más rico y sofisticado. De alguna manera, esta toma de conciencia corresponde a una maduración social progresiva, a una ganancia en reflexividad que ilustra la medida en que, hasta ahora, habíamos permanecido en la fase lúdica de la digitalización: una familiarización mediante el juego, la experimentación, el error. ¿Podría entenderse de otra manera que la prensa, por poner un ejemplo, ofreciera inicialmente todos sus contenidos gratis en la Red, poniendo así gravemente en peligro su futura viabilidad comercial? No obstante, como razonan Tobias Hürter y Thomas Vašek, no parece razonable renunciar a una de las más poderosas invenciones humanas sólo porque hayamos descubierto que su potencia no carece de riesgos. Puede que Internet haya nacido ayer, pero la humanidad no: conservemos la calma e iluminemos en lo posible el lado oscuro de nuestro progreso técnico sin renunciar a sus frutos.
Manuel Arias Maldonado es profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Ha sido Fulbright Scholar en la Universidad de Berkeley y completado estudios en Keele, Oxford, Siena y Múnich. Es autor de Sueño y mentira del ecologismo (Madrid, Siglo XXI, 2008) y de Wikipedia: un estudio comparado (Madrid, Documentos del Colegio Libre de Eméritos, núm. 5, 2010). Su último libro es Real Green. Sustainability after the End of Nature (Londres, Ashgate, 2012).







