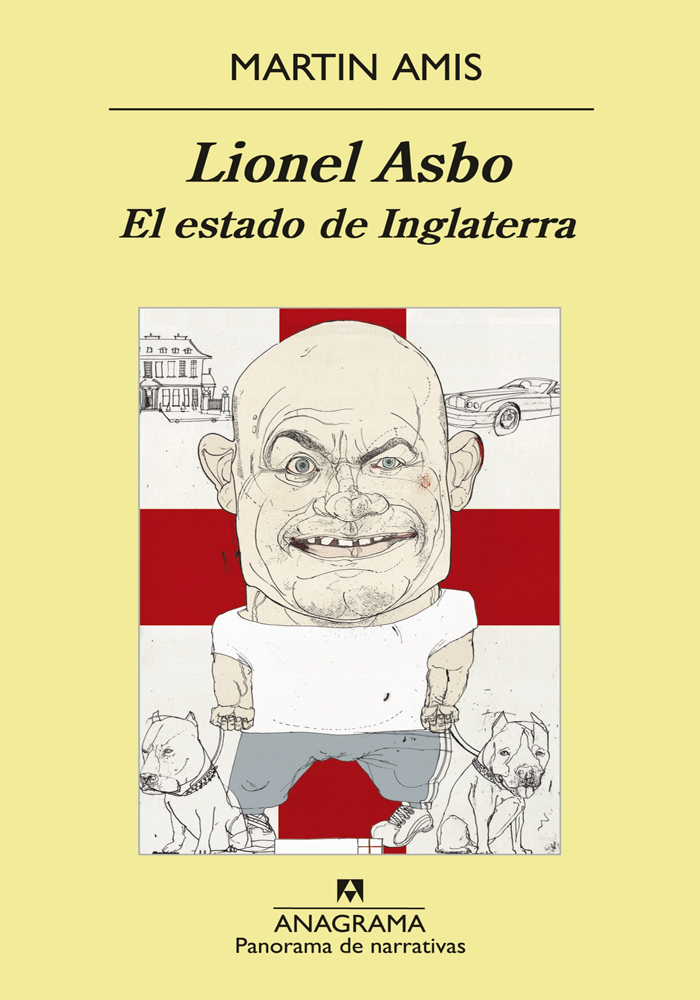Hacia 1823, Franz Schubert contrajo la sífilis y, casi al mismo tiempo, conoció la colección de poemas de Wilhelm Müller Die schöne Müllerin (La bella molinera), que debió de producirle un súbito sentimiento de identificación con su desdichado protagonista, que acaba por quitarse la vida ahogándose en el arroyo que hasta ese momento había ejercido de confidente de sus desdichas. Cuatro años después, Gute Nacht, la canción inicial de Winterreise (Viaje de invierno), comenzaría, simbólicamente o no, allí donde había concluido Die schöne Müllerin: «Gute Nacht, gute Nacht! / Bis alles wacht» («¡Buenas noches, buenas noches! / Hasta que todo despierte») son los primeros versos de la última estrofa de Des Baches Wiegenlied, la nana fúnebre que nos revela el trágico destino final del protagonista de ese primer periplo de Wilhelm Müller y Franz Schubert.
Pocas semanas antes de morir, Der Doppelgänger (El doble), el Lied espectral que cierra Schwanengesang (Canto del cisne), una colección publicada ya póstumamente, se convertía, por su parte, en un homólogo inequívoco de Der Leiermann (El zanfonista), que había servido a su vez de colofón a Winterreise. Cuatro años, por tanto, después de caer enfermo, y presintiendo el final cada vez más cercano, nadie impuso a Schubert la elección de estos versos, de Heinrich Heine (Der Doppelgänger) o de Wilhelm Müller (Der Leiermann). Tampoco los buscó, probablemente. Ellos lo encontraron, o él los encontró, porque las afinidades entre literatura y vida eran aquí tan grandes que Schubert debió de estremecerse al leer sus sentimientos y sus temores más recónditos expresados tan certeramente por otros. Más aún que Die schöne Müllerin, Winterreise es, ante todo, el fruto de ese estremecimiento. El compositor, consciente más que nadie de ello, tildó las canciones de este segundo ciclo de «espeluznantes» (einen Zyklus schauerlicher Lieder) y, tras cantar él mismo el ciclo en privado a sus amigos y encontrar reacciones de incomprensión, les confesó: «Me gustan estas canciones más que todas las demás, y algún día a vosotros os pasará lo mismo»«Schubert sagte hierauf nur, “mir gefallen diese Lieder mehr als alle, und sie werden euch auch noch gefallen”».. Sólo él conocía las claves que explicaban las conexiones entre su creación y su biografía, entre el destino idéntico al que conducían inexorablemente ambos caminos, primaveral uno, invernal el otro, pero igualmente mortales ambos. Que lo supieran y entendieran los demás era sólo cuestión de tiempo, poco tiempo: Schubert intuía mejor que nadie que ese «algún día» estaba a la vuelta de la esquina.
Hace pocos meses escuchábamos interpretar, también en el Teatro de la Zarzuela, a Florian Boesch y Roger Vignoles Die schöne Müllerin, donde existía aún un hilo narrativo, una sucesión más o menos lógica de acontecimientos, un protagonista de cuya biografía se nos revelan aquí y allá retazos, un hombre que se relaciona con sus semejantes en un presente que vamos descubriendo progresivamente. Ahora nos hemos enfrentado –en una versión en nada comparable a la del cantante austríaco y el pianista británico– a Winterreise, donde, por el contrario, no hay ya narración posible: nuestro caminante es un proscrito, poco más que una sombra borrosa que vive apartada de otros seres humanos como un simple vasallo de una naturaleza inhóspita e indomeñable que, lejos de arroparlo, pone trabas a su implacable huida hacia delante. En el paisaje de Die schöne Müllerin atisbábamos colores y cambios; aquí, como en muchos de los cuadros invernales de Caspar David Friedrich, el entorno es decididamente hostil y avasallador: quienquiera que se adentre en él queda reducido a una leve pincelada perdida en medio de una inmensidad blanca de nieves y hielos. Müller y Schubert sabían que cualquier narración resultaba ya accesoria, que molineros, cazadores o laúdes eran prescindibles, que aquel arroyo amigo no podía desempeñar ya ningún papel de importancia, que sobraba toda referencia temporal porque el tiempo transcurre únicamente en la percepción subjetiva del caminante. Winterreise es, por encima de todo, un vía crucis espiritual que nace y muere en la mente del protagonista, una lenta ceremonia del dolor y de la consumación en la que bastan apuntes mínimos de la realidad –una veleta, una corneja, un camposanto, un mojón– para ir hilvanando un lento proceso de derrumbamiento personal. De haberlo escrito él, bien podría haber sido ese el subtítulo elegido por Thomas Bernhard para este relato: Viaje de invierno. Un derrumbamiento.
Winterreise suele ser cantado por hombres, pero yerran quienes se sorprenden al oírlo interpretado por una mujer. El caminante de Winterreise no tiene rostro, de él sólo sabemos que, tras derretirse la escarcha que había blanqueado su cabeza, su «pelo vuelve a ser negro» (hab’ wieder schwarze Haare). Cuando termina el ciclo, seguimos ignorándolo todo sobre su aspecto, sobre su pasado o sobre las circunstancias que lo han convertido en un proscrito. A lo largo de las veinticuatro canciones que integran el ciclo es mucho, sin embargo, lo que llegamos a aprender sobre su mente, sobre su manera de razonar y de sentir. Nada invita a pensar en él de manera excluyente como un hombre e idénticas cavilaciones caben en una caminante que, puestos a imaginar, podríamos encarnar en la extraordinaria poeta alemana, contemporánea de Müller y Schubert, Karoline von Günderrode, que se suicidó clavándose un puñal a orillas del Rin, un final no muy diferente del que ideó Müller para el protagonista de Die schöne Müllerin. Tenía sólo veintiséis años.
Nathalie Stutzmann no es ninguna advenediza en el mundo del Lied en general ni en el de Winterreise en particular. Sin embargo, ya desde el principio quedó muy claro que bien no tenía su mejor tarde, bien no acaba de comprender la esencia de este ciclo (o, muy probablemente, ambas cosas a la vez). De entrada, contó con un escollo casi insalvable: su fiel acompañante desde hace años, la pianista sueca Inger Södergren, parece inmersa en una decadencia técnica imparable y su contribución podría calificarse de desastrosa: cuesta recordar, en los veinte años que se cumplen esta temporada del Ciclo de Lied en el Teatro de la Zarzuela, una actuación tan desafortunada. Atacó Gute Nacht a un tempo lentísimo, con exceso de pedal, y con un aire lánguido –que no dolorido– que casa mal con el espíritu de este primer poema: aquí se inicia el lento descenso hacia el infierno, pero no hubo noticias de la necesaria progresión posterior ni se diferenciaron las estribaciones de la sima misma. A partir de este comienzo tan poco prometedor, el piano de Södergren fue una sucesión de emborronamientos, notas falsas (la introducción de Mut), articulaciones desvaídas (los comienzos de Die Wetterfahne o Die Post), ausencia de contrastes (no hubo noticias de los que demandan de forma inequívoca Der Lindenbaum o el final de Auf dem Flusse) una dinámica inmisericordemente pobre (siendo generosos, se movió como mucho entre el mezzopiano y el mezzoforte, cuando Der stürmische Morgen, por ejemplo, demanda un fortissimo) y mucho, mucho pedal, convirtiendo la exquisita escritura pianística de Schubert en un borrón sonoro incapaz de perfilar uno solo de los estados de ánimo dibujados con tanta nitidez por poeta y compositor. Aunque son compañeras desde hace años y han recorrido los escenarios de medio mundo, tampoco podía atisbarse la más mínima complicidad entre Södergren y Stutzmann, con la primera instalada siempre cómodamente en la retaguardia, como si, agazapada, pudiese quedar a resguardo de críticas. Pero en introducciones, transiciones o postludios no hay lugar tras el que guarecerse y en muchos casos costaba creer que un profesional pueda llegar a tocar estos pasajes en solitario tan rematadamente mal. Por momentos, el piano de Södergren, de puro impersonal, parecía más bien una pianola preprogramada, tan desprovisto sonaba de cualquier emoción y tan ajeno parecía al terrible drama que estaba desplegándose bajo sus dedos. Pero Winterreise es cosa de dos, y si el cincuenta por ciento falla, poco puede hacer el otro cincuenta para mantener el edificio en pie.
Nathalie Stutzmann, por su parte, cantó con partitura, algo insólito en cualquier cantante que aborda Winterreise en público y un augurio poco prometedor. Pero cantar con esa red de seguridad no evitó que se le escaparan algunas palabras equivocadas («muss» en vez de «matt» en la tercera estrofa de Das Wirtshaus, por ejemplo) y, sobre todo, no ayudó a que el vuelo rasante que llegaba desde el piano cogiera un mínimo de altura. El ciclo de Schubert es una sucesión casi constante de tonalidades menores y de indicaciones de tempo lentas. Hay que tocar y cantar muy bien, saber exprimir la expresividad destilada al máximo de música y poesía para que Winterreise no se convierta en una obra aburrida, banal y reiterativa. La cantante francesa pareció fiarlo a todo a su timbre de verdadera contralto, una rara avis, pero de poco sirve un color de voz inusual y atractivo si no va acompañado de un canto y una dicción de calidad. Esta última, sin ser mala, sí es confusa, con vocales demasiado cerradas y consonantes poco diferenciadas: sin el texto delante, cuesta seguir el contenido de los versos, mientras que a los grandes intérpretes de la obra se les puede leer casi cada palabra según van saliendo de sus labios. Y su estilo de canto fue una secuela sólo ocasionalmente mejorada de la línea pianística. Los abruptos cambios de color –la voz no es especialmente dúctil y a veces se mueve con dificultad– hacían que las frases se resintieran y sonaran con frecuencia entrecortadas. Stutzmann se recreó especialmente en las notas graves, alargándolas a voluntad, con las que nos regaló los momentos vocalmente más atractivos de la tarde: el La bemol repetido en «Ei Tränen, meine Tränen» (de Gefror’ne Tränen), o idéntica nota en «Reise», justo al final de Der greise Kopf, o en «Grabe», la tumba con que se cierra Die Krähe.
Pero, ¿de qué sirven estas tres gotas destiladas en medio de un torrente de inexpresividad? Con un tempo mortecino, un piano anodino e irrelevante y una parte vocal empeñada en pasar por encima del drama e introducir toques preciosistas allí donde son perfectamente innecesarios («Du fändest Ruhe dort!», al final de Der Lindenbaum, o «Jedes Leiden auch sein Grab», al final de Irrlicht, fueron cantados con una lentitud y un énfasis absurdos, en disonancia con todo lo anterior) en lo que parecía sólo un afán de agradar en momentos puntuales, Winterreise está condenado al naufragio.
Mientras Schubert completaba en Viena la composición de su ciclo de canciones, Wilhelm Müller moría la noche del 30 de septiembre de 1827. Cuando Tobias Haslinger preparaba las últimas planchas para imprimir la segunda parte de la obra (fechada el 30 de diciembre de 1828), el compositor expiraba en la capital austríaca el 19 de noviembre. Schubert estaba desde hace meses, como canta el caminante en Das Wirtshaus, «herido de muerte» (tödlich schwer verletzt). Él lo sabía, y sus últimas composiciones nos deslumbran como una insólita declaración de consciencia, sólo a veces rebelde; las más, como en Winterreise, estamos ante una asunción franca y sin ambages de un fin que se adivina irremediable. Pero el de Schubert fue un final sin decadencia, con la mente lúcida hasta el final, y la sola relación de las composiciones nacidas en los últimos meses de su vida causa estupor. Dos de sus más ilustres sucesores en la entronización del Lied alemán como uno de los productos culturales más perfectos y complejos del siglo XIX, Robert Schumann y Hugo Wolf, también contrajeron la sífilis y ambos, como era habitual en muchos enfermos, perdieron la razón, lo que les hizo acabar sus días en sendos manicomios tras fallidos intentos de suicidio. Schubert nunca la perdió, pero es seguro que caer presa de la demencia fue uno de sus grandes temores cuando empezaron a agravarse los síntomas de la enfermedad. Por eso, el último Lied de Winterreise, el desolador Der Leiermann, puede interpretarse justamente como la expresión en voz alta de ese miedo a perder las facultades mentales necesarias para poder componer o, incluso peor, para verse reducido a escribir una música simple, repetitiva, elemental, obsesiva, como la que ideó Schubert para esta canción en la que el protagonista ve –o cree ver– y oye –o cree oír– a un viejo, descalzo sobre el hielo, tocando su zanfona sin que nadie, salvo él, repare en su presencia. Ese anciano es la encarnación, el espejo, de todos sus miedos: ¿no es mejor morir que verse privado de la aptitud para hacer aquello que es lo único que deseas hacer, porque es lo único que te mantiene vivo y te procura la felicidad? ¿No es la muerte en vida más temible y más dolorosa que la muerte real?
En la línea de las veintitrés canciones anteriores, Der Leiermann, esa antesala de la locura, fue, de nuevo, un dechado de aburrimiento en manos de Stutzmann y Södergren. Interpretada con una lentitud a todas luces excesiva (un tempo lento no es garantía, ni mucho menos, de profundidad), volvió a sonar intrascendente, impostada, con un piano monótono que no logró remedar, ni de lejos, la cantilena dubitativa y desigual que imaginamos salida de la zanfona de ese anciano aterido de frío. Stutzmann echó aquí más carne en el sabedor, sabedora, como cantante experimentada que es, que es el Lied que todo el público está esperando y el que determinará, por pura inmediatez, la intensidad de los primeros aplausos. Pero Der Leiermann emociona, y trastorna, si se ha producido antes la necesaria preparación anímica, si se ha recalado con intensidad en todas y cada una de las estaciones previas del vía crucis. No había sido el caso, y el esfuerzo final de la contralto francesa cayó en saco roto.
Michael Haneke, en su película La pianista, nos mostró la brutal capacidad perturbadora de Winterreise, en concreto de su decimoctava canción, Der stürmische Morgen. Samuel Beckett vivió obsesionado por el ciclo de Schubert. En una carta a su primo John Beckett le confesó haberse pasado días enteros sin hacer otra cosa que escucharlo, «estremeciéndome de nuevo con el lúgubre viaje»«[…] shivering through the grim journey again».. Y al final mismo de su última obra de teatro, What Where (1983), incluyó una alusión inequívoca al Winterreise: «Estoy solo. / En el presente como si aún estuviera. / Es invierno. / Sin viaje. / El tiempo pasa. / Eso es todo. / Quien pueda comprender que comprenda. / Desconecto»«I am alone. / In the present as were I still. / It is winter. / Without journey. / Time passes. / That is all. / Make sense who may. / I switch off».. Nathalie Stutzmann e Inger Södergren lo tenían todo a su favor: un Madrid invernal, una sala repleta, un público avezado (ha oído esta misma obra varias veces en estas dos décadas, con varias versiones excepcionales firmemente instaladas en la memoria colectiva) y dispuesto, como Beckett, a estremecerse a poco que supieran activarse los resortes adecuados. Pero su Viaje de invierno nació desnortado, sin rumbo, y no logró enderezarlo a lo largo de una tediosa hora y cuarto de recital, del que lo peor que puede decirse es que no consiguió desplazarnos un milímetro del lugar o del estado anímico en los que empezamos a escucharlo. Winterreise tiene un final deliberadamente ambiguo y su rumbo es incierto, pero el vivido y propuesto por Stutzmann y Södergren fue, en el peor de los sentidos, un auténtico viaje a ninguna parte.