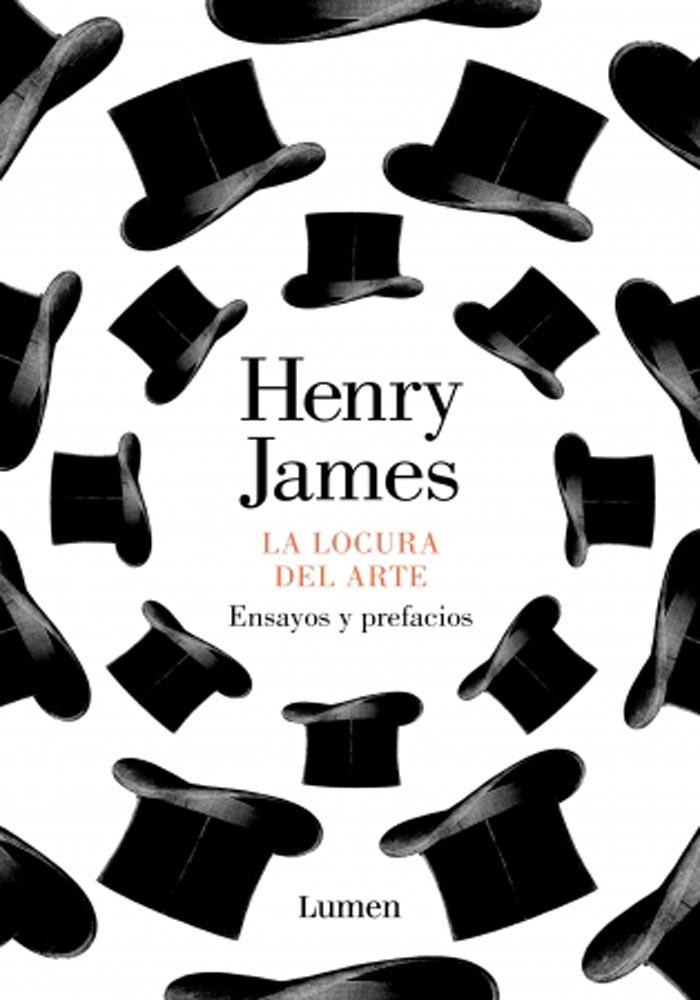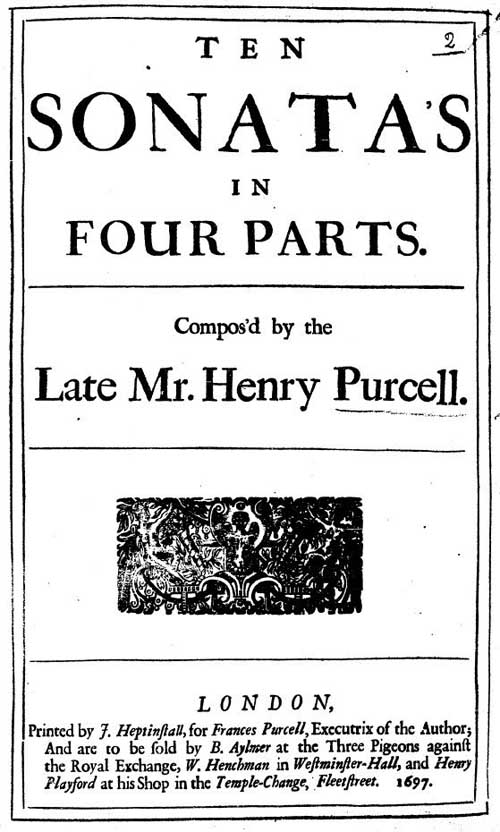 Los intérpretes y organizadores de conciertos han encontrado en el Barroco, o en cierto Barroco, un verdadero filón: saben que, al reclamo de nombres como Purcell, Haendel, Bach o Vivaldi, las salas se llenan y el público acude en masa con el aplauso a flor de piel. No siempre fue así, por supuesto, y con contadas excepciones (Messiah de Haendel, por ejemplo, que bien pudiera ser la primera obra de la historia con una tradición interpretativa ininterrumpida desde su estreno en Dublín en 1742 hasta el día de hoy, o, en mucho menor medida, la Pasión según san Mateo de Bach, aunque en su caso sólo desde la histórica resurrección auspiciada por Felix Mendelssohn en Berlín en 1829), la música barroca cayó en el más absoluto de los olvidos durante décadas. Hasta el hoy tan familiar Vivaldi –exceptuadas, quizá, las ubicuas y maltratadas Cuatro estaciones– lo es gracias a un fenómeno relativamente reciente. Pero, examinada con la perspectiva suficiente esta aparente ubicuidad del repertorio barroco, lo cierto es que todos estos árboles, por vistosos que sean, no nos dejan ver el bosque, en el sentido de que son sólo un puñado de obras de unos pocos compositores las que acaparan la atención, mientras que muchas otras de estos mismos creadores siguen agazapadas en el olvido, compartido con músicos de una inmensa talla que, sin duda, no merecen esta suerte. Y en Madrid acabamos de corroborarlo una vez más en dos conciertos organizados por el Centro Nacional de Difusión Musical dentro de su serie –quizá la de mayor éxito– Universo Barroco.
Los intérpretes y organizadores de conciertos han encontrado en el Barroco, o en cierto Barroco, un verdadero filón: saben que, al reclamo de nombres como Purcell, Haendel, Bach o Vivaldi, las salas se llenan y el público acude en masa con el aplauso a flor de piel. No siempre fue así, por supuesto, y con contadas excepciones (Messiah de Haendel, por ejemplo, que bien pudiera ser la primera obra de la historia con una tradición interpretativa ininterrumpida desde su estreno en Dublín en 1742 hasta el día de hoy, o, en mucho menor medida, la Pasión según san Mateo de Bach, aunque en su caso sólo desde la histórica resurrección auspiciada por Felix Mendelssohn en Berlín en 1829), la música barroca cayó en el más absoluto de los olvidos durante décadas. Hasta el hoy tan familiar Vivaldi –exceptuadas, quizá, las ubicuas y maltratadas Cuatro estaciones– lo es gracias a un fenómeno relativamente reciente. Pero, examinada con la perspectiva suficiente esta aparente ubicuidad del repertorio barroco, lo cierto es que todos estos árboles, por vistosos que sean, no nos dejan ver el bosque, en el sentido de que son sólo un puñado de obras de unos pocos compositores las que acaparan la atención, mientras que muchas otras de estos mismos creadores siguen agazapadas en el olvido, compartido con músicos de una inmensa talla que, sin duda, no merecen esta suerte. Y en Madrid acabamos de corroborarlo una vez más en dos conciertos organizados por el Centro Nacional de Difusión Musical dentro de su serie –quizá la de mayor éxito– Universo Barroco.
También en este ámbito impera el nacionalismo: de un genio como Heinrich Schütz apenas suelen tenerse noticias salvo en Alemania, mientras que será difícil escuchar regularmente a Zelenka fuera de la República Checa o a Charpentier más allá de las fronteras francesas. Se comparte una pequeña almendra central –proporcionalmente diminuta– y, a partir de ahí, cada uno barre para casa. Por regla general, la música barroca del siglo XVII se conoce, asimismo, mucho peor que la del XVIII, un desequilibrio también más que discutible, por no hablar del contrasentido de que figuras de la talla de Guillaume Du Fay, Johannes Ockeghem, Jakob Obrecht, Alonso Lobo, Orlando Gibbons o Jan Pieterszoon Sweelinck, por ofrecer nombres espigados de un recorrido geográfico y cronológico diverso, parezcan condenadas a vivir permanentemente a la sombra de las grandes figuras del Barroco pleno, que siguen acaparando todos los focos. Sólo cabe conjeturar una explicación: que la cuota de música antigua que deja libre el cuasimonopolio concedido al Clasicismo, el Romanticismo y el siglo XX más digerible queda ya más que repleta con los grandes nombres citados al principio. Edad Media, Renacimiento y primer Barroco se ven con ello desplazados a un nicho reservado a especialistas o festivales irremediablemente minoritarios. Pocos discutirán que la exigencia de escuchar un concierto de Vivaldi o un aria de Haendel es mucho menor que el esfuerzo que demandan un motete de Ciconia o un ricercare de Frescobaldi. Y esta tendencia no tiene visos de cambiar, porque ni los promotores van a arriesgar más de lo estrictamente necesario, aventurándose a perder a este público satisfecho y felizmente cautivo, ni los intérpretes quieren ver nunca mermado su calendario de compromisos.
Henry Purcell, por un lado, es uno de esos músicos cuya cronología lo circunscribe en principio a esa suerte de destierro del siglo XVII, mientras que la difusión e interpretación de su música, por otro, sigue siendo un asunto esencialmente británico. Robert King lleva tres décadas ofertándolo de forma sistemática con su The King’s Consort y podría decirse que, a tenor de la vastísima discografía que le ha dedicado, es su compositor de cabecera. El propio director inglés escribió sobre él un libro –bastante convencional– al calor del tercer centenario de su muerte (Henry Purcell, Londres, Thames & Hudson, 1994), en cuyo prólogo no dudaba en calificarlo del «mejor compositor que ha producido Gran Bretaña»«The finest composer Britain has ever produced»., remedando así, dos siglos y medio después, el famoso aserto de Roger North: «Inglaterra no tuvo jamás un genio musical mayor»«A greater musician England never had»..
Este Orpheus Britannicus (el nombre que se dio a dos antologías póstumas de sus canciones) vivió tan solo treinta y seis años, uno más que Mozart, antes de «partir a ese bendito Lugar, el único en que su Armonía puede ser superada»«And is gone to that blessed Place where only his Harmony can be exceeded»., como escribió John Dryden en la lápida conmemorativa que puede leerse en la abadía de Westminster. Sus años en activo fueron poco más de quince, que le bastaron para dejarnos un corpus de obras prodigioso en el que conviven la música instrumental y la vocal, la sacra y la profana, la pública y la privada. La propuesta de King en su visita a Madrid consistía en trazar un puente entre sus primeras grandes composiciones instrumentales juveniles, las Sonatas a cuatro voces editadas tras su muerte en 1697 por su viuda, Frances, y canciones y arias de sus años de plenitud, aunque en Purcell juventud y madurez se dan la mano y resultan casi siempre indistinguibles. Las Sonatas son una perfecta simbiosis de influencias italianas y francesas, y nos muestran a un compositor que busca su propia voz en medio de un auténtico derroche de inventiva y constante experimentación. Bastaría la sexta sonata, una gran chacona sobre un bajo de cinco compases repetido, que es probablemente el movimiento más extenso de toda la música de cámara de Purcell, para coronar al británico como uno de los más grandes compositores de su tiempo: y debía de rozar los veinte años cuando la compuso.
Para dar vida a estas obras se necesitan muy pocos medios: un par de violines, una viola da gamba bajo y un instrumento de teclado (clave u órgano). King decidió añadir además una tiorba que, muy bien interpretada por Lynda Sayce, y perfectamente audible en todo momento, contribuyó a reforzar el continuo y percibir con más claridad la textura de la música. Los jovencísimos Cecilia Bernardini y Huw Daniel tocaron su parte con delicadeza, aunque la fuerte personalidad de la primera y una excesiva timidez del segundo, con tendencia a autorrelegarse a un segundo plano, desequilibraron a ratos la deseable e imprescindible homogeneidad entre ambos violines. Susanne Heinrich tocó un bajo preciso, sonoro en la medida justa, y Robert King no asumió ningún protagonismo desde el teclado: dejaba hacer a los demás entre sonrisas y gestos complacientes al tiempo que brindaba sustento armónico al conjunto. Las Sonatas no son obras fáciles: la escritura es a veces densa y abundan en eso que Yehudi Menuhin, en The Music of Man, calificó con acierto de «contrapunto emocional», es decir, aquel cuya capacidad para incidir en nuestros sentimientos logra imponerse sobre –e incluso hace olvidar– sus logros estrictamente técnicos.
Quizá por ello, si bien rehuyendo toda artificiosidad o impostación, de las que ya tuvimos dosis más que suficientes esta temporada en la producción de The Indian Queen del Teatro Real, Robert King intercaló sabiamente canciones y arias de Purcell entre las Sonatas, lo que brindaba no sólo variedad y contraste, sino también un alivio en medio de las honduras de las páginas instrumentales. Contó para ello con una excelente solista, la soprano Julia Doyle, de dicción perfecta y en posesión de una de las virtudes más de agradecer, y menos frecuentes, en un cantante: la naturalidad. Salvo pequeños amagos de tensión en la voz en las notas agudas, todo lo que cantó sonaba fresco, espontáneo, fluido, sin asomo de impostación. Y ofreció la mejor muestra de sus virtudes no tanto en las canciones más amables y melódicas (Music for a While, Fairest Isle, If Love’s a Sweet Passion), sino en el epicedio latino Incassum Lesbia, incassum rogas, un lamento fúnebre por la muerte de la reina Mary compuesto por Purcell a partir de un poema de George Herbert. Al igual que King, Doyle es un típico producto Oxbridge: ambos estudiaron y cantaron en coros de Cambridge, lo que quiere decir que se familiarizaron muy pronto con la música vocal de Purcell, dieta obligada de todos los grupos vocales ingleses. E inequívocamente británica fue también la facundia desplegada por King para presentar gran parte de las piezas, incluyendo breves disquisiciones técnicas, como la explicación de lo que es un ground, esos diseños que se repiten incesantemente durante unos pocos compases en el bajo mientras las voces superiores avanzan libremente en otras direcciones. Irreprochables de contenido, y dichas en un inglés de escuela con ese dominio de la oratoria que también se aprende en Oxbridge, sus presentaciones fueron quizás excesivas para el público que atestaba la Sala de Cámara del Auditorio, que volvió a verse privado de la posibilidad de contar con los textos cantados. Ello reduce considerablemente el goce que pueden procurar estas obras si no se entiende lo que está cantándose, y tiene mucho más fácil solución que la traducción simultánea de las explicaciones de King, pero siguen mandando las apreturas económicas. Al final, después de recibir aplausos sin descanso, The King’s Consort y Julia Doyle ofrecieron una propina: la extraordinaria What shall I do to show how much I love her?, que forma parte de la semiópera The Prophetess, or The History of Dioclesian y que, aun privada de los oboes originales, volvió a ser interpretada de forma impecable. El tirón de Purcell había vuelto a funcionar, como viene haciéndolo sistemáticamente desde aquel desdichado 21 de noviembre de 1695 en que su descomunal talento se vio silenciado abruptamente. Inglaterra tardaría dos siglos y medio en producir un compositor –Benjamin Britten– de un talento semejante.
Pocos días después volvió a ponerse a prueba la capacidad de convocatoria de la música barroca, aunque en este caso se buscaba atraer a un público masivo, ya que el concierto se programaba en la Sala Sinfónica. El formato ya no era estrictamente camerístico y de los cinco instrumentistas se pasó a una nutrida orquesta cuya sección de cuerda estaba ya formada por veinte miembros (con la disposición 6/5/4/3/2). Tres trompetas, tres oboes, timbales y un continuo integrado por fagot, arpa, tiorba y clave garantizaban un volumen sonoro suficiente para que la música llenara toda la sala. En este caso tanto los compositores como los intérpretes eran alemanes: Bach, Telemann y Haendel, por un lado, y el Balthasar-Neumann-Ensemble, por otro. El director del grupo, Thomas Hengelbrock, había programado una primera parte más convencional, con ambas obras en Re mayor por necesidades puramente organológicas: la última Suite de Bach y un inusual Concierto para tres trompetas, timbales, dos oboes, cuerda y continuo del prolífico Telemann. En la segunda nos proponía, sin embargo, un experimento personal elaborado por él mismo: un pasticcio, el término dieciochesco para referirse a un pastel operístico conformado a partir de piezas de fuentes y compositores diversos, con arias, recitativos y oberturas de uno de los más grandes operistas barrocos, Georg Friedrich Haendel, que triunfó en Londres con nada menos que treinta y seis títulos, hasta que el furor por la ópera italiana dio paso en la capital inglesa a la moda de los oratorios.
Hengelbrock se ha valido en concreto de Alessandro, Rodelinda, Ariodante, Giulio Cesare, Alcina y Rinaldo, la primera de las óperas londinenses de Haendel. Y ha escogido a dos de los personajes de esta última, el héroe Rinaldo y la hechicera Armida (ambos procedentes en última instancia de La Gerusalemme liberata de Torquato Tasso) para protagonizar un pequeño repertorio de sentimientos habituales en una relación amorosa: deseo, pasión, desesperación, rechazo, nostalgia, reconciliación. El director alemán se toma múltiples libertades, imprescindibles en un collage de estas características: renombra, por supuesto, a los personajes originales (Grimoaldo en Rodelinda, Rossane en Alessandro, Ariodante y Ginevra en Ariodante, Oronte y Morgana en Alcina, Almirena y las dos sirenas en Rinaldo), que aquí quedan todos reducidos a Rinaldo y Armida; cambia tesituras vocales y, así, el dúo «Fermati!», de Rinaldo, escrito originalmente para mezzosoprano (en el estreno, el castrato Nicolini) y soprano, se transmuta aquí en un dúo para tenor y soprano, igual que sucede en «Prendi, prendi», de Ariodante (la parte que cantó originalmente el castrato Giovanni Carestini vuelve a confiarse al tenor); el dúo final del pasticcio, «Il vostro maggio», está escrito en su origen para dos sirenas (dos sopranos), por lo que de nuevo ha habido que masculinizar a una de ellas (y cambiar el «vostro» por «nostro»); y Hengelbrock, para evitar incongruencias, se ha visto obligado a modificar levemente los textos: así, donde el original dice «Armida dispietata!», Hengelbrock lo ha sustituido por «O fato dispietato!», un cambio obligado por el hecho de que quien inicia este recitativo en el original no es Armida, sino Almirena, la prometida de Rinaldo.
No tiene sentido rasgarse las vestiduras ante estas libertades, mínimas en comparación con las que estaban en la época a la orden del día cuando se confeccionaban estos pastiches (o con las propias y sistemáticas reutilizaciones que Haendel hacía de su propia música precedente: «Il vostro maggio», por ejemplo, está copiado casi verbatim de la cantata italiana Arresta il passo, tres años anterior). Lo que sí procede, en cambio, después de escuchar la propuesta de Hengelbrock es hacerse una pregunta: ¿por qué? ¿Qué aporta su experimento? ¿Qué ventajas tiene este pasticcio sobre una selección de arias pura y dura de diversas óperas de Haendel? Como metáfora de las relaciones amorosas, no se sostiene en pie, y como herramienta de lucimiento vocal, con el plus de coherencia que podría añadir sobre un ramillete de arias y dúos espigados de aquí y de allá, sólo parece aconsejable siempre que se cuente con dos voces de extraordinaria calidad y absolutamente idóneas para encarnar a estos personajes imaginados por Hengelbrock. Pero ni la mezzosoprano Kate Lindsey ni el tenor Steve Davislim demostraron poseer esas cualidades. Ella ha de cantar música concebida originalmente tanto para soprano como para mezzosoprano (los papeles de castrato), a veces con coloraturas endiabladas («Brilla nell’alma») que salvó con decoro pero con escasa brillantez. Y otro tanto puede decirse del tenor, justísimo en las agilidades («È un folle, è un vile affetto») y bienintencionado, pero con obvias limitaciones, en piezas menos exigentes. Ambos siguieron el juego a Hengelbrock y, con una escenografía mínima (una carta, un bolso, productos de maquillaje, una mesa y dos sillas), se movieron y gesticularon por todo el escenario con desparpajo: más él que ella. El final está muy mal concebido, ya que después de la inevitable concesión a la galería, el aria «Lascia ch’io pianga», de Rinaldo, el leve dúo «Il vostro maggio» funciona como un perfecto anticlímax y suena como una conclusión tosca y apresurada. En una tesitura comodísima para ella, Lindsey cantó muy bien el aria, que Haendel había usado ya en Il trionfo del Tempo e del Disinganno, y que se escucha obsesivamente en Antichrist, de Lars von Trier. Y precisamente por ello su potencia dramática no puede dar paso a un intrascendente dúo cómico danzable que acaba por ser nada menos que la última pieza del pasticcio: una secuencia conclusiva así cojea por todas partes.
En realidad, y al margen de estas consideraciones técnicas, y otras muchas que podrían hacerse, lo peor que puede decirse del pasticcio urdido por Hengelbrock es que la atención se concentraba inevitablemente, una y otra vez, no en los cantantes, ni en sus textos, ni en sus evoluciones por el escenario, ni en los hipotéticos sentimientos que expresaban, sino en la extraordinaria prestación del Balthasar-Neumann-Ensemble. Thomas Hengelbrock, como quedó sobrada constancia hace un año en el memorable Parsifal historicista que dirigió en el Teatro Real, es un músico extraordinario, con un carisma incuestionable y un brío y entusiasmo que logra contagiar a todos y cada uno de sus músicos. Fundó su actual grupo tras la traumática escisión de la Orquesta Barroca de Friburgo, con la que firmó algunas de las interpretaciones más notables del repertorio barroco en los años noventa. Y su mano es perceptible en la manera de tocar de una orquesta disciplinadísima y sobrada de recursos técnicos, conjuntada por igual en el forte y en el piano, perfecta de afinación en todo momento y con una soberbia capacidad de articulación, un elemento imprescindible en este repertorio y desdeñado durante tanto tiempo por las orquestas con instrumentos modernos. Ya en la primera parte dejaron muestras de su aptitud para metamorfosearse, desde la brillantez inicial de la solemne Obertura de la Suite de Bach hasta la infinita delicadeza de sus dos Minuetos, en los que Hengelbrock, al igual que en la Gavotte, supo potenciar muy bien su inequívoco dejo francés. Los tres solistas del Concierto de Telemann mostraron que es posible tocar con plena solvencia y afinación las trompetas naturales (sin llaves ni pistones), que tantos suplicios nos deparaban aún hace unos años: con una exigua capacidad de digitación, los labios y el milimétrico control del aire han de hacer el resto. En el pasticcio la orquesta acompañó impecablemente a los cantantes, hasta el punto, como acaba de señalarse, que fue ella la que se erigió en la verdadera protagonista. Hengelbrock se permitió incluso el lujo de tener durante todo el concierto un órgano positivo en el escenario para utilizarlo únicamente en «Lascia ch’io pianga» (lo que sirvió para acercarla más a una plegaria religiosa que a un lamento amoroso), del mismo modo que Joachim Held ha traído desde Alemania su guitarra barroca para tocarla exclusivamente en los dos minutos escasos del dúo final. Y, hablando del continuo, merecen mención especial Margret Köll al arpa, Eckhard Lenzing al fagot, el citado Joachim Held a la tiorba y Jeremy Joseph al clave, situados en primer plano por Hengelbrock –lo flanqueaban a uno y otro lado– y que integraron una sección de continuo admirable: fueron, como es de ley, el sostén y el motor de todo el conjunto.
El mismo día y a la misma hora que un millar y medio de personas se congregaban en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional para escuchar este concierto, se celebraba otro en el CaixaForum de Madrid. Tocaban dos de los mejores especialistas mundiales en el repertorio barroco: el alemán Michael Schmidt-Casdorff (el solista de flauta de la Orquesta del Siglo XVIII de Frans Brüggen, por ejemplo) y su compatriota Christine Schörnsheim, una clavecinista y fortepianista con un enorme prestigio en toda Europa (y colaboradora habitual de Andreas Staier). En el programa figuraban obras infrecuentes para clave y flauta travesera barroca de Georg Böhm, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach y su hijo Carl Philipp Emanuel, un compositor tan extraordinario como desconocido, de quien está a punto de conmemorarse el tercer centenario de su nacimiento (el próximo 8 de marzo). En la sala ocuparon sus asientos una veintena de personas, una vigésima parte de su capacidad. ¿Acaso todos los amantes de la música barroca de Madrid se habían dado cita en el Auditorio? ¿No hay más personas en la ciudad dispuestas a sucumbir al discreto encanto del Barroco? Semejante desproporción entre el interés mostrado por el público hacia una y otra propuesta siembra la duda de hasta qué punto este supuesto amor por la música barroca es sólo una moda pasajera, una pose o un amor circunscrito, como quedó apuntado al principio, a un puñado de obras repetidas sin cesar. A nivel parejo de calidad en los intérpretes, triunfó con mucho el programa popular sobre el escogido, el pez grande se comió al pequeño, y lo ya conocido primó, tristemente, sobre la terra incognita.
Nihil novum sub sole.