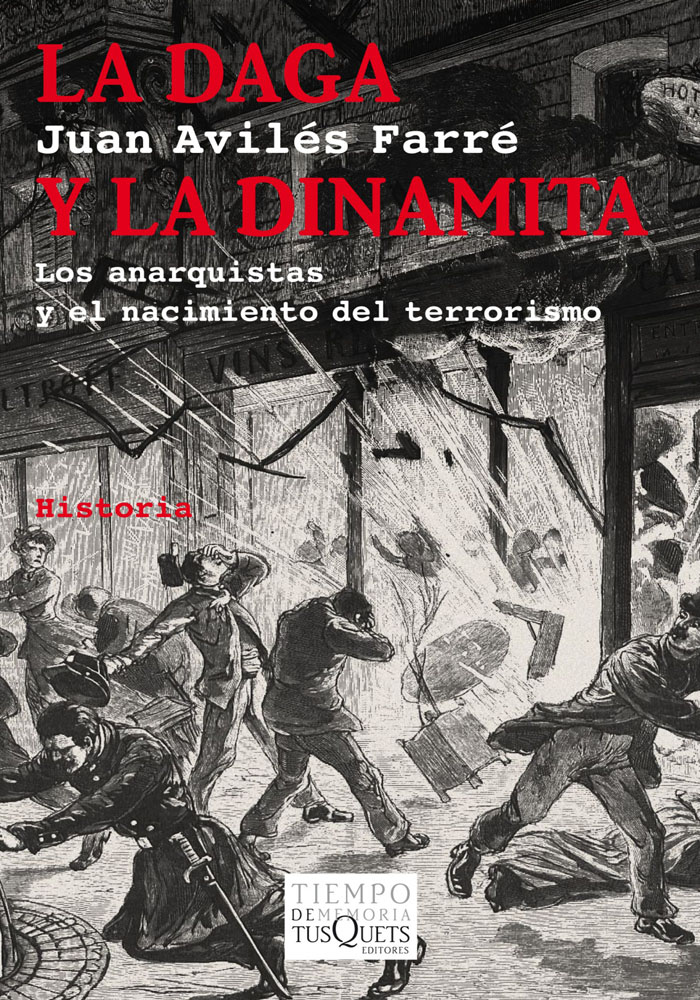La semana pasada coincidí en un evento literario –la presentación de un libro, para ser más concretos– con una figura del humor cuyo nombre no desvelaré sin su permiso, por ser persona bastante conocida en el medio. Me hizo unas amables observaciones sobre el contenido de esta columna –que yo agradecí sinceramente, viniendo de quien venía– y departimos brevemente sobre el papel y la función del humor en la sociedad y el tiempo que nos ha tocado vivir. Al hilo de la conversación, surgió el tema de si podía abordarse seriamente el humor, es decir, si podía estudiarse el humor –en el ámbito académico, por ejemplo– de la misma manera o del mismo modo en que se estudian la música, el cine, las modas, el consumo o cualquier otra expresión o manifestación social o cultural. Entendámonos: poder, lo que se dice poder, claro que se puede, y la prueba es que hay muchos (en términos cuantitativos; no tantos, si adoptamos una perspectiva porcentual o comparada) estudios serios sobre el humor, muchos de ellos auténticos clásicos: estudios filosóficos (Bergson), psicológicos (Freud), culturales (Critchley), históricos (Cipolla) y hasta existenciales (Unamuno). Otra cosa bien distinta, me decía mi interlocutor, es si adoptan la perspectiva adecuada, es decir, si no desnaturalizan el humor –hasta el punto de privarle de su sentido e incluso de su propio ser– al embutirlo en unos rígidos esquemas preestablecidos. Es, me decía, como si tú no entiendes un chiste: si no lo entiendes, no lo entiendes, y punto. Pero si trato de explicártelo racionalmente, no sólo seguirá sin servirte, sino que de paso me cargo el propio chiste. El chiste analizado o diseccionado deja de hacer gracia. Diseccionado, eso es, nunca mejor dicho, porque está muerto.
Dándole vueltas al asunto, pensé que quienes nos ocupamos de esta vertiente del humor nos movemos, en efecto, en la cuerda floja y siempre al borde del precipicio. Por un lado, no somos humoristas, no somos creadores, nos falta el genio, la chispa, el duende, que diría Lorca. Aparentar lo que no somos y amagar con lo que no tenemos es casi patético, como le pasa a esos cómicos pasados de rosca que se afanan inútilmente en arrancar alguna risa del público. Pero irse al extremo opuesto resulta tan penoso como lo anterior: ¿quién no conoce sesudos análisis sobre el humor que literalmente se caen de las manos de lo plúmbeos que son? Estudios sobre la carcajada que sólo inducen al bostezo. ¡Qué triste! Y sobre todo, ¡qué errados en su aproximación al fenómeno de la risa! Y conste que digo todo esto poniéndome yo mismo en primera línea de tiro. Quien esté libre de pecado… Soy plenamente consciente de lo difícil que es hallar esa vía intermedia en la que lo serio no sea sinónimo de aburrido. Sobre todo cuando tratamos de algo tan ligero e inaprensible como el humor. Comprenderlo y explicarlo sin desvirtuarlo, he ahí el reto: ¿la cuadratura del círculo?
Así las cosas, me enfrenté al nuevo libro de Andrés Barba con expectativas quizá desmesuradas. ¿Quién mejor que un buen escritor con rasgos indudablemente seductores –joven, combativo, audaz– para reflexionar sobre el humor en la sociedad actual desde una perspectiva fresca y renovadora? El formato mismo del volumen, pequeño, de portada algo naif y un cierto encanto, invitaba a hacerse ilusiones. Y, sobre todo, el título, La risa caníbal, acompañado de un subtítulo potente, Humor, pensamiento cínico y poder, abría un horizonte ciertamente prometedor. No pude dejarlo mucho tiempo sobre mi mesa de trabajo. A la primera ocasión, casi robando el tiempo a otros menesteres, cogí el libro y empecé a leer: «Cada vez que un hombre abre la boca para reír está devorando a otro hombre». Es la primera frase con que se topa el lector. ¡Hombre, Andrés! La afirmación queda muy bien en su rotundidad y es impactante, pero no nos hagas comulgar con ruedas de molino… Depende de qué tipo de humor estemos hablando. Una generalización de esa índole no es, como pretendes seguidamente, «una verdad tan antigua como la humanidad misma». Que haya risa caníbal no quiere decir exactamente que toda risa sea caníbal, y mira que a mí me interesa especialmente ese tipo de humor.
El primer capítulo versa sobre la parodia, «Chaplin vs. Hitler». Más concretamente, sobre El gran dictador, la célebre película del primero parodiando al segundo. Barba da por hecho que el Führer vio dos veces consecutivas el filme (particular que desconozco y dato que doy por bueno) y saca de ello conclusiones determinantes: «Que Hitler viera El gran dictador es fascinante, pero que la viera por segunda vez al día siguiente es un signo delatador». ¿Delatador de qué? El autor hace aquí unas consideraciones inteligentes sobre el poder de la burla: «El parodiado teme la carcajada como quien teme una revelación». La risa desenmascara: «Por mucho que uno sea consciente de que está asistiendo a una representación “deforme” de sí mismo, no puede evitar pensar que ha sido desenmascarado». Si se me permite la (inevitable) simplificación, esa es la tesis fundamental del capítulo. Pero al socaire de ese planteamiento, se deslizan también unas cargas de profundidad tan perturbadoras como necesitadas de desarrollo. Entre ellas, este paralelismo inquietante, entre el bueno de Charlot y el criminal nazi: «Tal vez el miedo que llevó a Hitler a ver de nuevo El gran dictador no fuera muy distinto del miedo que seguramente sintió Chaplin cuando se disfrazó de Hitler por primera vez». Cada uno creía en una utopía distinta, la una antitética a la otra, pero «en esencia» –aventura audazmente Barba– ambas conformaban una pareja «estructura mental». Al mirarse en el espejo haciendo de Hitler, Chaplin entendió algo profundo y esencial «no sólo sobre Hitler, sino también, y necesariamente, sobre sí mismo». ¡Ahí queda eso!
El segundo capítulo supone un viraje radical: hablamos del porno –asunto que ya había interesado al autor en otra publicación (La ceremonia del porno)– y, más concretamente, de una película mítica en este ámbito, la célebre Garganta profunda. En el libro se enfatiza la dimensión subversiva del filme y, en cierto modo, se eleva su significado, mucho más allá de su condición provocadora y de divertimento gamberro (en su momento; hoy, ni eso, en mi opinión). De hecho, se llega a comparar su burla insolente con algunos de los grandes referentes de nuestra cultura, de Aristófanes a Aristóteles. No sé. Me parece excesivo. Desde mi punto de vista, Barba se pierde en espesuras que no llevan a ninguna parte, hasta el punto de que, para mí, los dos esbozos más penetrantes de lo que es la película en cuestión se circunscriben a dos chistes tomados del propio filme. La protagonista queda desolada al enterarse que tiene el clítoris en la garganta y le espeta al doctor: «¿Cómo se sentiría usted si le dijeran que tiene los huevos en las orejas?» Y este responde sin inmutarse: «Me alegraría saber que por fin voy a escuchar cómo me corro». El segundo chiste es casi una filosofía de la vida cotidiana: «Es preferible tener un clítoris en la garganta a no tener ninguno en absoluto».
Precisamente al chiste como arte se consagra el capítulo tercero, con algunos hallazgos muy penetrantes, como la equiparación del chiste con el enamoramiento y la felicidad a partir de una referencia proustiana. En especial, los dos primeros (chiste y enamoramiento) tienen en común que «nacen en la anticipación y se concentran en ella». Casi todos los chistes comienzan por su anuncio: voy a contarte un chiste. Prepárate. Casi sin darte cuenta, tu cuerpo se relaja. Sonríes. Luego siguen las palabras justas. Esto es esencial, el chiste debe tener medidas sus palabras: una palabra de más y puede que se rompa el hechizo. «Un chiste es, a partes iguales, un relato y un acertijo». Al hilo de la argumentación, Barba va soltando reflexiones penetrantes. A partir de una lúcida intuición de Simone Weil sobre la condición hasta cierto punto anónima de cualquier gran obra de arte, el autor defiende que todo chiste –yo diría sólo un buen chiste– participa de ese rasgo que trasciende al individuo, aunque este lo personalice y lo cuente como algo que le ha pasado a él. Otro gran acierto: el chiste como delación. Un buen chiste nos delata «allí donde habríamos preferido no ser delatados». Esto remite una vez más al carácter desmitificador (o desenmascarador) de la risa. Reímos, sí, porque no podemos hacer otra cosa. La risa es autenticidad, porque delata que hemos sido pillados in fraganti. La risa es la expresión última, cuando las excusas ya no sirven. De ahí, apunta con agudeza el autor, «el segundo signo autentificador por antonomasia: el del sonrojo».
El nivel baja bastante en el capítulo cuarto, dedicado a la vida privada de los cómicos, un tema no sólo desconectado de lo que se ha tratado en las páginas precedentes, sino también incómodo, en la medida en que es difícil trascender el lugar común de las lágrimas tras la sonrisa impostada del payaso. Con todo, el texto sigue dando cabida a observaciones agudas, como la relativa a la risa cruel que produce la imitación «de los movimientos de un cuerpo deforme por un cuerpo bien conformado». Y es que, inevitablemente, «lo siniestro está siempre al borde de lo hilarante». Por eso, por ejemplo, el paso militar se convierte «en cómico en el preciso instante en que desaparece la amenaza». «De muñecos y hombres», el siguiente capítulo, se refiere a la ventriloquía, que Barba sitúa –procurando dar continuidad a su reflexión anterior– «en un pantanoso terreno entre lo siniestro y lo cómico». La decadencia de esa diversión permite una nueva comparación feliz con otro declive, el de las parejas que están a punto de romper: «se cae en la implacable dinámica de quien sabe, reconoce y anticipa los gestos del otro antes de que el otro los haga. Una situación que produce una tristeza infinita pero también una difusa nostalgia: la de los días en los que esos gestos fueron alegres, nuevos y fortuitos».
De este modo hemos llegado a la mitad del libro con una sensación agridulce, sometidos a una ducha escocesa de interés-desánimo según las páginas o hasta los párrafos. Hallazgos penetrantes, observaciones inteligentes, comparaciones luminosas, por un lado; y enseguida, fórmulas estereotipadas, aseveraciones a bulto, generalizaciones faltas de finura, servidas todas ellas en un lenguaje que pasa con facilidad de la brillantez a la simple pretenciosidad. El que tendría que ser uno de los ensayos medulares del libro, «El pensamiento cínico o el arte de la perfomance» se pierde por vericuetos insondables, con formulaciones inquietantes por su rotundidad que terminan desembocando en una apoteosis de la generalización banal y tosca, impropia de la inteligencia del autor. «La neurosis de la ciudadanía» del primer mundo ante el terrorismo islamista «ha sido al fin la perfecta excusa cínica que necesitaba el Estado» para controlar la información. «Internet ha pasado de ser el paraíso de la libertad a la encarnación ideal del célebre panóptico de Betham, el diseño más eficaz de la cárcel». Como queremos seguridad «a cambio de la pérdida absoluta de nuestra libertad y privacidad», hemos dado todos los poderes a «un Estado que vigila bajo pretexto de asegurar la defensa». Dejando aparte el tono dogmático y maniqueo –que se califica por sí solo–, ya me dirán qué tiene que ver todo esto con el humor (aunque sea caníbal). Al final, ya lanzado, el autor califica nuestra democracia (en realidad «simulacro de democracia») como auténtico «sistema penitenciario» y denuncia la hipocresía del «ciudadano del primer mundo» cuya perfomance –a la que aludía el título– consiste en seguir comportándose «como si esa democracia existiera en realidad». ¡Genial, tío!
El siguiente capítulo se titula «George Bush, o el payaso involuntario». En principio, parecía brindar la ocasión pintiparada para que Barba recobrara el pulso y el hilo de su ensayo, esa risa caníbal que habíamos perdido o, al menos, preterido con tantas distracciones. ¡Mira que hay motivos para hacer humor a lo bestia con el patán de Bush! Pero también hay un riesgo que se le alcanza a cualquiera, pues el personaje en cuestión presenta unas carencias tan notorias y es tan carne de befa que uno puede quedar apresado por esa misma facilidad. Dicho en otros términos, el problema o el reto es cómo hacer un chiste de un personaje tan rudimentario sin caer en lo más elemental. Yo no puedo presumir de tener la solución a ese dilema, pero de lo que estoy seguro es de que el método elegido por Barba no sólo no funciona, sino que es el peor que puede adoptarse y, en última instancia, corre el riesgo de provocar un efecto boomerang: hacer hasta simpático al tosco cowboy.
El autor olvida aquí el principio básico de una buena narración o una simple descripción que, traducido en este caso a los efectos que interesa, diría que no puede caricaturizarse a un idiota repitiendo una y otra vez la palabra idiota. Hablando de idiotas, más bien da la impresión de que Andrés Barba se ha propuesto seguir las instrucciones del famoso Manual del perfecto idiota latinoamericano y demostrar así que sus recetas y clichés no sólo delatan la miopía del latino, sino también la estrechez de miras del habitante de otras latitudes: «Con Bush, a diferencia del jardinero de la fábula [de Chance], no podía haber duda alguna de su idiotez. Ni siquiera el propio Bush tenía duda alguna duda de su propia idiotez». Bush es descrito no sólo explícita, sino reiteradamente, como «ominoso, sexista, racista, siempre al borde del dislate lógico», inculto, insensible, estúpido… Todo es tan explícito que uno termina por echar de menos (¡quién lo iba a decir!) al comandante Chávez –otro ferviente anti-Bush– que, por lo menos, fue más ingenioso cuando, al tocarle hablar en la ONU desde el atril que antes había ocupado el presidente norteamericano, exclamó entre aspavientos: «Huele a asssufre…!»
Los dos últimos capítulos abordan cuestiones candentes sobre los límites del humor al hilo de acontecimientos relativamente recientes, en especial los atentados terroristas del fundamentalismo islámico, desde la destrucción de las Torres Gemelas al asalto de Charlie Hebdo. ¿Cuáles son los límites del humor? ¿Deben marcar las víctimas los confines de la burla, la risa, la caricatura? ¿Podemos reírnos de los dioses? Si es así, ¿también de los dioses ajenos, a sabiendas de que podemos ofender gravemente? ¿Hasta dónde deben respetarse las creencias de los demás? Mientras el autor reflexiona sin el imperativo de establecer una tesis, el interés se mantiene. Así, por ejemplo, me ha resultado especialmente sugestiva la idea –ya apuntada en el primer capítulo– de que el humor surge en una zona imprecisa entre el conocimiento y la ignorancia, entre la empatía y el distanciamiento: «tanto Chaplin como Lubitsch afirmaron que no se habrían atrevido» a crear sus parodias de los nazis «si hubiesen tenido una idea aunque fuera mínima de las dimensiones reales de los sucesos».
Pero a veces da la impresión de que Andrés Barba se deja arrastrar por la corrección política o, simplemente, lleva los postulados del multiculturalismo progre a terrenos resbaladizos. Es verdad que procura no incurrir en patinazos que se vuelvan contra él mismo, pero a la postre da la impresión de que, en contraste con la contundencia con que ha combatido en las páginas anteriores algunos elementos básicos de nuestro sistema de valores, en lo tocante a ideas, creencias y sentimientos ajenos (de otras culturas o sociedades) tiende más bien a nadar y guardar la ropa. De ahí que deslice planteamientos tan capciosos como este a propósito de las famosas caricaturas de Mahoma: de la defensa occidental de la libertad de expresión «no ha de deducirse que la broma sea ingenua o inocente, ni que la respuesta esté totalmente injustificada» (la cursiva es mía). A esa frase le siguen unos párrafos que enfatizan la importancia de la no representación pictórica para el islam. La no conclusión es que el conflicto es insoluble porque «ambas facciones» (¿otra vez la equiparación?) exigen «a la contraria lo que ellos mismos no estaban dispuestos a ofrecer: un respeto reverencial (uno en virtud de su religión, el otro amparado en la libertad de expresión)».
Me he resistido hasta donde me ha sido posible a entrar en controversia con el autor y, a estas alturas, no voy a quebrantar mi determinación. Pero, eso sí, ahora, llegados ya al final, me pregunto: ¡diablos!, ¿qué fue de la risa caníbal? Al parecer teníamos al caníbal pero la risa… ¡ay!, no era risa, ni siquiera sonrisa, sino el rictus de la boca que aún permanecía abierta devorando los últimos restos. Déjenme que se lo diga de modo más pedestre aún, para que me entienda –como diría el protagonista de Philadelphia–hasta un niño de cinco años: para escribir un libro sobre el humor, ¿hace falta sentido del humor?