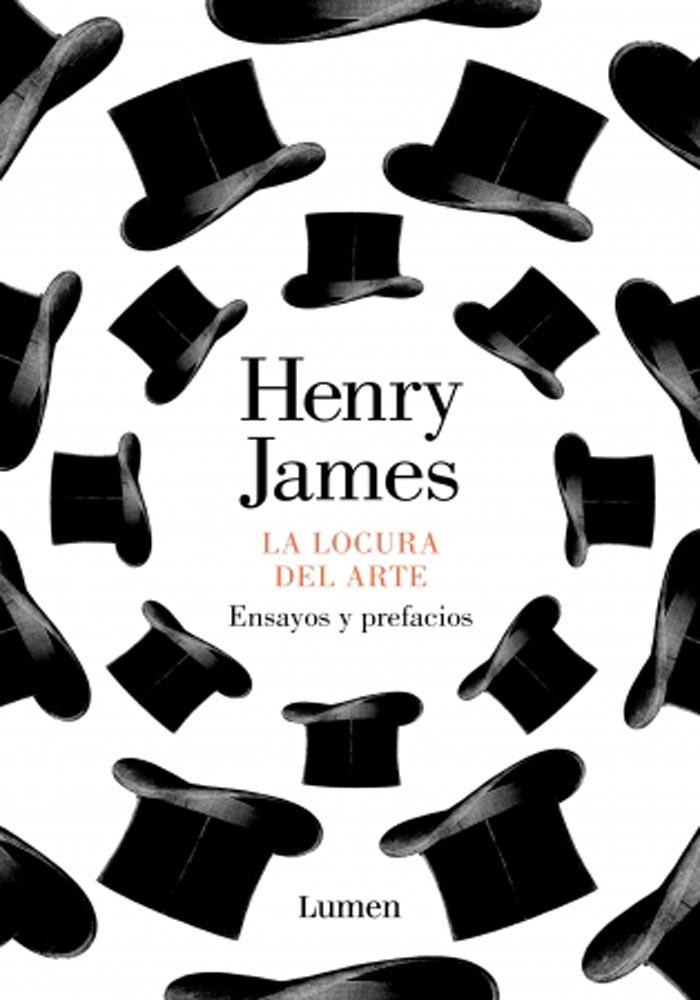Pequeños detalles, pero inequívocos para el ojo avizor, indican que Gerard Mortier ya ha dejado de ser y de ejercer como el director artístico del Teatro Real. En su día impuso, por citar un solo ejemplo, que el nombre de Mozart se escribiera como «Wolfgang Amadé», la forma semiafrancesada utilizada por el propio compositor en muchas de sus cartas (aunque, ni mucho menos, la única). Ahora la página web del teatro ha vuelto a recuperar el habitual «Wolfgang Amadeus», mientras que el programa de mano elude tomar partido y se decanta, en tierra de nadie, por un ambiguo «Wolfgang A.». Algo parecido podría predicarse de la temporada que acaba de inaugurarse: hay aún en ella unos cuantos retales del legado post mortem de Mortier –como ya habrá ocasión de comentar aquí llegado el momento–, que conviven con nuevas incorporaciones armadas casi in extremis por el nuevo director artístico, Joan Matabosch. Curiosa, y erróneamente, esta producción de Le nozze di Figaro, con dirección escénica de Emilio Sagi, está juzgándose como si fuera la tarjeta de presentación de Matabosch, cuando fue el propio Mortier quien dejó atada y bien atada su programación para abrir la presente temporada y quien ya la había repuesto a su vez en 2011 (se había estrenado originalmente dos años antes), hay que entender que porque la asumía en su conformación artística y su planteamiento conceptual. aun estando tan alejados de los postulados habituales que defendía. Conviene recordar este puñado de datos incontrovertibles porque hay quien ha querido hacer bueno estos días el viejo adagio –lo encontramos ya en La Celestina– de «A río revuelto, ganancia de pescadores», mezclando churras con merinas y, por seguir con los dichos, no dando al césar lo que es del césar (el césar Mortier, en este caso). Esta bien conocida producción de Le nozze, mucho más denostada ahora por la crítica que en sus dos presentaciones anteriores, ha de encuadrarse, por tanto, dentro de la dirección artística del gestor belga: él quiso heredarla de su antecesor, Antonio Moral, y ha acabado formando parte, asimismo, del testamento recibido por su sucesor. De hecho, podríamos decir que todo apunta a que con ella acabamos de asistir al comienzo del fin de su legado.
En la película Cadena perpetua (en el original inglés, The Shawshank Redemption), se oye en un momento dado la voz en off del narrador, Ellis Boyd Redding (encarnado por el actor Morgan Freeman), recordando un momento concreto de su larga estancia en la cárcel:
Hasta el día de hoy no tengo ni idea de qué estaban cantando esas dos señoras italianas. La verdad es que no quiero saberlo. Algunas cosas es mejor no decirlas. Me gustaría pensar que estaban cantando sobre algo tan hermoso que no puede expresarse con palabras y que por ello provoca que el corazón te duela. Os digo que esas voces se elevaron más altas y más lejos de lo que nadie osa soñar en un lugar inhóspito. Es como si algún hermoso pájaro se hubiera metido aleteando dentro de nuestra pequeña y sombría jaula y hubiera conseguido que las paredes se deshicieran y, durante el más breve de los momentos, hasta el último hombre de Shawshank [el nombre de la prisión] se sintiera libre.
La cita requiere conocer el contexto. El compañero de cautiverio del narrador, Andy Dufresne (Tim Robbins), ha logrado emitir desde la biblioteca, donde trabaja, por la megafonía de la cárcel el duettino «Che soave zeffiretto», del tercer acto de Le nozze di Figaro, una de las muchas músicas sobrenaturales que contiene la ópera de Mozart. De repente, la brutalidad del penal da paso a las caras extasiadas de los reclusos. Las «dos señoras italianas» (sevillanas, más bien, aunque canten en la lengua de Dante por mor del libreto de Lorenzo da Ponte) son la Condesa Almaviva y su criada Susanna, y en esa escena en concreto la primera está dictándole a la segunda una carta para concertar una cita con su propio marido a fin de darle un escarmiento. Ya han pasado los tiempos iniciales del enamoramiento entre la pareja (que es lo que se nos cuenta en Il barbiere di Siviglia de Rossini, treinta años posterior a la obra maestra de Mozart, pero que la antecede argumentalmente) y ella se muestra hastiada de las infidelidades y las correrías del conde en pos de cualquier jovencita que merodee por los alrededores. Susanna repite las frases que le dicta su señora al tiempo que las escribe y tanto las palabras como las propias voces de soprano de ambos personajes acaban resultando casi indistinguibles hasta que ya no puede casi discernirse cuál es el eco de cuál. Esto es, a su vez, un avance simbólico de lo que sucederá poco después cuando se consume la cita que pergeña la carta, con la Condesa y Susanna intercambiando sus ropas y, de resultas de ello, sus personalidades. El Conde cree estar seduciendo a la criada cuando, en realidad, es su mujer la destinataria de sus galanterías, un locus classicus de las comedias de enredo prefigurado aquí, gracias a la etérea («Canzonetta sull’ aria. Che soave zeffiretto questa sera spirerà…») música de Mozart, en un momento poético trascendental de la obra, capaz incluso de ablandar a los tipos más duros y violentos de la cárcel de Shawshank, que no conciben cómo semejante e insólita maravilla puede estar saliendo de los altavoces del patio de la cárcel, portadores normalmente de mensajes bien diferentes.
Viene todo esto al caso porque Le nozze di Figaro posee todos los elementos para tener a sus espectadores con la boca abierta de principio a fin: desde la briosa obertura inicial hasta el intercambio de identidades conclusivo, moraleja final incluida, todo avanza como un perfecto mecanismo de relojería que prende irremediablemente nuestra atención y despierta nuestro asombro sin cesar: ¿cómo es posible semejante derroche de ingenio, frescura, desparpajo y, al mismo tiempo, profundidad? Sin embargo, nada de esto ha sucedido en esta ocasión en el Teatro Real y el mayor reproche que puede hacerse a sus artífices es haber convertido lo que es, en esencia, un espectáculo de un atractivo irresistible en una obra aburrida, insípida, destartalada incluso. La responsabilidad recae a partes iguales en un reparto vocal manifiestamente mejorable y en una puesta en escena –como ya sabíamos de sobra por sus dos previas encarnaciones– esteticista pero desprovista por completo de contenido y sustancia teatrales. La propuesta de Emilio Sagi –hiperrealista (a mayor abundamiento, hasta se emitió un leve canto de grillos por los altavoces en la escena nocturna del jardín del último acto), ambientada de modo inequívoco en el siglo XVIII, con cuidados trajes de época y una luz que quiere ser andaluza– es indudablemente bonita, pero para que eche a andar el engranaje cómico de la obra hay que darle cuerda, y no parece que nadie haya querido asumir esa responsabilidad. Un objeto de museo, por vistoso que sea, no es teatro.
El reparto vocal flaquea por muchos puntos, pero dos de los principales boquetes llevan los nombres propios de Figaro y Susanna, a los que el libreto confía en gran medida la responsabilidad de ir moviendo todas las piezas sobre el tablero de esta opera buffa impulsada por dos fuerzas motrices esenciales: el poder y el sexo. A veces uno y otro son indistinguibles, porque el sexo genera poder –y el poder ansía sexo–, y porque las clases nobles (léase pudientes) creen poseer derechos incuestionados sobre los cuerpos de sus vasallos (léase sirvientes): el derecho de pernada del Antiguo Régimen sigue encontrando correlatos no muy distintos en la vida actual, y por eso Le nozze es y será una ópera eternamente vigente. En paralelo, según vayan demandándolo los acontecimientos, Figaro ejerce de factótum y Susanna de mujer sagaz. A ambos les sobran recursos para salir al paso de las situaciones imaginadas originalmente por Beaumarchais y llevadas a su esencia cómico-dramática por Da Ponte. Y Andreas Wolf y Sylvia Schwartz fracasan sin ambages en su tarea. Él es un cantante limitado, discreto, pero que bien dirigido (como lo fue por Michael Haneke en su sensacional relectura escénica de Così fan tutte hace dos temporadas) puede disimular sus carencias y hacer creíble a su personaje. Aquí, al igual que sus compañeros, no parece estar dirigido, en el sentido psicológico del término: sabe dónde situarse en cada momento, hacia dónde moverse, pero la construcción de su personaje brilla por su ausencia. Schwartz posee una voz pequeña, probablemente inaudible en gran parte del teatro, a pesar de los cuidados prodigados por Ivor Bolton desde el foso. Su Susanna no es ni vivaracha, ni pizpireta, ni enredadora, ni seductora: es un personaje hueco, intrascendente, rígido, sin chispa, carente de fantasía, de comicidad, más aristócrata que sirviente en sus maneras o sus andares, y que transmite la incómoda sensación de no poder echarse la trama entera sobre sus hombros (como le demandan Da Ponte con su texto y Mozart con su música). No parece tampoco creerse el personaje de la criada y su fantasía para urdir todo tipo de ardides o, si se lo cree, en ningún momento logra hacerlo creíble al espectador. A poco que una soprano cante bien y actúe con suficiencia se convierte automáticamente en la gran triunfadora de cualquier representación de Le nozze di Figaro: Schwartz sólo logró cosechar al final tímidos aplausos de cortesía (a pesar de sus raíces madrileñas) y su actuación pasó en conjunto sin pena ni gloria.
Los cantantes que encarnan a los dos condes sevillanos fueron, con mucho, lo único realmente salvable de la parte vocal de la representación. Sofia Soloviy tuvo una intervención de menos a más: arrancó comedida con un correcto y algo timorato «Porgi amor», pero estuvo mucho más acertada según fue afianzándose sobre el escenario, encarnando a una condesa verosímil, dando lo mejor de sí en todo el cuarto acto. En los dúos, su voz hacía empequeñecer a la de Schwartz en cuerpo y esmalte, al tiempo que, con su gestualidad, su canto y su cuidadosa dicción, lograba dar la réplica al único cantante que parecía, por fin, una elección incontestable para el papel que le había sido confiado: Luca Pisaroni como el Conde Almaviva. Es posible que sus condiciones sean aún más adecuadas para Figaro, pero su composición del aristócrata es musical y teatralmente irreprochable. Al contrario que sus compañeros, no deja pasar una sola frase sin darle el grado de intencionalidad justa, sin acompañarla de una mímica precisa, sin cantarla con la técnica que demanda la música. En las escenas de conjunto, él parecía estar jugando en una liga diferente, a otro nivel, sobrevolando las deficiencias evidentes de la puesta en escena y entendiéndose como ningún otro cantante con el director musical. Además, como el –sorprendentemente– único compatriota de Lorenzo da Ponte de la representación, sólo a él se le oyó cantar en un italiano de verdad, con vocales y consonantes pronunciadas como es debido. Fue Pisaroni quien se llevó los primeros aplausos espontáneos del público (¡mediado el tercer acto!) después de un aria («Vedrò mentre io sospiro») en la que llegó muy justo al Fa sostenido final después de haber salvado con aplomo y buen estilo las dificilísimas agilidades anteriores. Y su «Contessa perdono!» de la escena final fue uno de los momentos de mayor veracidad teatral de la noche. Concluida la representación fue también, con toda justicia, el más aplaudido.
En el resto de papeles se sucedieron los naufragios más o menos sonados. Elena Tsallagova (la sobreabundancia de cantantes rusos en los repartos del Teatro Real es otra de las señas de identidad y las herencias aún vivas de Gerard Mortier) fue un Cherubino irrelevante, sin el más mínimo encanto, sin asomo de su efervescencia sexual e igualmente insípido cuando se disfraza de mujer, incapaz –todo un logro– de despertar un solo aplauso o suspiro de empatía o admiración después de los dos caramelos en forma de aria y arietta que Mozart pone en su boca en el primer y segundo actos. El griego Christophoros Stamboglis fue un Doctor Bartolo burdo, de dicción incomprensible en su retahíla de palabras en «La vendetta» y Helene Schneiderman, una Marcellina de voz desabrida y canto muy irregular, que se estrelló con todas las de la ley en «Il capro e la capretta», un aria que suele suprimirse en el cuarto acto y que sólo tiene sentido incluir si se cuenta con una cantante de campanillas (lo que no suele ser el caso) y/o con una idea genial del director de escena para este momento un tanto anticlimático que detiene en exceso la acción: aquí, como se veía venir, brillaron ambas cosas por su ausencia, porque las criadas haciendo que limpian tras el telón translúcido o la infructuosa petición de Schneiderman al público para animarlo a dar palmas acompasadamente, como en los conciertos pop, no son ocurrencias muy en consonancia con el texto del aria. José Manuel Zapata parece acusar cada vez más sus frecuentes incursiones fuera del repertorio clásico y cantó con una dejadez –a veces rozando la desidia– y una vulgaridad difícilmente justificables. Su afán de resultar gracioso –quizá para compensar las obvias deficiencias de su canto– le hizo salirse del tiesto en más de una ocasión. En medio de todo un despliegue de muy deficientes pronunciaciones italianas (¿cómo es posible que nadie se haya preocupado de poner remedio a este detalle no menor?), él se llevó la palma de la incuria: para el tenor granadino, a pesar de sus credenciales rossinianas, las dobles consonantes, entre otras muchas cosas, sencillamente no existen. Su aria «In quegl’ anni», otra de las que suelen cortarse en el cuarto acto, rozó el despropósito. Para compensar, otra rusa, Khatouna Gadelia, salvó con decoro y un cierto encanto su cavatina inicial de este mismo acto.
Y llegamos así a la dirección musical. Lo primero que llamó la atención es que Ivor Bolton parecía estar en todo momento mucho más pendiente de los cantantes que de la orquesta. Es como si todos, o casi todos, sus esfuerzos se concentraran en conseguir que las voces entraran a tiempo y se ajustaran al tempo que él marcaba con gestos ostensibles desde el foso, evitando desajustes. Curiosamente, o no, los mejores momentos de Bolton coincidieron con aquellos pasajes en que no había cantantes, como la marcha y el fandango puramente orquestales del tercer acto. En el resto, la parte instrumental solía sonar equilibrada, siempre en estilo, cuidadosa, pero, por decirlo de un modo gráfico, prendida con alfileres, como si no hubiera habido tiempo de ir más allá, o como si con un elenco de cantantes tan deslavazado las prioridades hubieran tenido que concentrarse en intentar infundirle un mínimo de coherencia a la parte vocal, relegando las florituras orquestales a un segundo plano. La orquesta, de dimensiones muy reducidas, con trompas y trompetas naturales, sonó muy disciplinada, con puntuales intervenciones destacadas del viento (sobre todo de la flauta de madera de Aniela Frey, como en «Venite inginocchiatevi» o «Deh vieni non tardar», pequeños destellos de luz en medio de la grisura reinante). De Bolton surgieron también ráfagas de teatralidad (magnífico el rotundo cambio de tempo al Allegro molto de la escena décima del segundo acto), pero que no hallaban la adecuada respuesta por parte de los cantantes, impertérritos en su falta de brío y comicidad. El concertante final de este segundo acto sonó confuso, pero de nuevo parecía también más demérito del escenario que del foso. Los cantantes semejaban estar todos divorciados entre sí y Bolton pinchaba en hueso una y otra vez. Un ejemplo bien significativo fue el final de la escena sexta del tercer acto, en el que, sin orquesta, únicamente con el acompañamiento del continuo, Susanna, Marcellina, Bartolo y Figaro cantan homofónicamente: «E schiatti il signor Conte al gusto mio». En vez de una conjunción entusiasta de voluntades –lo que sin duda son estos tres compases–, sonaron como cuatro voces desavenidas, incapaces de sonar conjuntadas aun en un pasaje tan simple y afirmativo como este (por cierto, que aunque se ha afirmado lo contrario en relación con la integridad de la versión ofrecida, se cortó la escena siguiente, la séptima, protagonizada por Barbarina y Cherubino). Bolton no dirigió los recitativos, pero alguna responsabilidad le toca (los ha preparado con seguridad durante los ensayos) de que avanzaran sin fluidez, sin ritmo teatral, sin ninguna capacidad de hacer progresar la acción con convicción. Por cierto, que otro sutil indicador de que Gerard Mortier ya no está al mando de las decisiones artísticas del Teatro Real ha podido ser que no hayamos tenido que padecer, por tercera vez, a Eugène Michelangeli al clave en el continuo (hubimos de sufrirlo, y mucho, en Così fan tutte y Don Giovanni, los otros dos títulos de la trilogía de Mozart y Da Ponte), sino al notablemente más competente, aunque a ratos demasiado comedido, Luke Green al fortepiano.
A Bolton le faltó dar el siguiente paso y convertir una dirección en general aséptica y poco emotiva en una versión más teatral e imprevisible, con una mayor capacidad de sorpresa. Pero, ¿es eso posible cuando no te secundan –porque parecen incapaces de hacerlo– tus cantantes? En el Alceste de Gluck, Bolton hubo de lidiar con una puesta en escena disparatada y técnicamente muy problemática para el director musical, con los cantantes y el coro muy alejados del foso. Aquí ha tenido que hacer frente a una dirección escénica preciosista pero huera, prácticamente inexistente, y a un reparto notoriamente mal elegido y sin ninguna química entre sus miembros, sin asomo de la tensión sexual, de las luchas soterradas de poder que constituyen el andamiaje esencial de la ópera. Aun así, hay motivos para pensar que, con él al timón musical del teatro, sobre todo si recordamos las previas direcciones musicales de esta misma producción (Jesús López Cobos y Víctor Pablo Pérez), muy inferiores a la de Bolton, y después de varios años muy difíciles y casi siempre frustrantes para el público del Teatro Real, hay motivos para la esperanza. La misma que debió de invadir a los presos de Shawshank cuando la música de Mozart se topó con sus vidas al surcar fugaz e inesperadamente el aire de su prisión.