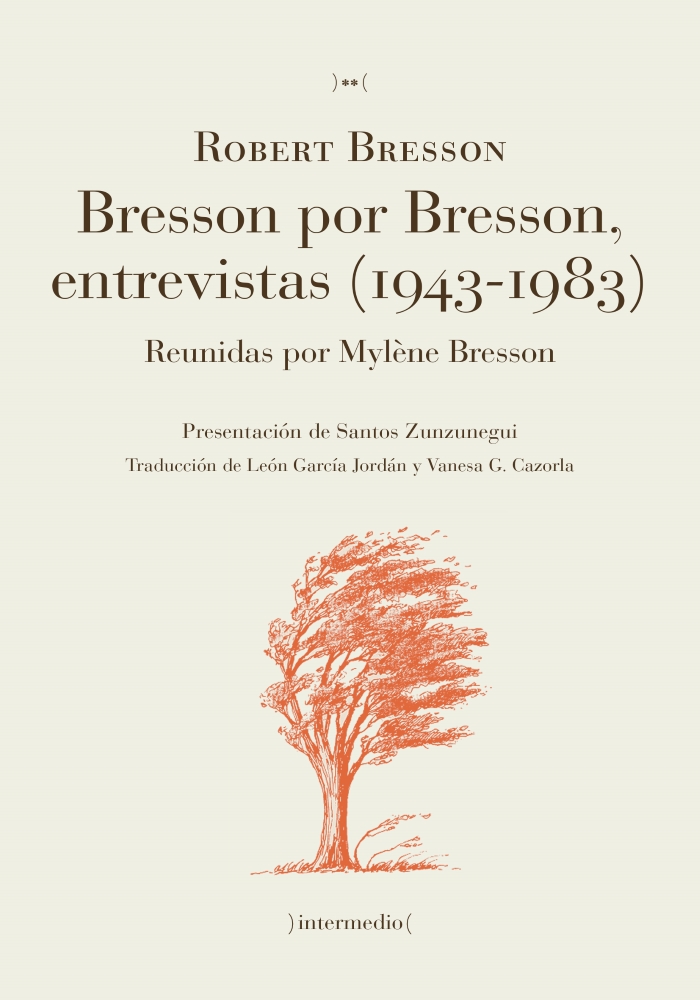Cautivadora de principio a fin, con muchos momentos conmovedores, Barrocamiento imagina un diálogo de altura entre Sor Juana Inés de la Cruz, María de Zayas y Feliciana Enríquez de Guzmán, señeras exponentes del Barroco en español. Tal encuentro habría sido imposible en la vida real, máxime porque Sor Juana nunca pisó España, tenía diez años cuando murió la segunda y ni había nacido cuando le llegó el turno a la tercera; pero la obra no sucede dentro de los límites cronológicos del mundo, sino en una especie de limbo al que los espectros de las escritoras, convocados no saben muy bien por qué, acuden una noche de ánimas. Dicho limbo, no por casualidad, está en un teatro. Y, como si la premisa no fuera ya bastante barroca, en él se ensaya una función con textos de las tres autoras.
Lo cual explica los espectros. Si han sobrevivido a los siglos sus comedias, como dice Zayas, las escritoras han de seguir vivas «a medias». Lo dice, en efecto, con rima consonante. Y es que el texto de Fernando Sansegundo se compone mayormente de octosílabos y endecasílabos rimados, con variedad de cuartetas (abab) y redondillas (abba). El placer verbal es evidente desde el comienzo, pero Sansegundo no sólo se encarga de recrear, con un inspirado pastiche, un estilo de composición; intercala además fragmentos de obras de teatro, novelas, cartas y las autobiografías de las autoras a que homenajea, así como de varias figuras de la época. Junto con pasajes de la Respuesta a Sor Filotea o Los empeños de una casa, de Sor Juana, oímos un poema satírico de Quevedo, textos de ocasión de Lope, o un soneto amoroso de Leonor de la Cueva y Silva («Ni sé si muero ni si tengo vida»). Además de homenaje, pues, la obra es una muy grata antología de toda una literatura. Y el centón verbal redunda en una diversidad de tonos y ritmos. No es en desdoro de los muy competentes versos del autor decir que, cuando las actrices recitan los de las barrocas, el texto levanta un vuelo casi vertical.
La mezcla, casi diría el sampleo, de voces ajenas, halla su contrapunto en la variedad de técnicas escénicas, que incluye una lograda escenografía con tules de Ana María García, una iluminación muy operativa de Sergio Balsera y Enrique Chueca, y un trabajo con imágenes de vídeo que expande en tiempo y espacio la pequeña sala del Teatro Lara donde se desarrolla la función. Al apagarse las luces, vemos en una pantalla la proyección desenfocada de un ensayo teatral, en el que unos actores modernos recitan fragmentos de Los empeños de una casa. A continuación entra Sor Juana (una sobresaliente Alicia Lobo) y se queda mirándolos mientras la proyección se desvanece; con gran tino –que evidencia familiaridad con la obra–, Sansegundo pone en boca del personaje uno de sus sonetos, cuyas líneas de pronto cobran un significado nuevo: «Detente, sombra de mi bien esquivo, / imagen del hechizo que más quiero». Al espectro, los actores le parecen «sombras», que es exactamente lo que acaban de parecernos a los espectadores por efecto del vídeo. Con esa alineación de puntos de vista, adoptamos inmediatamente la perspectiva de ultratumba.
Enseguida entran Feliciana de Guzmán (Zaloa Zamarreño) y María de Zayas (Rocío Marín), y, tras presentarse y ponderar el misterio que las reúne («No acierto a resignarme / a este extraño suceso, ni explicarme / a qué causa es debida / esta apariencia temporal de vida»), las tres barrocas empiezan a contar sus vidas. Como señala Sansegundo en el programa, no se trata de «un relato de biografías, aunque partamos de ellas». Si acaso, los episodios narrados por los personajes acaban componiendo lo que Roland Barthes –en su ensayo sobre otro barroco, Ignacio de Loyola– llamó «biografemas»: «detalles, gustos, inflexiones […] cuya distinción y movilidad pudieran trasladarse fuera de todo destino y llegar a tocar, como átomos epicúreos, algún cuerpo futuro». Para que no parezca que la obra difunde efluvios de teoría literaria, agreguemos de inmediato que esos átomos de personalidad, esas huellas de carácter, se centran en temas muy puntuales. Las barrocas hablan de educación, de amores, de literatura y de la condición de la mujer en un siglo en que ser mujer condicionaba todo lo demás. De ahí al revisionismo hay un paso, y el texto lo da con denuedo, apelando a las voces de las protagonistas: «Esta materia de que nos componemos los hombres y las mujeres […] no tiene más nobleza en ellos que en nosotras […] Y así, ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras no podemos serlo?» (Zayas, del prólogo a sus Novelas amorosas y ejemplares).
Hubiera sido fácil, en este punto, que la obra cayera en el puro alegato. Sin embargo, el ajuste de cuentas con el género masculino da pie a algunos de los mejores momentos dramáticos. En uno de ellos, los tres personajes remedan una especie de ficticio tribunal de autoridades misóginas (con los testimonios, verdaderos, de san Agustín de Hipona, Erasmo, Tertuliano, san Juan Crisóstomo) que acaba pareciendo la conjura de unos necios. De necios acusaba a hombres similares, con razón, Sor Juana, y las pruebas en contra de ellos hoy resultan incontestables. De hecho, la obra, al revés que sus personajes, da por supuesto que el tribunal de la sociedad ya se ha pronunciado. Y la condena final se imparte, dramáticamente hablando, mediante el ridículo, del aquí que no se salva ni siquiera Quevedo, puesto a decir uno de sus peores sonetos («Puto es el hombre que de putas fía»), tildado de «bobo sonetillo o soletillla, [que] bobaliconas rimas apostilla». Alicia Lobo lo recita con una voz gangosa y finita que acentúa la impresión de que está diciendo puras sandeces.
De manera que hay lugar para el humor, incluso en el tratamiento de temas serios. No faltan tampoco escenas de alivio cómico más largas, como cuando las barrocas oyen de lejos los diálogos de los vivos, trufados de referencias a castings o smartphones, y Zayas exclama: «¡Qué invasiones no habrá sufrido España / para mudar la lengua de tal modo!». Rocío Marín, la actriz que le da voz con impecable timing (¡perdón!), se gana plenamente las risas que se extienden a continuación por la sala. Pero, en los demás momentos, el indicador más certero de que las cosas están saliendo a pedir de boca es el silencio de la sala. Y uno se pregunta: ¿hay algo que no puedan hacer estas tres estupendas actrices? No sólo cada una interpreta a su personaje, sino que se reparten unas diez voces masculinas secundarias –que incluyen al marido de María de Zayas y al padre y los pretendientes de Feliciana–, y otros personajes femeninos, cada uno con un carácter y una gestualidad distintos. Las tres son excelentes mimos, pero cada una aprovecha distintos fuertes: Lobo es pura voz bajo su hábito y su cofia, mientras que Marín, alta y longilínea, se vale de su físico para la comedia. Zaloa Zamarreño (radiante) convierte en un polvorín de energía a Feliciana, el personaje histórico más aventurero de los tres, que, según se cuenta (hay alusiones en Lope y Tirso de Molina), siguió a un enamorado a Salamanca, donde además asistió a clases disfrazada de hombre, cuando las mujeres no eran libres de estudiar, ni mucho menos de seguir a un enamorado.
Quizá para señalar cuántas libertadas hemos ganado, la obra acentúa ciertos exabruptos de lenguaje. En el vídeo, por ejemplo, uno de los actores dice: «Pues a mí la que me pone es Sor Juana», para después agregar: «Llego yo a conocerla, y esa no se mete monja ni de coña». Bueno, a nadie se le niega el entusiasmo; pero la distancia que separa esas réplicas de, digamos, «bella ilusión por quien alegre muero / dulce ficción por quien penosa vivo» hace pensar que también algo se ha perdido. ¿Soy el único que, en momentos así, preferiría más decoro? Ojo, no es que me interese llamar al pan otra cosa que pan o al vino, vino. Pero tengo la impresión de que Sansegundo carga en esas frases y otras similares una contraposición demasiado fácil entre el pasado y el presente. Y hablando de facilismos, o de pecar a veces de obvios, también me pareció innecesaria, incluso contraproducente, la coda moralizante que aparece en la última proyección, a pesar del cameo de actriz famosa, que, por su parte, no es ajena al revisionismo del teatro barroco (y no digo más). Pero son pegas menores, que no se comparan con los muchos aciertos de la obra.
Uno sale, en fin de cuentas, con la sensación de haber asistido a un festejo, donde el invitado de honor, más allá de los espectros, es la lengua: en particular, la lengua escrita. Y es que, pese a las penas, deudas y soledades de que aquí se habla, estas tres mujeres no podían parar de escribir, como si estuviesen poseídas por el talento. Saber eso suscita ya suficiente admiración. Al oír muchas de sus palabras dichas a viva voz, pensé en todo lo que la lengua representaba, o incluso realizaba, para ellas. Probablemente sintieran que el discurso público las censuraba, inculpaba o cercaba, pero respondieron a ello con lenguajes privados –la escritura es eso– que aún hoy nos seducen y provocan, cuando no nos dejan con la boca abierta. Pensé también, como no podía ser de otra manera, en el pobre historial de mis congéneres. ¿Tres voces así y unos patriarcas hacían esfuerzos por perdérselas? Necios es poco.