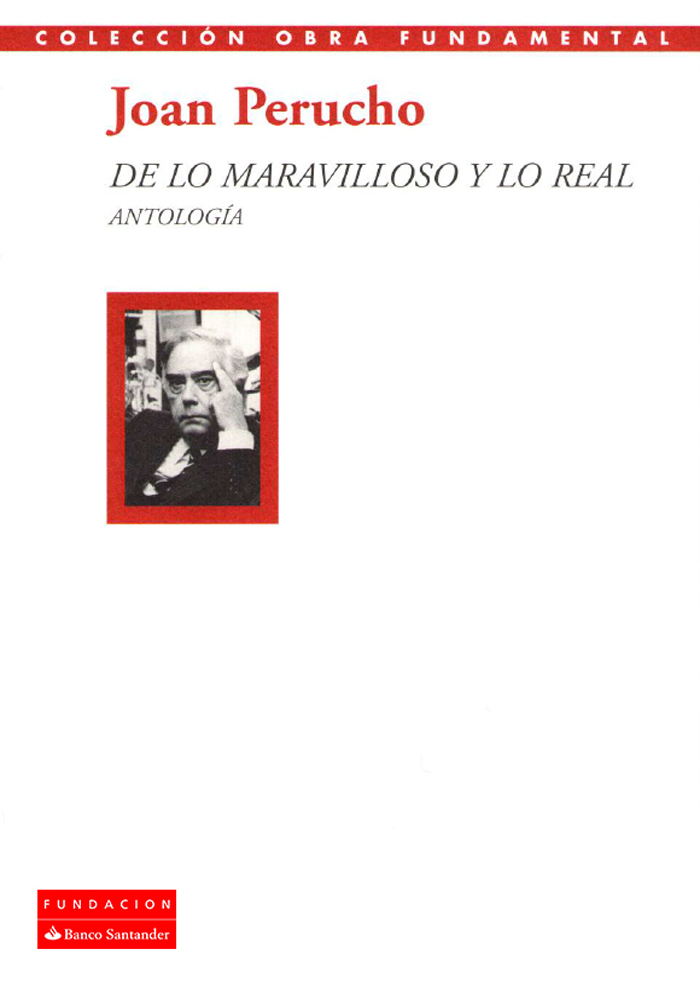Me fui a París porque estaba pasando una de esas temporadas en las que no me aguanto (ni mi mujer tampoco) y porque todavía estaba en cartel la retrospectiva de Rothko. Probablemente el orden que dictó mi decisión fue el inverso: el pintor ruso ha sido uno de mis favoritos desde que descubrí, hace ya muchos años, los emocionantes, luminosamente oscuros lienzos destinados a la decoración del restaurante The Four Seasons, del edificio Segram's, que se conservan en la Tate Gallery.
Llegué a la ciudad en una época aparentemente boba, a mediados de una semana climáticamente desapacible y cuya secuencia de días laborables no interrumpía ningún feriado, una de esas semanas en las que sólo viajan ejecutivos, muchachas de ojos soñadores y expresión determinada y jubilados a los que aún no les ha sobrevenido la tristeza. Hacía cuatro o cinco años que no había tenido ocasión de visitar París, de manera que emprendí el viaje con moderada ilusión y ninguna mala conciencia económica: conseguí el billete de avión con los puntos acumulados en otros muchos vuelos de pago, y el hotel que contraté era uno de esos establecimientos que nunca recomendaría a una pareja, ni siquiera enamorada.
Pensaba disfrutar de París, la ciudad más literaria de mi literaria educación sentimental. Inevitablemente me vinieron a la memoria anécdotas y situaciones de mi primer viaje en solitario (bueno, en realidad iba con mi primo, que me llevó a ver un striptease cutre y barato). Aquel viaje había tenido lugar hacia 1964, el mismo año que leí Rayuela y en mi primer tocadiscos (ahora una joya de arqueología industrial) sonaba hasta la exasperación The Times they are a-changin, de Bob Dylan (ambas piezas han envejecido, créanme). Y, por favor, no piensen ustedes que me estoy fabricando un pasado: yo era así.
El mismo jueves de mi llegada me dirigí al museo de Arte Moderno, en la despejada Avenue du Président Wilson. La cola para entrar tenía una longitud de ciento cincuenta metros y una anchura de tres en fondo. Decidí largarme y volver al día siguiente antes de la apertura del museo. Finalmente logré ver la exposición tras noventa minutos de espera en un ambiente de frío siberiano y paciencia infinita. Rothko, deslumbrante: incluso rodeado por un círculo de gritones con mochilas que aparentemente estaban allí tan sólo porque tenían que haber estado.
Para entonces, veinticuatro horas después de mi llegada, ya había perdido París, al menos el París de flâneur benjaminiano («Sí, sí…/ París, París para los señoritos», había escrito Blas de Otero en uno de sus poemas más zafios) y encontrado una ciudad absolutamente tomada por jóvenes de la Eurozona que seguían acudiendo a ella (ahora en masa) para su viaje iniciático («Ahora, voy a contaros / cómo también yo estuve en París, y fui dichoso», le había contestado Gil de Biedma en sus Moralidades). La multitud que esperaba ante las taquillas era tan abundante que no conseguí entrar en el museo D'Orsay, en el que me hubiera apetecido contemplar el retrato de Proudhon, mi socialista utópico favorito, por Courbet, o algunas fruslerías simbolistas. Tampoco pude entrar en el Louvre, donde la cola que se tragaba la pirámide de Pei bordeaba la Place du Carrousel y se prolongaba otros cien metros, protegida del frío sideral, bajo los soportales del pabellón Denon. Salí de allí francamente deprimido y entré en Le Fumoir (un perfecto masoquismo, ahora que he dejado de fumar), café «moderno» que se levanta junto a St. Germain L'Auxerrois. Nada en aquel ambiente abarrotado y ruidoso evocaba los hermosos versos vallejianos de «Sombrero, abrigo, guantes»: Enfrente a la Comedia Francesa, está el Café / de la Regencia; en él hay una pieza / recóndita, con una butaca y una mesa. / Cuando entro, el polvo inmóvil se ha puesto ya de pie.
Inútil decirles que la situación no era mejor en los exteriores. El viernes por la tarde tuve que desistir del paseo por la rue Vieille du Temple, en el Marais, congestionada por una compacta procesión de visitantes y viajeros (esos son los eufemismos que suelen emplear las guías de lugares con encanto) que se agolpaban ante los escaparates de estúpidos establecimientos intercambiables con los de las ciudades de las que procedían. En «Jo Goldenberg», el restaurante kosher de la rue des Rossiers, blanco durante años de las nada infrecuentes iras antisemitas, alguien me explicó, mientras saboreaba un riquísimo emparedado de pan integral con pastrami y pepinillos, que la aglomeración era por la «semana de la nieve», una especie de recreo europeo para que docentes y discentes descansen del tedio que produce el saber. La apoteosis, sin embargo, se hallaba en el llamado Forum de Les Halles, el enorme complejo construido en torno y por debajo del Centro Pompidou. La estación de metro Châtelet-Les Halles, se ha convertido en un inmenso zoco en el que uno puede experimentar toda una gama de nuevas sensaciones. El olfato, por ejemplo, uno de los sentidos privilegiados en este ámbito, se regala en algunos (muchos) rincones con la creativa mixtura de orines y vomitaduras depositados estratégicamente y tufaradas provenientes de la multitud de establecimientos que producen goffres o cualquiera de los repugnantes alimentos contemporáneos.
París era una fiesta, no exactamente como la describió Hemingway en el libro que siguen leyendo los universitarios norteamericanos antes de su propio Bildungsroman viajero, pero una fiesta en cualquier caso. Una fiesta cutre y multitudinaria en la que la alegría es puro histrionismo, y el placer lo procura el sentimiento de estar todos juntos en los mismos lugares durante todo el tiempo. Para los que nos encanta(ba) ser turistas, está claro que el Turismo ha acabado con el turismo. En los destinos seguros ya no existe sitio al que pueda acudirse en ningún momento: de hecho la temporada alta es ya siempre. Resulta milagroso visitar los Ufizzi o el Rijksmuseum cómodamente, Monastiraki o Malà Strana suelen estar como el metro de Tokio en horas punta, la antes pequeñoburguesa y agradable Camden Town se ha convertido en un multitudinario vertedero de recipientes de comida rápida pateado cada fin de semana por docenas de miles de viajeros y visitantes en busca de la ganga moderna o de un par de botas del Dr. Martens que pueden adquirirse más baratas en cualquier otro barrio de Londres. El turismo es un infierno.
Eso, en cuanto a los destinos seguros. En lo referente a los exóticos o menos frecuentes, es decir, aquellos que a menudo cometen el error de preferir quienes pueden pagárselos y desean huir de la inevitable masificación de los seguros (y más económicos), mejor no hablar. Algunas capitales latinoamericanas (me permitirán que evite mencionar sus nombres: esta revista está abierta a la publicidad de agencias de viaje y oficinas turísticas) se han convertido en escenarios perfectos para la aventura mafiosa de baja, media y hasta alta intensidad. Un escritor amigo, invitado recientemente a unos bolos en una de ellas, me comentaba que sólo había podido ver sus calles desde los automóviles en que le transportaban sus amables editores. Incluso un día se atrevió a salir del hotel y, mientras su mano derecha sacaba del bolsillo superior de la americana sus gafas de sol y las conducía hacia el puente de la nariz, alguien más rápido le arrebató la prótesis protectora y salió corriendo. Y no les digo nada si ustedes son de los que les gusta la aventura hard o la exploración naturalista tipo Gorilas en la niebla. Piénsenlo bien antes de dejar el sillón y la última novela de John Le Carré, pongo por caso. El único turismo posible está en nuestra propia mente. Ya me dirán cuando regresen de Semana Santa.
REFERENCIAS
Connaisance des Arts, número especial dedicado a Marc Rothko. París, 1999.
JAIME GIL DE BIEDMA, Colección particular. Seix Barral. Barcelona, 1969.
BLAS DE OTERO, Con la inmensa mayoría. Losada. Buenos Aires, 1960.
CÉSAR VALLEJO, Poesia completa. Barral Editores. Barcelona, 1978.
ERNEST HEMINGWAY, París era una fiesta. Seix Barral. Barcelona, 1964.