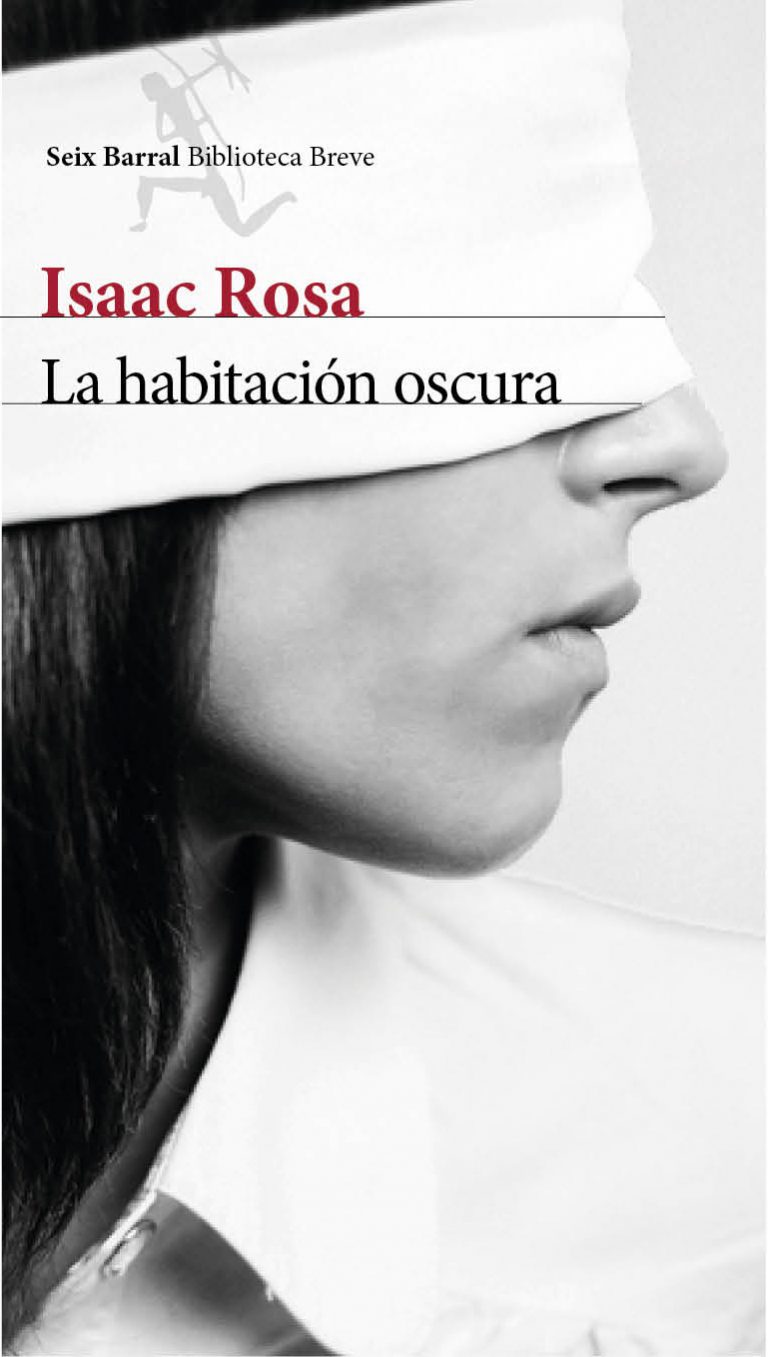Lo dice Père Ubu, dadaísta avant la lettre: «No habremos demolido todo si no demolemos incluso las ruinas». La frase se me cuelga en la memoria tras la deslumbrante panoplia desplegada por el Centro Pompidou, empeñado en subrayar la excepcionalidad de Dadá. Para Laurent Le Bon, su comisario, se trata de aislar Dadá, de «liberarlo» de su condición de movimiento protosurrealista para calibrar mejor su irradiación e influjo. «Mostrar Dadá y sólo Dadá» es la idea que ha presidido el montaje de las mil quinientas piezas de esta proteica exposición en la que se trata de exponer sólo una parte de Dadá: sus obras. Porque Dadá fue sobre todo una actitud, una manera de ver la vida.Y lo fue de modo más absoluto de lo que sería luego el surrealismo, más preocupado por la organización de la rebelión, por los contenidos estéticos y políticos, por los problemas de la narración y la representación, por el psicoanálisis en vez de por la mecánica del puro azar. Por eso, a la vista de las obras (en las que las «plásticas» no son mayoría) uno no puede por menos de preguntarse si Dadá es museizable. Si esas piezas mudas, ahora arqueología, llegan a transmitir sin mayores distorsiones el eco de aquel «archipiélago» de acontecimientos, de actitudes, de entusiasmos y descréditos que se extendió por Europa y América en medio de la carnicería de la Gran Guerra.
Dadá es la afirmación de la negación. Su imperio fue efímero –media docena de años entre 1916 y 1923–, pero sus consecuencias se han hecho sentir, consciente o inconscientemente, en todo el arte del siglo XX . Surge como red internacional en un momento en que buena parte del pescado del modernismo estaba vendido: futuristas, expresionistas, cubistas, abstraccionistas ya habían emitido sus diferentes mensajes. Dadá, vanguardia de la vanguardia, era por sus mismos planteamientos también un movimiento antivanguardia. Fue, como dijo Arp mucho más tarde, una rebelión de los no creyentes contra los descreídos. Para Tzara y sus amigos, para ser dadá había que ser anti-dadá. Para tomarse en serio era preciso no tomarse demasiado en serio.
Zúrich, 1916. La neutralidad suiza transformó al país en refugio perfecto de una heterogénea tropa de abigarrados personajes. La antigua ciudad transalpina, liberal y tolerante, se convirtió en la guarida de escritores, artistas, disidentes, desertores, exiliados, bolcheviques, anarquistas, pacifistas y espías procedentes de toda Europa. Hugo Ball, uno de los padres fundadores, la definió bien cuando la comparó con una jaula de pájaros rodeada de leones rugientes. Joyce, que viene de Trieste, le da vueltas a Ulises; Lenin, que ha impuesto en Zimmerwald su tesis acerca de la necesidad de convertir la guerra imperialista en guerra civil, pone allí punto final a El imperialismo, fase superior del capitalismo. El filósofo Hugo Ball, su amante, la bailarina Emmy Hennings, y sus amigos Tzara, los hermanos Janco, Jean Arp, Richard Huelsenbeck, Hans Richter, Sophie Taeuber-Arp,Viking Eggeling convierten un viejo local en Spielgasse (la misma calle donde viven Lenin y la Krupskaia) en el Cabaret Voltaire. Todos rechazan la fascinación de los futuristas por la maquinaria de guerra, todos huyen de la carnicería europea.
Dadá recoge un estado de ánimo disperso entre los intelectuales y los artistas europeos enemigos de la guerra. Rechazan las influencias, aunque han aprendido el collage de los futuristas –al que concederán autonomía absoluta cuando Haussmann invente el fotomontaje– y se reclaman vagamente de Rimbaud y, desde luego, de Lautréamont. Desde el principio su producción tiene más que ver con el gesto que con la obra. Mediante la provocación y el escándalo –que es su premio– pretenden manifestar su náusea ante la guerra, pero también sentirse vivos por el procedimiento de ponerse intelectualmente en riesgo. Poemas fónicos, performances, poemas simultáneos, disfraces, escenificaciones, gritos, pinturas-esculturas, músicas, actitudes: Dadá se obsesiona por la Gesamtkunstwerk, la obra de arte total. Esas son las primeras manifestaciones de lo que algunos (sobre todo los surrealistas) han llamado revolución «adolescente». El público no entiende y se indigna –«hacer la obra comprensible es hacer periodismo», diría Tzara–, y cuando entienda, se acabará Dadá. Dadá muere con la repetición, como nos enseña Schwitters.
La buena nueva se irradia desde Zúrich al mundo. En España, también país neutral, su centro es Barcelona, una bullente ciudad-refugio en la que coinciden los Delaunay, Olga Sajarov, Albert y Juliette Gleizes, el ubicuo Arthur Cravan, con Picasso y Manolo Hugué, que han regresado de París. Mientras gran parte de la inteligencia y los artistas catalanes permanecen ensimismados con el neucentisme identitario, Picabia lanza su revista dadá 391, apoyado por el anticuario Josep Dalmau y por la vanguardia auctóctona, estructurada en torno a la llamada «generación de 1917», opuesta al «noucentisme» más o menos oficial, y a media docena de revistas desde las que agitan Torres García y el poeta Josep Maria Junoy. En Madrid, Guillermo de Torre y los ultraístas recogen también el eco de Zúrich.
En 1917 Dadá ya está de un modo u otro por todas partes, incluso sin que sus protagonistas sean conscientes. Si es sobre todo gesto, Duchamp es su paradigma. Como Picabia, como el exótico dadaísta-boxeador Arthur Cravan, como Man Ray, Duchamp se refugia en Nueva York, protegido por el galerista y fotógrafo Alfred Stieglitz y decidido a poner a prueba a la vanguardia americana. Duchamp es radical; como no cree en el Arte abandona la pintura: atrás queda el rechazo cubista de su Desnudo bajando una escalera (1912). Su primer ready-made es una pala que se compra en un baratillo de Columbus Avenue. Luego viene Fuente, sin duda el más poderoso torpedo dadá jamás disparado. El urinario Duchamp le gana la partida a la vanguardia.
En Europa, Dadá se propaga en tres núcleos alemanes. En Berlín, capital de la ola revolucionaria que trae el Armisticio, se centra el Dadá más politizado, con los grandes fotomontadores Grosz y Heartfield. Colonia es el territorio de «Dadamax» Ernst, que anima un grupo activo en el que están también, entre otros,Arp y Baargeld. En Hannover reina Schwitters, la primera oveja negra del movimiento. Schwitters, que concitó la ira de Huelsenbeck, tuvo desde el principio una clara conciencia de las cualidades «estéticas» de sus propias obras frente a los objetos fabricados de los dadaístas.Y un sentido comercial imperdonable para sus correligionarios. Merz fue el Dadá que Schwitters se inventó para seguir siendo dadá.
A Dadá le hizo daño la paz. Bueno, la paz y París. En 1920, Tzara es recibido por Breton y sus amigos –que acababan de descubrir la escritura automática– como un profeta. Dadaizar París era entonces la consigna. Pero los problemas, ya apuntados más arriba, no tardan en surgir entre dos concepciones diferentes de lo que es la actividad «artística» y la agitación revolucionaria. A la distancia de ocho décadas, el surrealismo se nos aparece desde el comienzo como un movimiento mucho más sistemático y, sobre todo, doctrinario. Breton fue siempre un general, Tzara sólo un líder. Por eso los surrealistas ganaron la batalla.