El fantasma de la antigua Roma ronda a Estados Unidos desde antes de que surgiera como nación. Los Padres Fundadores, convocados ante la oportunidad histórica de pensar un país desde cero, se empeñaron en crear una «resplandeciente ciudad sobre una colina» que iluminara el mundo con el ejemplo de sus instituciones. El modelo inicial, sin duda, fue la República romana que terminó con el paso del Rubicón. Pero Roma tuvo también su hado funesto: mil años después de su fundación, la herrumbre interna y el olvido de los valores públicos no resistieron la presión exterior. Los creadores revolucionarios de la nación americana tuvieron muy en cuenta el modelo lejano a la hora de organizar un sistema que, desde el principio, separara los tres poderes básicos y estableciera controles para alejar el fantasma de la tiranía. El ejemplo de George Washington fue Cincinato, el noble patricio de vida frugal que, una vez resuelto el problema para el que fue llamado por el Senado, renunció al poder y regresó al cultivo de sus tierras. América debería ser gobernada por ciudadanos de esa estirpe.
Roma es todavía el espejo de Estados Unidos. Su capital, Washington, es la ciudad imperial por excelencia: las puede haber más hermosas, pero no más expresivas de su cualidad de ónfalos, centro neurálgico de la única superpotencia mundial desde que se derrumbó su contrafigura comunista. El valor simbólico del National Mall, la perspectiva monumental de tres kilómetros que se extiende entre el Capitolio y el Memorial de Lincoln, es la versión contemporánea de la avenida de los Foros Imperiales. La idea del Mall, que no se plasmó hasta principios del siglo xx, se encontraba ya esbozada en el proyecto de Pierre Charles L’Enfant, el arquitecto neoclásico encargado de hacer de la capital federal una «ciudad de magníficas distancias».
Lo que iba a ser el orgullo de una nación joven y pronto poderosa acabó convirtiéndose en el símbolo del poder imperial. El classical revival arquitectónico –decididamente anacrónico, pero rotundamente expresivo– del arquitecto John Russell Pope (1874-1937) fue el que proporcionó al Mall el empaque necesario para convertirse en una calzada de peregrinación y culto en la que no se olvida a los héroes que dieron su vida por la democracia y la libertad, según el orgullo imperial. En ella, y en su entorno, se alzan las representaciones del Poder: en los dos extremos de la Pennsylvania Avenue, el poder legislativo (Capitolio) y ejecutivo (Casa Blanca), muy cerca el poder judicial (Tribunal Supremo) y, alrededor, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y todo lo demás, incluyendo el poder militar en el Pentágono, al otro lado del Potomac. Dos de los ataques terroristas del 11-S, no hay que olvidarlo, apuntaban a sendos objetivos del poder planetario: la Casa Blanca y el Pentágono.
La nueva Roma es para muchos el distrito de Columbia. Desde el derrumbe de la Unión Soviética, y más perentoriamente tras los ataques del 11-S, triunfalistas y declinistas vuelven sus ojos hacia aquella república agraria que, tras conquistar el mundo y fundar el imperio más poderoso de la Tierra, sufrió un proceso relativamente rápido de declive hasta sucumbir ante enemigos dotados de la confianza y el impulso que sus ciudadanos habían perdido.
Multitud de libros y artículos han explorado en los últimos años las similitudes y diferencias entre los dos imperios, estableciendo, a menudo ucrónicamente, paralelismos y profecías para apoyar los análisis de partidarios y críticos de la Administración norteamericana. Uno de los últimos es Are We Rome?, de Cullen Murphy, subtitulado The Fall of an Empire and the Fate of America (Houghton Mifflin), que expone con erudición y sentido didáctico inconfundiblemente americanos «seis áreas» en las que se centran los peligros que llevaron a la decadencia de Roma y amenazan a Estados Unidos: un hipertrofiado sentimiento de la propia importancia combinado con una enorme ignorancia de las realidades del mundo; una monstruosa estructura militar cada día más alienada de la sociedad civil; la cada vez más extendida tendencia a privatizar servicios tradicionalmente considerados tareas del Estado; el intento de cerrar (incluso con muros) las fronteras exteriores para convertir a la metrópoli del imperio en fortaleza infranqueable; y, por último, y como consecuencia de todo lo anterior, la extraordinaria dificultad de gestionar toda esa tremenda complejidad sin crear nuevos problemas que formen parte del entorno que precisa ser gestionado.
De todos estos peligros, quizá sea la privatización de los servicios del Estado (incluyendo algunos militares, como se ha puesto de manifiesto en la guerra de Irak, uno de los conflictos más privatizados de la historia moderna), con la consiguiente secuela de corrupción, pérdida del control y aumento de la desconfianza de los ciudadanos hacia los poderes públicos, el de consecuencias más devastadoras.
A caballo entre el pesimismo de los declinistas y el triunfalismo de quienes creen que Estados Unidos apenas se encuentra en los comienzos de su fase imperial, Murphy expone, para después conjurarlos, tres temibles escenarios futuros para el Imperio: la fortaleza –en la que todo gira en torno a la seguridad nacional y en la que el Ejecutivo es el poder dominante–, la Ciudad-Estado, con autoridad central decadente y predominio de poderes políticos dispersos; y el escenario «sala de juntas» (boardroom scenario), en el que triunfa el «feudalismo» de las grandes corporaciones, con el ejército imperial, las economías y los recursos privatizados y en manos de gigantescos conglomerados que gobiernan el mundo.
Frente a todo ello, Murphy emite un diagnóstico optimista basado en soluciones simples. Como en el esplendor de la Roma imperial, lo que hace fuerte a una sociedad es el bienestar de su pueblo: justicia y oportunidades iguales para todos, recompensas espirituales suficientes y confianza de la gente en la capacidad del sistema para producirlas. Y, luego, una panoplia de recetas que deberían aplicarse con la perspectiva de un dilatado horizonte temporal: aprender del mundo, apertura a la emigración, abandono del mesianismo, amplio sistema de coberturas sociales y educativas, y fortalecimiento de las instituciones que promueven la asimilación; reducir las dimensiones del poder militar propio e impulsar el de los aliados; promover eficazmente una política energética a largo plazo que impida la dependencia universal de Oriente Próximo; acabar con la «borrachera» de privatizaciones de servicios públicos.
En el fondo, la reciente avalancha bibliográfica de obras comparatistas entre Roma y Estados Unidos tienen tanto de juego especulativo como de radiografía del estado de ánimo colectivo en una potencia que se creía invulnerable y contempla cada día el deterioro (de infraestructuras y de confianza en el sistema) que causan políticas cuyas prioridades están ya muy lejos de las que asignaron al Estado de la nueva nación los austeros y puritanos Padres que la fundaron. Una nación que ha sido, a su vez, el espejo donde querían mirarse muchas otras.
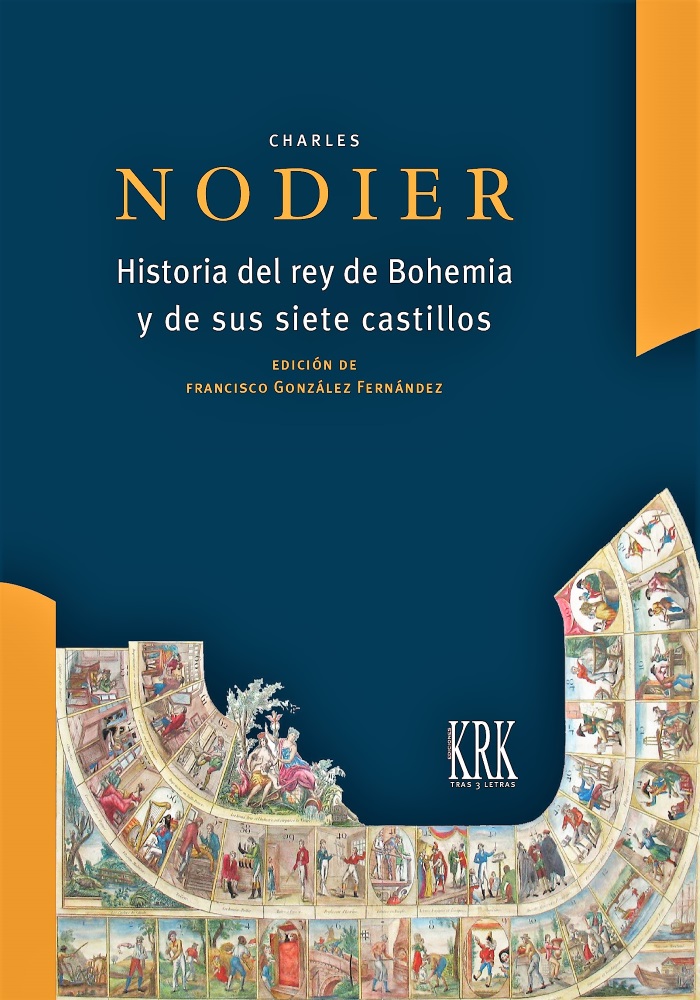
Viaje sentimental y novela al azar
- Por Moisés Mori
Seguramente Charles Nodier (1780-1844) no es hoy un escritor muy conocido entre nosotros; en…






