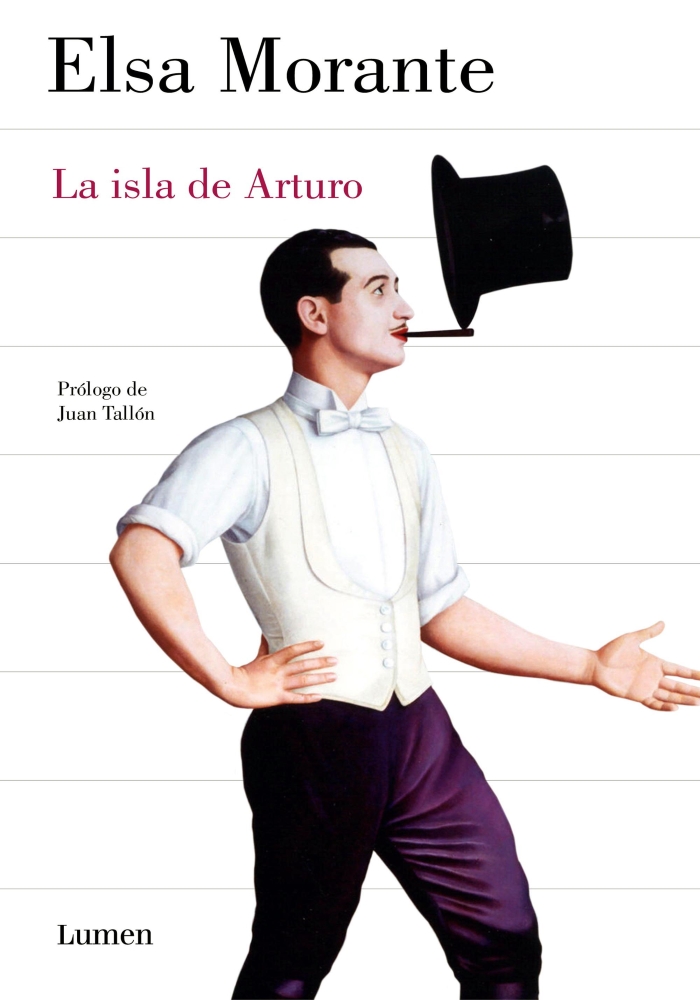Es común a todos aquellos que han alcanzado una cierta reputación o reconocimiento social temer que sean sus «peores enemigos» quienes escriban el relato de sus vidas.
Es común también que aquellas personas que han sido encumbradas por sus talentos singulares o por sus circunstancias especiales sean las primeras en estar ligadas a una versión falseada de su vida y peripecias, lo que responde a la muy humana necesidad de refugiarse en el mito de la propia «personalidad» como algo sólido y llamado a perdurar, más que en las azarosas, o dubitativas, y, en definitiva, «frágiles» andanzas que caracterizan los pasos de cualquier persona por la vida. De tal modo que, para esas personas (y su camarilla de adoradores), cualquier versión de su existencia que no coincida estrictamente con la suya resulta ina-propiada, inexacta y, en suma, insoportable, ya que cuestiona las bases de una leyenda que con el tiempo ha ido pegándoseles a la piel para acabar siendo más verdadera que la propia verdad.
Dos biografías noveladas, o dos novelas biográficas recientes, Leonora de Elena Poniatowska y La laguna de Barbara Kingsolver (en la que se relata parte de la vida de Frida Kahlo, Diego Rivera y León Trotski) tienen la peculiaridad de ser obras escritas desde la amistad. La primera es una biografía completa de la pintora Leonora Carrington (desde su nacimiento en 1917 poco antes de su muerte el pasado mes de mayo) nacida a partir del conocimiento real y la relación amistosa que se da entre la escritora Poniatowska y la pintora, ambas artistas célebres y residentes en Ciudad de México. La segunda es un relato sobre el trío ya mencionado desde la imaginaria amistad de un hombre inventado por la escritora estadounidense Barbara Kingsolver, mitad mexicano y mitad norteamericano, que acaba ejerciendo distintos oficios (cocinero, chófer, secretario) en la casa de los Rivera y que termina por desarrollar una amistad con Frida Kahlo.
Aunque a primera vista el libro no indique nada (ni en la portada ni en la dedicatoria), y pudiera tratarse se una más de las obras que Poniatowska ha dedicado a distintas mujeres artistas del pasado reciente, como Tina Modotti (Tinísima, 1990) o Frida Kahlo (Querido Diego, te abraza Quiela, 1978), si nos vamos a los agradecimientos, que se encuentran al final de la novela, veremos que la autora nos habla de su amistad y conocimiento de primera mano de la pintora desde los años cincuenta. Del libro afirma que «esta novela no pretende ser de ningún modo una biografía, sino una aproximación libre a la vida de una artista fuera de serie» (p. 506). En estos agradecimientos también destacan los distintos escritos, análisis de la obra de la artista y recopilaciones sobre el surrealismo que le han servido para escribir este texto y nos ofrece un dato a mi modo de ver esencial: «Durante las visitas que he hecho a Leonora en los últimos años, intento no importunarla con preguntas directas» (p. 504). Esta frase dice mucho sobre el tipo de relación que existía entre la pintora (casi veinte años mayor) y la escritora y, por tanto, sobre la propia naturaleza del texto.
La delimitación más común entre pintura y literatura sitúa a la primera como arte en el espacio y a la segunda como arte en el tiempo. Creo que –sin querer entrar ahora a valorar cómo la actualidad plástica contemporánea ha dejado obsoleto este criterio diferenciador, ni tampoco cómo algunos artistas del pasado, por ejemplo Velázquez, han utilizado el espacio para sugerir el tiempo– podemos dar por válida e, incluso, por excesivamente obvia esta definición. Sin embargo, uno de los rasgos fundamentales de esta novela de la escritora mexicana sobre la pintora Carrington es precisamente que ha abandonando las características del relato, al menos aquellas que responden a una argumentación temporal, que sirven a una construcción en el tiempo, que sirven para plantear las cuestiones de causa y efecto, que sirven para organizar y, por ende, intentar explicar esas abstracciones que llamamos vida o, también, destino. A cambio, Poniatowska ha escrito una novela como si pintase un cuadro y, más concretamente, un cuadro de Carrington: personas, personajes, animales, mitos (celtas y mexicanos) y teteras se encuentran encerrados en distintos espacios reales y mágicos al tiempo: Crookhey Hall (la mansion natal de Carrington), la Europa de entreguerras, Saint-Martin d’Ardèche (refugio para la pintora y su gran amor, el también pintor Max Ernst), México (los distintos Méxicos que Leonora y la autora conocen), Nueva York. Todos estos elementos que amueblan la vida de Carrington se encuentran situados en un paisaje que los enmarca pero no los determina y, así, con la falta de respeto por la gravedad que caracterizan las pinturas de Leonora (y de los surrealistas en general), se encuentran yuxtapuestos los unos junto a los otros sin que, por ejemplo, una camarera de Saint-Martin d’Ardèche, de nombre Alfonsina, ocupe menos lugar ni tenga menos importancia en la vida de Leonora (juzgando a partir de la cantidad y calidad de palabras a ella dedicadas en el relato) que, por ejemplo, Peggy Guggenheim (la segunda esposa de su amante Max Ernst). Los gatos y perros de la pintora son también despachados con el mismo respeto a sus peculiaridades que los miembros oficiales y no oficiales de la Hermandad Surrealista, incluyendo al propio Breton, cuya figura resulta, a la postre, mucho más espectral y menos lograda que la de Baskerville, uno de los perros de la pintora.
Se entiende que la inmensa cantidad de datos y figuras que pueblan la vida de Carrington justifican unas descripciones lacónicas, y que se nos presentan a menudo a vuelapluma, pero a la vez siente uno que el acercamiento que se nos proporciona en esta novela de estos protagonistas de la cultura de la primera mitad del siglo xx es como la breve corriente de aire que apenas se produce entre una ventana y una puerta, antes de que esta se cierre bruscamente. Los famosos y los desconocidos entran y salen de la vida de Leonora llevados por el ímpetu mecánico-poético de las puertas giratorias: nada nos indica si volverán a aparecer o no, ni cuándo, ni tampoco del peso específico que han tenido en la vida de la pintora. Incluso en el caso de Ernst, pocas páginas antes del final y por medio de una conversación, Leonora se niega a admitir la importancia de Max por encima de otras relaciones de su vida («¿Max es quien más has amado en esta vida?». «No lo sé, cada amor es distinto», p. 493 y también en la p. 504).
Lo común y lo especial, lo esencial y lo accesorio, la pasión artística y la vocación amorosa, los relatos fantasmales y la necesidad de tomar una taza de té tan menudo como sea posible, producen extrañas mezclas en un relato que se apoya en la lógica de Alicia en el país de las maravillas combinada con algo de esoterismo multicultural y la psicología junguiana. Es imposible no pensar que cuando Poniatowska escribe, por ejemplo, «De vuelta en la ciudad de México, Leonora va a la peluquería. También corta el mural en tres [partes]» (p. 437), no está jugando a desbaratar las referencias jerarquizadas del lector e indicándole que se halla en un ambiente enrarecido en el que las naranjas son azules como la tinta y que cuando se tiene prisa es mejor andar boca abajo, confundiendo las nubes con las flores del magnolio.
También, y atendiendo a esta peculiaridad mágica que acompaña todo el relato, está claro que los héroes, en este caso heroína, no tienen infancia, no pasan por un proceso complejo en el que el azar, las circunstancias y sus propias características van dibujándose y desdibujándose hasta conformar una imagen cierta, sino que desde el primer momento, como una nueva Minerva surgida del dolor de cabeza de un Zeus poderoso y sensual o, aún peor, quizá como su propio padre, Harold Carrington, poderoso y reprimido, se dirigen con seguridad desde su nacimiento hacia un destino grabado por siempre en las estrellas.
Siente uno que esta novela se construye sobre la tácita complicidad de dos viejas amigas y que los secretos de la pintora solo se manifiestan de forma velada, tan exquisitamente simbólica o intrincada que quedan a salvo del común de los mortales. Como el encaje de una araña, el relato intenta atrapar la espuma de los días corrientes, que no son sino días de «no cumpleaños» y, por tanto, tan exquisitamente fundamentales como nosotros queramos que sean y que se ordenan en un relato que, más que una progresión lineal, busca configurarse como una serie de círculos mágicos. Estamos, por ello, ante un testimonio fundamental de la visión de la propia Leonora sobre su vida, que es tanto como decir sobre su propio mito, sobre lo que constituye ser artista (al modo de Leonora Carrington), un «re-cuento» final en el que el relato sigue el pulso de la pintora hasta en la respiración de su pintura y de su prosa, ya que es evidente que existe una mimetización de la pintura y escritura de Leonora en el estilo de Poniatowska.
Uno de los relatos más divertidos de la novela es la visita de Leonora a la Casa Azul de Frida y Diego (p. 295). Allí se escandaliza Leonora del carnaval de colores y sonidos «que tiene algo de rodeo y de feria popular» en las fiestas que allí se celebran. Se aleja de Frida («creo que fumar es lo único que tenemos en común») y de Diego («veo sentimentalismo por todas partes») hasta llegar a la siguiente conclusión: «Salí de Nueva York para no ser parte del séquito de Peggy [Guggenheim] y en México no voy a serlo del de Diego y Frida».
Y es justamente de ese otro universo mágico y mítico, alejado y complementario del de Leonora, el de la Casa Azul, el que constituye el centro de La laguna. En ella asistimos a la vida ficticia de un personaje, Harrison Shepherd, que pertenece a dos culturas y muchos oficios, de cocinero a escritor, pero asistimos sobre todo a la creación de una pieza fundamental y muy peculiar: un observador, más aún, un admirador. Sobre esta piedra angular de personaje y función se vertebra la novela. El observador es el punto de fuga, la perspectiva que dinamiza y galvaniza todo el interés de la novela. Esto es así hasta tal punto que los años anteriores y posteriores a los de la relación del protagonista con estos personajes legendarios de la Casa Azul se podrían y deberían haber evitado, y languidecen tanto que la autora se ve en la necesidad de crear otro observador del observador, otro admirador, esta vez femenino, en la figura de Violeta Brown, lo que resulta en un especie de truco o de manierismo, cuando menos fútil, al modo de las cajas chinas.
Barbara Kingsolver es una buena escritora y es, además, una escritora buena. En su obra se abren cicatrices con la intención de cerrarlas, de tender puentes. Sus personajes, por así decirlo, no sangran en vano, y sobre todos ellos planea la promesa de una redención que se efectúa de un modo metafórico e incompleto, tal como lo hace la propia vida cuando nos ofrece una nueva lectura de nuestros yerros y éxitos.
Una de las constantes de sus escritos es crear tramas en que se puedan «comunicar» las culturas primitivas (es una profunda conocedora de las culturas de los indios nativos norteamericanos) con la civilización occidental, si bien para ello ambas tienen que coincidir en un inmenso respeto por la naturaleza y por una especie de espiritualidad laica que procede precisamente de la capacidad para admirar el mundo desde una perspectiva ajena al deseo de dominación y conquista. En este caso son la cultura mexicana y la norteamericana las que se hermanan en la figura de Harrison, un perdedor al uso que posee las mejores virtudes de ambas culturas. Y la admiración de la que Harrison es figura alegórica se desplaza en este caso desde la propia naturaleza hasta la trilogía integrada por Diego, Frida y Trotski.
La admiración de Harrison, por proceder de un ser híbrido de norteamericano-mexicano, y por proceder de ese extraño lugar sin nombre en el que la mirada de un sirviente es a la vez la de un hombre culto y sensible, un escritor, permite una distancia interesante con respecto a los retratados. Lo que observa, lo que describe, se abre a espacios amplios de especulación, a cuestiones generales sobre la vida, el destino del hombre, el valor del arte, el sentido del amor. La famosa trilogía es y no es leyenda y humanidad, a partes iguales.
Harrison se subió a un barco destinado a naufragar, como a la postre todo, en su momento dorado, y a su alrededor veía a los famosos como amigos y también como vidas siempre truncadas, siempre más atribuladas de lo que se les supone, navegando mares tormentosos. El extraño hombre-testigo escribe en su cuaderno, se mantiene alerta como un centinela, siempre a su lado, sin poder ayudarles, sino solo testimoniar algo en apariencia tan escasamente relevante y, sin embargo, un testimonio honesto, bueno, aunque de alguien que nunca haya existido, lo que parece justificar, a la postre, toda una vida: «Las vidas de las personas, sin la confirmación de presencias vivas, fotos o descripciones en cuadernos, no pueden sino perderse como fantasmas por los rincones. Son mutables como quimeras […]. Una vida recordada imperfectamente es una traición inú-til» (p. 336).