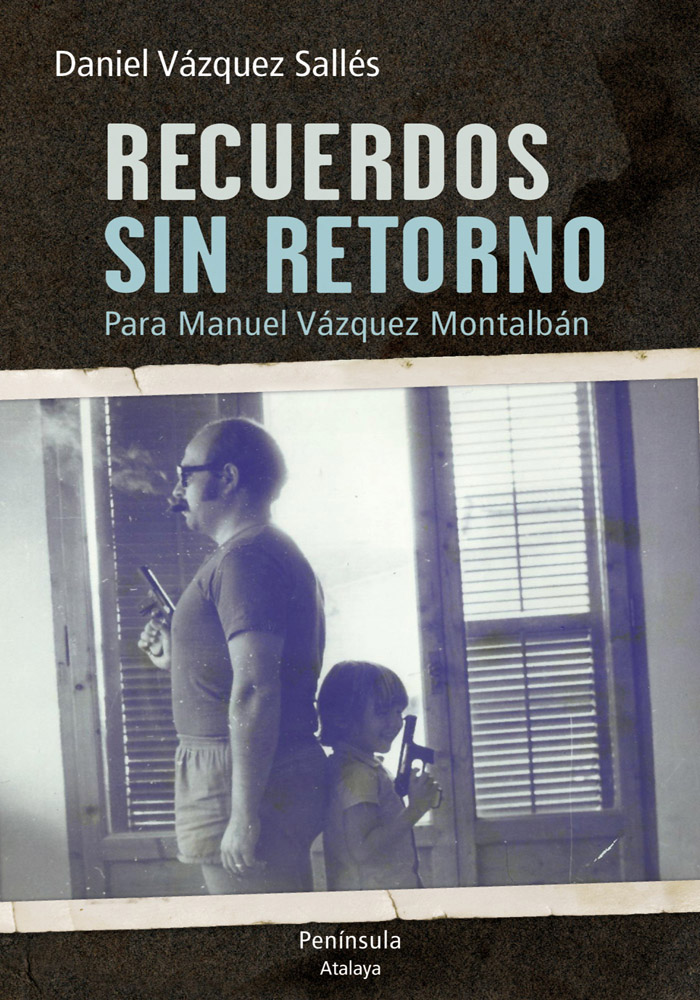En 1948 todo lo que valía la pena ocurría así. Demos los sumandos: ha de haber una ciudad de provincias –pongamos Santander– y una publicación que acaba de morir –Proel, en este caso–; un joven escritor inédito con inquietudes –Manuel Arce–, otro con mejores contactos –Julio Maruri– y un hombre algo menos joven que actúa como enlace espiritual con el pasado cercano –Ricardo Gullón–; ha de haber también una referencia mítica de ese pasado –la lírica de la generación del 27–, un poeta llamado a ser grande –José Hierro–, una tertulia en una bar –el Flor– y una voluntad que en estas páginas Arce ha expresado con reveladora candidez («La poesía se justifica por sí sola»). Pero no lo pensaban así los llamados bienpensantes, ni los chupatintas de la Delegación de Información y Turismo a los que había que engañar: sin embargo, así surgió la revista La isla de los ratones (26 números entre 1948 y 1955) que, por ser nada más que una publicación «bajo tolerancia», se llamó «Hojas de poesía» y, durante algún tiempo, no pudo ni siquiera numerar sus entregas o imprimir otra cosa que el año bajo su título.
Sus primeros ejemplares –impresos por los hermanos Joaquín y Gonzalo Bedia– se ataban con un cordoncillo; pronto mejoraron mucho tipográficamente (se había llegado a hablar de La isla de los erratones) y la revista creó una colección de poesía –la inició Gabriel Celaya en 1949 con Las cosas como son–, a las que se habían de sumar otra de ensayos y narrativa y una tercera de pequeños libros de arte, «Bisonte», porque estamos muy cerca de Altamira y este nombre ya había sido adoptado por Gullón, Ferrant y Westerdhal en un atrevido intento de resucitar la «Asociación de Amigos de las Artes Nuevas» (ADLAN). En 1952 Manuel Arce creó su librería y galería de exposiciones Sur y con ella uno de esos santuarios que hicieron la vida algo más llevadera en la España de la alta postguerra: fue algo así como lo que Clan, de Tomás Serral y Casas, significó en el Madrid de 1945. Para entonces ya se sabía que el enigmático título La isla de los ratones era nada más que una broma y luego un bonito soneto que Gerardo Diego le dedicó. Pero los epónimos animalillos fueron dibujados por escritores y por pintores como Pancho Cossío, Ángel Ferrant y Tony Stubbing y la plana mayor de Dau al Set, otra revista rigurosamente coetánea: Guinovart, Tharrats, Joan Ponç, Modesto Cuixart…
Todo esto se cuenta en este libro de bellísima factura. Reproduce sustancialmente el número de homenaje que la revista montañesa Peña Labra dedicó en 1985 a su predecesora y que organizó con mucho tino Aurelio García Cantalapiedra. Colaboraron en él Teresa y Manuel Arce, Alejandro Gago, Ricardo Gullón, Dámaso López, Julio Neira, Leopoldo Rodríguez Alcalde, Juan Manuel Rozas, Ángel Sopeña y Alonso Zamora Vicente. Y ahora se han incorporado Regino Mateo, José Ramón Saiz Viadero y Fernando Peña Charlón que estudian respectivamente la poesía traducida por la revista, la presencia de voces femeninas y las narraciones de la colección correspondiente. Y se añade también una selección de las cartas («El pulso oculto de la expresión») que Manuel Arce recibió en su condición de director de la publicación. La antología lírica de La isla de los ratones que preparó Juan Manuel Rozas (¡qué hermoso su breve prólogo!) se da ahora en su integridad, encabezada –entonces y ahora– con «El alma», poema de Historia del corazón de Vicente Aleixandre que vio la primera luz en sus páginas. Aunque tan significativo como él resultan hoy poemas como «Un hombre de treinta años pide la palabra», de Miguel Labordeta, o la pasión ensonetada de «Patria» de Eugenio G. de Nora, o la rabia precisa de Blas de Otero en «Igual que vosotros». O aquel poema de Salinas, «Las ínsulas extrañas» («¡Las islas, qué felices son las islas!») que parecía glosar involuntariamente el título de la revista: era aquél un mundo de islas cómplices e Insula se llamaba también desde 1946 otra publicación capital.
Debemos mucho a quienes hicieron posibles milagros como estos. Sus sueños andan escritos en las cartas y originales que profusamente se reproducen como ilustraciones de este volumen. Sus rostros son aquellos que nos miran, con franqueza o con descaro, siempre «con cara de foto», en las muchas que salpican los artículos. Están bañándose en el Sardinero (José María Valverde y el pintor Capuleto con taparrabos antediluvianos), entre las barcas de Puerto Chico, en torno a la mesa de un café o caminando por el Paseo de Pereda. Sonríen con satisfacción en torno al invitado ilustre, se abrochan los ternos cruzados y las gabardinas y rodean obsequiosos a las chicas que llevan trajes de chaqueta un poco rígidos y muy anchos de hombros. Y José Hierro, ¡ay!, peina todavía bastantes cabellos… Sólo por este álbum enternecedor vale la pena hacerse con este volumen, si no tuviera además los otros méritos que quedan reseñados; ¡ojalá cada revista y cada colección merecieran otro igual, hecho con el mismo cuidado y el mismo entusiasmo!