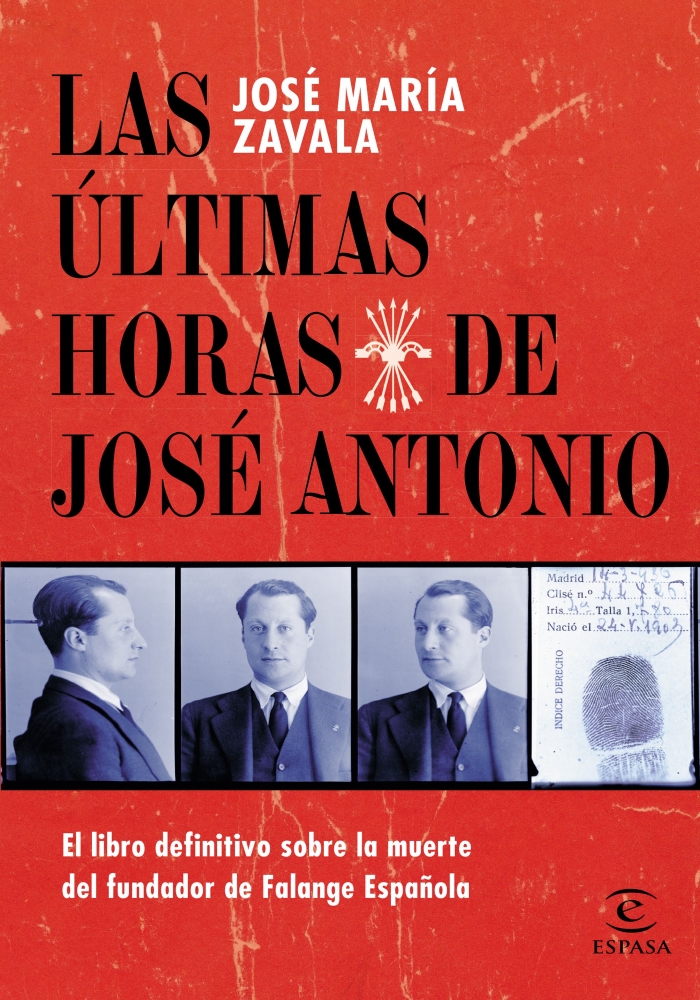Tiene razón Santos Juliá en la explicación inicial de su libro: esta obra no es una historia del socialismo español, tarea difícil de realizar en un solo volumen, sino la historia de la política socialista, entendiendo el término «política» en su sentido más tradicional de lucha por el poder. Más en concreto, su tema es la historia de la actuación de los socialistas integrados bajo las siglas del PSOE en la vida política española, desde la fundación del partido en 1879, en una fonda de la calle Tetuán de Madrid, hasta su llegada, más de cien años después, al gobierno. No se trata, por consiguiente, en el texto de las actitudes ideológicas, el desarrollo organizativo, las luchas sindicales o la cultura política de esta corriente; tampoco se aborda, o sólo marginalmente se hace, la evolución de la clase trabajadora, de la que los socialistas se han considerado representantes durante cien años; quedan fuera, por último, los grupos que, aun definiéndose como socialistas, no se cobijaron bajo las siglas históricas del PSOE.
Hay en el prólogo una segunda formulación, en este caso sobre el método y no sobre los límites del estudio, que tampoco debe caer en saco roto. En especial, por lo que supone de contraste con los usos más recientes de la historia en el discurso político. Vivimos un momento en el que, por razones evidentes, los historiadores y, más aún, los aficionados a la historia (y empleo el término «aficionados» sin ningún toque peyorativo: ¿qué sería de los profesionales del conocimiento histórico si no contaran con un público de aficionados al mismo?) han descubierto la incidencia de esta disciplina en la vida política actual; es habitual, por ello, encontrar en los medios de comunicación relatos históricos que resultan más valiosos como tomas de postura ante los problemas de nuestros días que como auténticas aportaciones al conocimiento del pasado. Si diría que, en ausencia de un debate sobre principios ideológicos o programas políticos, la historia se ha convertido en fuente de legitimidad de unas posturas y de rechazo de otras; y que, para lograr ese fin legitimador o crítico, la construcción del pasado se ha vuelto no sólo subjetiva (todo historiador, lo quiera o no, se deja llevar por ciertas dosis de subjetividad cuando «inventa» su relato) sino, sobre todo, partidaria. Pues bien, en contraste con el presentismo de estas intervenciones y con el consiguiente afán por ajustar los acontecimientos históricos a una interpretación ideológica, el propósito del autor –de acuerdo con su propia definición– es el de «nombrar las cosas por su nombre e intentar comprenderlas». Loable propósito, sin duda, por lo infrecuente en estos últimos meses, y también por lo que supone de recuperación de una exigencia deontológica que de vez en cuando conviene recordarLo malo es que esta declaración de intenciones no parece que vaya a ser tomada en serio por algunos de sus lectores, o al menos por algunos de sus críticos, más interesados en buscar paralelismos y continuidades con fines políticos inmediatos que en descubrir la línea argumental del trabajo. Un ejemplo de esta forma sesgada de análisis se encuentra en el comentario de este libro aparecido en el diario ABC el pasado 24 de octubre. Lo que interesa al crítico es buscar «los polvos que trajeron lodos posteriores», a base de forzar las semejanzas entre realidades históricas tan alejadas en el tiempo como disímiles en su contenido. De esta forma, la «lenta asunción de los principios liberales y democráticos entre la mayoría de los socialistas» enlaza, aunque no quede claro cómo, con el «repunte totalitario entre los jóvenes universitarios españoles en los sesenta» (si mi lectura es correcta, no se refiere a los jóvenes de Falange, sino a los que reclamaban libertad en las calles y se oponían a la subsistencia del sindicato obligatorio de estudiantes). Del mismo modo, es decir con la misma imprecisión, «algunas prácticas ejercidas desde el Gobierno» por los socialistas en los últimos quince años («prácticas clientelares» aún vigentes, se aclara más adelante) tienen «similitud con su experiencia de mando [sic] durante la República, como en el caso del control del mercado de trabajo y de las subvenciones». Hay que suponer que el «control» se refiere al período republicano, en el que los socialistas mandaban mientras las otras fuerzas políticas gobernaban, y que las subvenciones corresponden a nuestra época; pero lo que no queda claro es la relación entre una cosa y otra, salvo que ambas fueron protagonizadas por los socialistas y son, por ello, criticables.; aunque desde una perspectiva menos inmediata, difícil de mantener en la medida en que no está del todo claro si existe un «nombre» de las cosas, al que el historiador pueda acceder sólo con hacer un uso honesto de las herramientas de su oficio.
De los principios mencionados se deduce con claridad la línea argumental de la obra. La historia del socialismo español es la historia de los conflictos entre diversas opciones políticas, presentes desde la fundación del partido, y que a lo largo de su trayectoria desembocaron a veces en duros enfrentamientos de fracciones. Ya en sus orígenes, el partido socialista se encontró ante dos dilemas fundamentales: en cuanto partido de clase, es decir en su condición de representante político de la clase obrera, tenía que definir sus relaciones con los demás partidos políticos, y en especial con los más próximos, los republicanos; y en su papel de defensor tanto de los intereses inmediatos de los trabajadores como del objetivo revolucionario final debía aclarar cuál de esos dos niveles iba a ser prioritario a la hora de la acción. Los primeros cincuenta años de vida del partido, hasta la guerra civil, no fueron más que la repetición, en circunstancias cambiantes, de estos dos dilemas básicos.
La respuesta de Pablo Iglesias, que Juliá caracteriza como «un mundo de claridades dicotómicas», marcó con fuerte impronta la trayectoria posterior de la organización. A una sociedad dividida en dos clases correspondía, en el terreno político, una tajante diferenciación entre el partido obrero y los partidos de la burguesía, incluyendo entre ellos a los republicanos, a los que se declaró «guerra constante y ruda». Al tiempo, en el terreno de la acción, la mezcla de objetivos a corto y a largo plazo obligaba a la separación entre la organización sindical, que dedicaría su atención a los primeros, y el partido, que se ocuparía de los objetivos últimos recogidos en el programa máximo y, sobre todo, del robustecimiento de la organización para que estuviera preparada para el momento, imposible de prever con anterioridad, de la deseada revolución.
El resultado práctico de tan tajantes respuestas fue el predominio de la acción económica, la insistencia en las tareas organizativas y el aislamiento del partido respecto a las fuerzas políticas que, compartiendo algunos de sus postulados programáticos, no estaban en todo caso involucradas en la lucha final. Es decir, condujo a la esterilidad política, cuyo mejor testimonio fueron los magros resultados electorales de los socialistas durante veinte años.
De nada valieron las reclamaciones de aquellos miembros del partido más preocupados por la política inmediata. Al menos, no valieron de nada hasta el giro de 1909, cuando el aislamiento tradicional tuvo que dejar paso a la colaboración con los republicanos. En este primer cambio radical de estrategia, no se trataba sólo de una cooperación pasajera, sino de un firme compromiso para acabar con la monarquía; y el PSOE se mantuvo fiel al mismo, a pesar de las querellas republicanas y de algunos conatos de disidencia interna, hasta que una nueva crisis, por la falta de actividad de sus socios en los enfrentamientos de 1917, les devolvió a su soledad primigenia.
La lección de desconfianza que los socialistas aprendieron en esta última ocasión, unida al debilitamiento del partido tras la salida de los comunistas y a la fortaleza de la Unión General de Trabajadores, a la que no afectó la escisión, representan las claves básicas de la política socialista en los años veinte. Otra vez el aislamiento, de nuevo el predominio de la acción sindical sobre la política, y también una concepción de la revolución que ahora ya no pasaba por la democracia sino por el crecimiento de la UGT. Pero la marcha atrás no podía ser completa, a pesar de los intentos del sector más apegado a la tradición, al que sus contemporáneos motejaron de «capataces del societarismo» y Santos Juliá ha definido como «corporativistas obreros». No podía ser, y de hecho no fue una vuelta completa al pasado porque en el partido había surgido –con escasa fuerza en un primer momento, pero con un éxito espectacular a partir de 1929– una corriente más claramente vinculada a la actividad política, y en especial a la defensa de los principios democráticos. Fue esta corriente, con Indalecio Prieto a la cabeza, la que empujó por segunda vez al PSOE a la colaboración con los republicanos. Con un completo éxito en esta ocasión, tanto en el seno del partido –una vez que Largo Caballero se decidió a comprometerse con el movimiento– como en la arena política, tras la proclamación de la Segunda República.
Republicanos en 1931 por abrumadora mayoría, disfrutando de un crecimiento espectacular en afiliados y en votantes, los líderes socialistas más vinculados a la organización sindical no olvidaron de todas formas que la República no era la meta de su recorrido, sino sólo una fase en el camino hacia el objetivo último. De aquí la ruptura de los compromisos con los republicanos en el momento en que estos últimos se manifestaron dispuestos a formar gobierno sin contar con el PSOE. Que de la decisión de concurrir en solitario a las elecciones de 1933 se pasara, menos de un año después, a intentar una revolución fue, de acuerdo con la interpretación de Juliá, una reacción frente al desplazamiento de un poder con el que los socialistas contaban para continuar su avance.
Fuera del gobierno, y derrotada la revolución de octubre de 1934, los socialistas «carecían de política», dice el autor. Pero pronto la encontraron en la vuelta a la alianza con los republicanos, ampliada ahora con la participación directa o indirecta de otras organizaciones obreras. Aunque este acuerdo no podía borrar las profundas diferencias que se habían manifestado una vez más en su seno, en esta ocasión con mayor intensidad incluso que en etapas anteriores. Si para Largo Caballero el objetivo seguía siendo el avance hacia el socialismo, aunque ya no confiara en la vía revolucionaria, lo que preocupaba a Prieto era el reforzamiento del gobierno republicano, convencido de que el desgaste del mismo no beneficiaría a los socialistas, sino más bien a los enemigos de la República.
La Guerra Civil, aunque no acabó ni mucho menos con las divisiones del partido, colocó a éste ante una situación radicalmente nueva. Ahora no les tocaba pensar en la revolución –que, por su parte, habían intentado llevar a cabo los sindicatos–, sino en ganar la guerra; y en este terreno, tanto los esfuerzos de Largo Caballero y su «gobierno de unidad nacional» como los posteriores de Negrín no ofrecieron el resultado apetecido. Al contrario, aumentaron las divisiones y, sobre todo, hicieron ver a la mayoría de los socialistas que el aliado de última hora, el Partido Comunista, estaba a punto de convertirse en el nuevo enemigo.
En los cuarenta años de exilio y la clandestinidad, el tradicional problema de las relaciones con los republicanos y la República se plantearía una vez más, aunque con un contenido radicalmente diferente: ¿era necesario sacrificar la legitimidad republicana para conseguir el final del franquismo y el restablecimiento de un sistema democrático, aunque fuera con don Juan en la jefatura del Estado? La obra dedica una amplia atención, excesiva a mi juicio, a los debates que un puñado de dirigentes dedicaron a este tema, mientras el partido languidecía en el interior y en el exilio. El interés resurge, en todo caso, con el análisis de la refundación, y sobre todo de las estrategias que los nuevos dirigentes pusieron en marcha en la transición para recuperar un espacio político que parecían a punto de perder. Estrategias que pasaban por el traslado de la dirección al interior, en oposición a los históricos de Toulouse; pero sobre todo por la capacidad de adueñarse al mismo tiempo de dos espacios fundamentales: el de los viejos socialistas, aferrados a las siglas históricas, y el de las nuevas clases medias, en especial los sectores profesionales y universitarios. Si para conseguir lo primero les resultó necesario combatir, y vencer, a los dirigentes del exilio, para lograr lo segundo era imprescindible reducir la importancia del Partido Comunista, penetrando en su propio terreno, y abandonar después ese espacio con el fin de ampliar el atractivo electoral del partido en sectores sociales situados a la derecha de la posición ideológica que el partido había mantenido en los años precedentes.
Había, por consiguiente, «serias razones» para declararse marxistas en 1976, como en su día dijo Felipe González; y también las había tres años después para renunciar a este calificativo. El resultado más llamativo del cambio fue el abandono de la meta perseguida, o al menos declarada durante toda la historia anterior del partido: la transformación socialista de la sociedad. Que ese abandono no trajera consigo rupturas de importancia en el seno de la organización, en contraste con lo ocurrido en etapas anteriores, es quizá lo más relevante de todo el proceso. La explicación habitual, presente también en el libro de Santos Juliá, insiste en la importancia del liderazgo de Felipe González –reforzado por los resultados electorales de 1977– como principal factor a la hora de explicar el éxito de la transformación, o lo que es igual, la ausencia de una corriente capaz de enfrentarse a sus propuestas de 1979.
Este es, en apretado resumen, el hilo conductor de un relato brillante, bien construido y –lo que es menos habitual en los libros de historia– muy bien escrito. Un relato en el que se recogen muchas aportaciones anteriores de su autor, en especial para el período de la Segunda República, y cuyas principales novedades se encuentran por ello en el estudio de la política socialista durante el franquismo y la transición. Sea cual sea el grado de novedad, y aunque no se compartan todos los planteamientos del libro, lo cierto es que se trata –al menos, en opinión de este crítico– de la mejor síntesis de la trayectoria política del PSOE publicada hasta el presente.
Dicho esto, no estará de más la manifestación de algunas discrepancias con el enfoque y el contenido del análisis. Ya he mencionado la, a mi juicio, excesiva atención que se presta a un período –el franquismo– en el que el PSOE, como el resto de los partidos del exilio, no fue capaz de encontrar fórmulas para conseguir la desaparición del dictador. Pero las discrepancias de mayor entidad tienen que ver con la escasa presencia en el relato de algunos actores que, bien por estar al margen del sistema político en sentido estricto o bien por desbordar el marco geográfico, queda en la sombra o, cuando menos, no ocupan el lugar que debieran.
Así ocurre con las vinculaciones internacionales del PSOE: muchos de los cambios de estrategia de los socialistas, presentados como el fruto de sus experiencias políticas, son más bien la traducción e incorporación a su actividad de formulaciones de la Segunda Internacional o de los partidos socialistas europeos más avanzados. Por poner un único ejemplo: las actitudes de Largo Caballero en los años veinte se explican mejor si, además de la pujanza de la UGT y el declive del partido tras las escisión comunista, se tiene en cuenta el éxito en toda Europa de las campañas a favor del «control obrero» como vía hacia la socialización, o se toman en consideración los resultados electorales del laborismo británico, que durante unos años se presentó a los ojos de muchos socialistas como una alternativa frente a las posturas revolucionarias de la Tercera Internacional.
Si no es fácil entender el comportamiento de los líderes socialistas sin examinar sus conexiones con otros partidos y el marco internacional en que se movieron (cuya influencia en acontecimientos como la revolución de 1934 o los cambios de posición ideológica en la década de 1970 es, al menos en mi opinión, decisiva), tampoco resulta del todo comprensible la actitud aislacionista del partido durante casi treinta años sin tener en cuenta la doble presión que sobre él ejercían los republicanos, por un lado, y los anarquistas por otro. El aislamiento no fue sólo el resultado de la visión de Iglesias sobre las divisiones de la sociedad y su reflejo en la arena política; fue también la fórmula que un partido recién nacido y débil adoptó para sobrevivir entre esas dos fuerzas. Quizá el camino emprendido acentuó la debilidad y retrasó el crecimiento; pero una alternativa menos sectaria podría, a su vez, haberle convertido en un simple apéndice de los republicanos (al menos, eso ocurrió con los socialistas posibilistas en Cataluña). Es verdad que el anarquismo, o más tarde el anarcosindicalismo, no era una corriente política en el sentido estricto que en la obra se da a este término; más bien se definía por el recelo, en el mejor de los casos, o incluso por el rechazo frontal de la política. Pero su competencia con los socialistas en el terreno sindical, y más en general la pugna entre ambas corrientes por arrastrar tras sí a la mayoría de los trabajadores, no pudo dejar de tener consecuencias en la actuación del Partido Socialista Obrero Español.